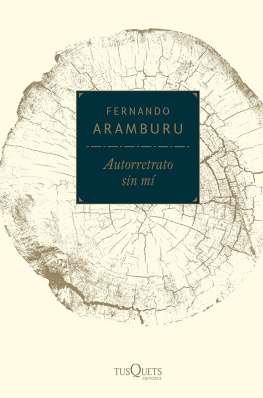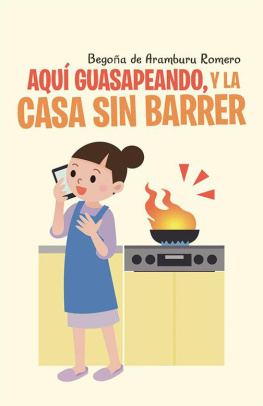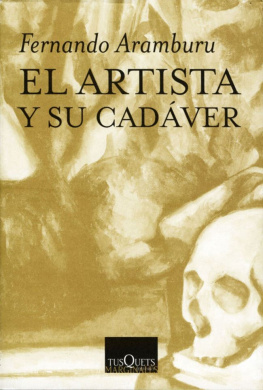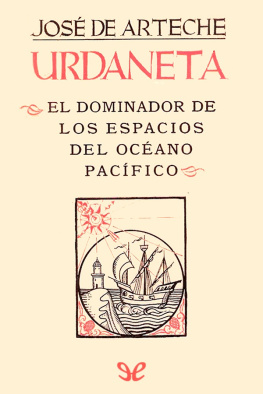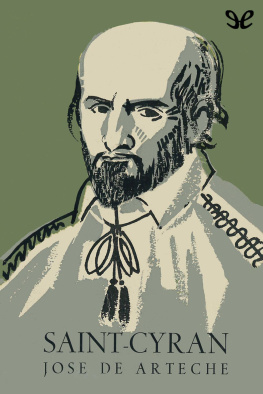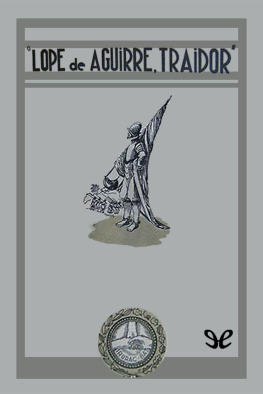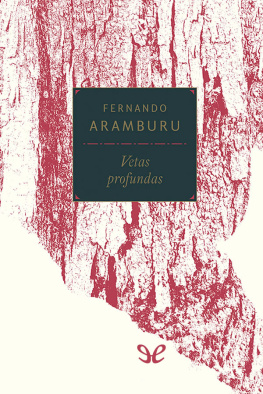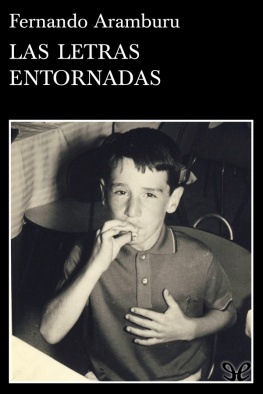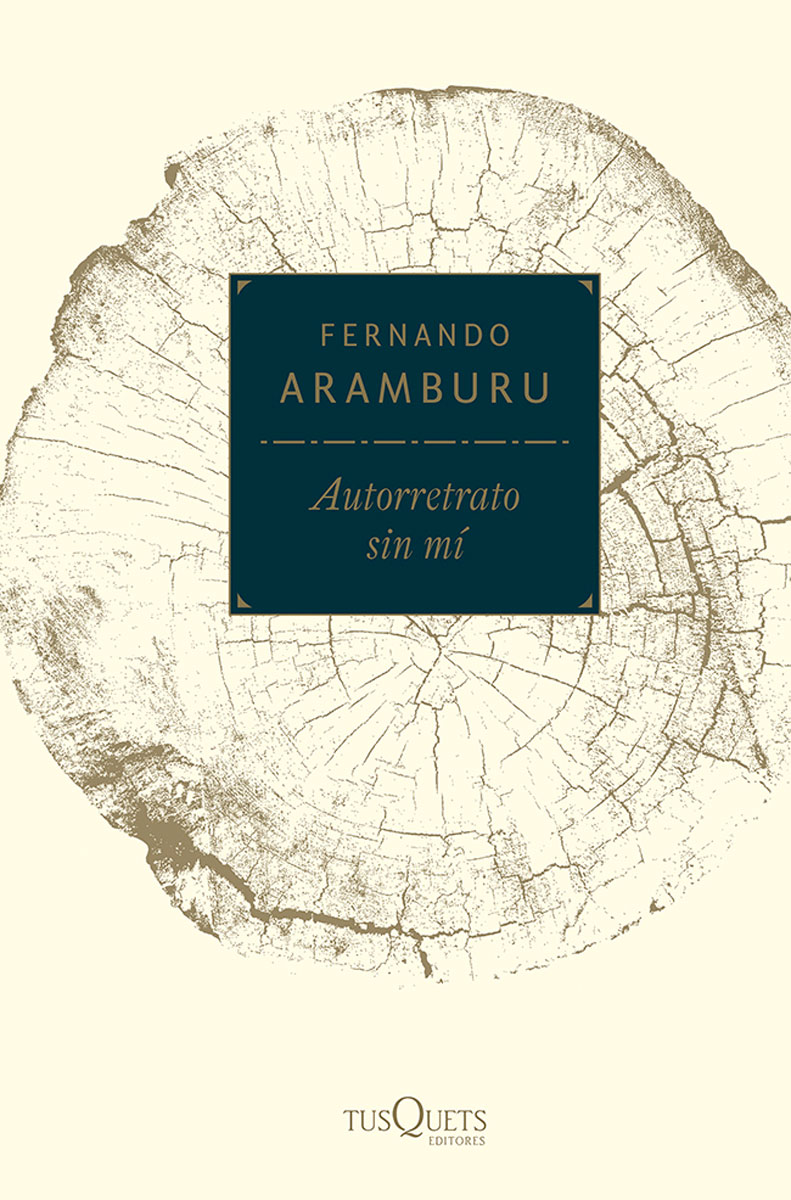SU VIDA Y LA MÍA
Habito desde que nací en un hombre llamado Fernando Aramburu. No voy a quejarme. Hay desiertos peores. Este hombre me obliga a madrugar. Se ha ido metiendo en años. Tenía una melena que se le derramaba sobre los hombros. Hoy lleva, llevamos, los pensamientos al aire.
De niños, cenábamos a menudo pescado en la casa familiar. El padre, a un costado de la mesa, se inclina sobre el plato con su pedazo de pan. Yo he visto al padre de este hombre en que habito comer macarrones con pan. Pan con todo. Pan. Él mismo era un pedazo de pan. Y la madre está ahí delante, en un presente perenne. Es buena y lleva delantal. Nuestros alimentos saben sin excepción a modestia. En casa no hay libros, pero ya me voy a encargar yo de que los haya.
Este hombre que me envuelve me hacía leer, siendo yo muchacho, poemas y obras de teatro clásico (Lope, Tirso y demás) en voz alta, a todas horas. Mi madre entraba alarmada en la habitación, convencida de haber traído al mundo un hijo delirante. Me pillaba con Góngora, me pillaba con Rubén Darío. Andando el tiempo, se acostumbró a la presencia del lenguaje literario en el hogar. Mi silencioso padre se limitó a restregarme un pedazo de pan por la frente.
Luego fundamos el Grupo CLOC de Arte y Desarte. El hombre, yo y unos amigos. Pensábamos que, así como se hace literatura con los guijarros de la vida, podíamos hacer la vida con las llamas de la literatura. Albert Camus detuvo nuestras manos prestas a la rotura de cristales. Vivo desde entonces en un paisaje ético. Esto no nos libra del error ni a Aramburu ni a mí; pero todo, a fin de cuentas, se queda en la casa de la palabra, refugio del abrazo.
Contraje la poesía a edad temprana. La he combatido o, en todo caso, paliado con el humor. Estuvimos largo tiempo sin hablarnos. No la necesito menos que entonces; pero ya no bajo de noche, a oscuras, a proveerme de ella en las galerías del hombre que me abarca. La busco y a veces la encuentro en las páginas que otros escribieron.
Y un día Alemania succionó al hombre que me contiene. Din don, la puerta, una mujer. Es ella. Su sombra tenía la forma de un tren que atraviesa fronteras. Y allá fuimos, viajeros de una sombra hermosa, el hombre y yo. No sabíamos una palabra de vocales largas y breves, de declinaciones y otras intrincadas veredas gramaticales. Nos repartimos como buenos compañeros el amor. El tiempo hizo su parte: transcurrió. Y nosotros la nuestra: procreamos.
Este hombre me hace madrugar para cumplir a diario el sueño de un lejano adolescente que quería ser escritor. Llevamos tanto tiempo juntos que ya no sé si él es yo o yo soy él. Hemos acumulado otoños, libros y una muchedumbre de hojas caídas que forman un suelo de serenidad. Compartimos lo bueno y lo triste. Aún respiramos con los pulmones también compartidos.
I
PAISAJE CON ABEDULES
Mi ventana da a un herbazal que confina con una hilera de abedules. Aquellos árboles acercan la raya del horizonte hasta una distancia no superior a los cien metros. Más mundo no se abarca desde mi ventana.
Los árboles son jóvenes, espigados. Ha transcurrido una docena de años desde que nacieron de un desparramamiento de semillas allá por la época en que vine a vivir a estas latitudes, procedente de un país que hoy queda para mí muy al sur y cuyos habitantes acostumbran considerarse norteños.
La madre de los abedules es aquel árbol viejo, de tronco inclinado, ennegrecido a trechos por costras de liquen. Se yergue un poco aparte, en la linde del campo raso. Alguien desbrozó la parcela por los días de mi venida, ignoro con qué fin. Después la naturaleza se expandió a sus anchas, aprovechando que el hombre se abstuvo de intervenir en la tierra.
Hace cosa de un mes, sin esperar la primera acometida del frío invernal, las aves pasajeras emprendieron el rumbo de cada otoño. Los abedules se conoce que las sintieron marcharse y tomaron precauciones, pues casi a la misma hora comenzaron a despojarse de su follaje amarillo. Se ven, no obstante, aquí y allá unas cuantas hojas secas que persisten en su sitio aguantando las inclemencias del tiempo.
En las ramas peladas se posan de vez en cuando los pájaros del invierno. Los pájaros del invierno son por lo general negros. A mí me da que tienen vocación de solitarios. Siempre van sueltos, silenciosos, sin más entretenimiento, a lo que parece, que no morir de frío. Yo observo cómo avanzan con vuelos cortos o a saltitos, buscando no se sabe qué que por lo visto no encuentran, pues a los pocos segundos de haberse detenido alzan de nuevo el vuelo con una celeridad propia del que se aleja disgustado.
El cielo de Centroeuropa es, por esta época, de una tristeza aplastante y mi ventana da a ese cielo. Impera el gris sobre las copas mondas de los árboles y sobre unos tejados borrosos que hay a la derecha, con chimeneas humeantes. Un gris apagado, uniforme en su apariencia de suciedad. Un gris sin grandeza, sin altura ni contrastes. Se dijera que le han puesto una tapa al día.
Mi ventana da a la nieve que cae en mansos copos sobre la hierba marchita. Va para una semana que la nevada le arrebató al campo su última brizna de color. El paisaje aparece desde entonces recubierto por una capa de pureza desolada, aquietado en sus cristales gélidos. No hay para el residente de tan inhóspita belleza otro consuelo que el ajetreo en el refugio caldeado. El hombre nórdico, tan pronto como asoma el invierno con sus garras, está condenado al recogimiento en la penumbra, al trabajo perseverante del que sueña, como los pájaros negros que se afanan en los abedules sin hojas, con el regreso de la primavera.
Mi ventana y mi vida dan al norte.
EL VIEJO
Sucedió mientras bajaba una escalera que ahora es triste. Al llegar al recodo entre el piso primero y el bajo, en el descansillo junto a la ventana, me detuve. El hombre estaba a corta distancia, en la calle, con su vejez apoyada en un bastón. Había allí un banco descolorido adosado al muro, a pocos metros delante del portal. También el banco, como el muro, como la escalera, son ahora un decorado personal por el que la tristeza reparte sus arreos.
De camino a la ciudad, bajaba la escalera y sorprendí al hombre en el arduo lance de tomar asiento. A los ochenta y ocho años, acciones sencillas para cualquiera, para él entrañaban ostensible dificultad, por no decir peligro. Durante los últimos meses se había caído en varias ocasiones. Él, que fue; él, que amontonó; él, que subía y bajaba, que manejó herramientas, que respiraba con potencia, se movía últimamente con cautela temblorosa.
Vi que la claridad lo envolvía con respeto, como si lo sujetara tratando de ayudarlo. El día, ancho de cielo azul, populoso de ruidos urbanos, cesó un instante de fluir para cederle al viejo un hueco en su superficie matinal.