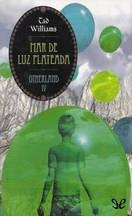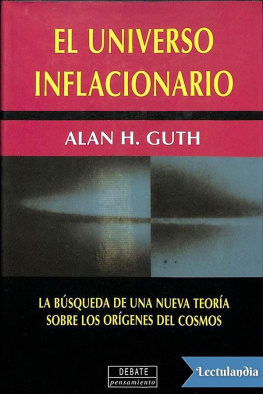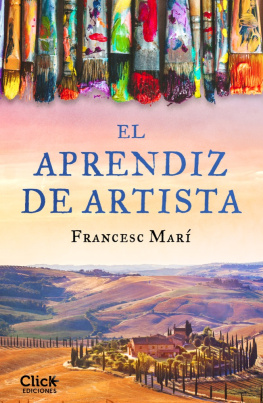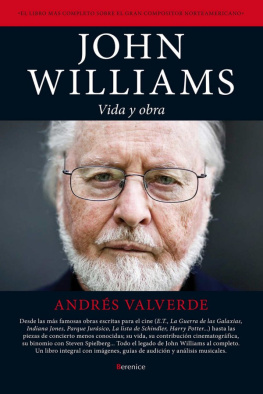Annotation
Ha llegado el momento de encontrar respuestas y soluciones en el desconcertante universo virtual de Otherland.
Tanto el grupo de extraviados que anhelan salir del sistema como las malignas mentes que lo crearon necesitan una tregua en el peligroso y confuso juego de identidades. Dentro del mar de luz plateada los secreto y misterios de la gran red se han vuelto insostenibles, y el peligro amenaza con no dejar salidas.
Portadilla
Tad Williams
Mar de luz plateada
Otherland 1
Dedicatoria
A decir verdad, mi padre todavía no ha echado un vistazo a un solo libro, así es que no, todavía no lo sabe. Me parece que no me va a quedar más remedio que decírselo. Tendría que insinuárselo con delicadeza:
—Todos los presentes a quienes no les hayan dedicado nunca un libro, que den tres pasos adelante. ¡Alto, papá! ¡Espera un momento...!
TAD WILLIAMS
Agradecimientos
Las personas que nombro a continuación me han salvado la vida. Sin su ayuda no habría terminado nunca estos libros. Podéis aplicar sanciones a discreción.
Son las siguientes, hasta el momento:
Barbara Cannon, Aaron Castro, Nick Des Barres, Debra Euler, Arthur Ross Evans, Amy Fodera, Sean Fodera, Jo-Ann Goodwind, Deborah Grabien, Nic Gabrien, Jed Hartmann, Tim Holman, Nick Itsou, John Jarrold, Katharine Kerr, Ulrike Killer, M. J. Kramer, Jo y Phil Knowles, Mark Kreighbaum, LES..., Bruce Lieberman, Mark McCrum, Joshua Milligan, Hans-Ulrich Möhring, Eric Neuman, Peter Stampfel, Mitch Wagner y Michael Whelan.
A éstos debo añadir el siguiente grupo de buenos y valientes:
Melissa Brammer, Dena Chávez, Rick Cuevas, Marcia de Lima y Jim Foster.
Como siempre, gracias a gritos a todos los amigos de la lista de correo Tad Williams y a los tablones de anuncios de TW Fan Page y Guthwulf.com de MST Interactive Thesis.
Y, por descontado, el agradecimiento no sería asaz agradecido si no nombrase a mi maravillosa esposa, Deborah Beale, a mi adorable y dotadísimo agente Matt Bialer y a mis pacienzudas y perspicaces editoras, Betsy Wollheim y Sheila Gilbert. Mis hijos, Connor y Devon, no contribuyeron mucho pero, desde luego, hacen la vida mucho más interesante (y agudizan la necesidad de terminar los libros y venderlos); Connor puso unas cuantas consonantes al azar en el manuscrito y las dejó a mi disposición, así que, supongo que aquí es donde deben quedarse.
Prólogo
Se zarandeaba, se fragmentaba, formaba parte del torbellino explosivo de luz que se derrumbaba. No tenía identidad: giraba en añicos como un universo naciente. «¡Lo estás matando!», gritó su ángel cuando estalló en el aire en un millón de fantasmas distintos, cada cual rutilando con luz propia, como un rebaño chillón de arco iris diminutos...
Pero al derrumbarse el mundo, recuperó un fragmento de su pasado. Primero fue una visión aislada: una casa rodeada de jardines, rodeados a su vez por un bosque. Había nubes oscuras en el cielo y los rayos de sol se colaban entre ellas, la hierba y las hojas todavía goteaban de lluvia reciente. La luz resplandecía en las gotas y se deshacía en reflejos multicolores, los árboles conformaban una suerte de jardín mágico, un bosque maravilloso de cuento infantil. Durante la fracción de instante que duró la visión, antes de que el recuerdo se hiciera más amplio y profundo, no pudo imaginarse refugio más sosegado.
Pero, cómo no, todo era mucho más extraño.
El ascensor subía tan rápida y suavemente que, a veces, casi se le olvidaba que vivía en el interior de una gran aguja, que su viaje diario hasta la cumbre lo elevaba casi trescientos metros por encima del delta del Misisipi. Nunca le habían interesado mucho los edificios altos: otro detalle que le hacía sentir un poco ajeno a su propio siglo. La casa de Canonbury debía su encanto, entre otras cosas, a sus anticuadas proporciones: tres pisos, unos pocos tramos de escalera. En caso de incendio, podría huir fácilmente (o así prefería creerlo). Cuando abría las ventanas de su piso y miraba a la calle, oía hablar a la gente e incluso distinguía lo que llevaban en la cesta de la compra. Ahora, de no ser por los vientos del golfo en época de huracanes, cuyo aullar se oía a pesar de la gruesa fibrámica, vientos tan fuertes que hacían mecerse levemente la enorme torre, era como si viviera en una especie de nave intergaláctica. Al menos hasta que llegaba a la parte del edificio donde impartía las clases a diario.
La puerta del ascensor se abrió sin hacer ruido a otro zaguán. Paul Jonas marcó su código, puso la palma de la mano en el lector biométrico y esperó varios segundos a que el lector y otros dispositivos de seguridad menos visibles hicieran su trabajo. Cuando la puerta se deslizó a un lado con un ruido de aspiración, entró y abrió la segunda puerta, montada en goznes metálicos, de estilo indiscutiblemente anticuado. Lo envolvió el olor de la casa de Ava, una mezcla de aromas tan evocadores de otra época que casi resultaba claustrofóbica: espliego, limpiametales y sábanas guardadas en cómodas de cedro. Al entrar en el vestíbulo, el espacio funcional, liso y romo del presente se transformó, en unos pocos pasos, en un ámbito que, de no ser por la vibrante mujer jovencísima que vivía en su interior, habría podido ser un museo e incluso una tumba.
No lo esperaba en el salón. La inusitada ausencia lo sobresaltó y le hizo sentir de pronto que el extraño ritual era una locura tan grande como le había parecido en las primeras semanas de trabajo. Comprobó la hora en el reloj de cristal y bronce dorado de la repisa de la chimenea. Las nueve y un minuto, pero Ava no llegaba. Se preguntó si estaría enferma y le sorprendió sentirse preocupado por ella.
Una doncella del piso inferior, con cofia y delantal blancos, pasó ante la puerta del salón cargada de manteles doblados, silenciosa como un fantasma.
—Disculpe —la llamó—, ¿la señorita Malabar sigue en la cama? Va a llegar tarde a clase.
La doncella lo miró desconcertada, como si por el mero hecho de hablar hubiera roto una antigua tradición, hizo un gesto negativo con la cabeza y desapareció.
Después de medio año, Paul seguía sin saber si los empleados de la casa eran actores profesionales o, sencillamente, gente muy rara.
Llamó a la puerta de Ava; insistió con más fuerza y, como no contestaba nadie, abrió con cautela. La estancia, mitad tocador, mitad cuarto de los niños, estaba vacía. Una fila de muñecas de porcelana lo miraba ciegamente desde la repisa de la chimenea con sus grandes ojos de cristal y sus largas pestañas.
Al volver al salón, se vio de reojo en el espejo enmarcado de la repisa: un hombre normal, vestido a la moda de hacía más de un siglo, en medio de un recargado salón que podía haber salido directamente de una ilustración de Tenniel. Una sensación levemente distinta a un escalofrío le hizo estremecer. Por un momento, tuvo la impresión, muy inquietante, de hallarse atrapado en el sueño de otra persona.
Era muy raro, sin duda, e incluso asustaba un poco, pero aun así, no dejaba de asombrarle la cantidad de ingenio empleada en conseguirlo. Desde la entrada principal de la casa, la vista del simétrico jardín con sus senderos laberínticos, los setos y el bosque adyacente respondían a la perfección a su idea de los alrededores de una casa de campo francesa de familia razonablemente acomodada de finales del siglo XIX. El hecho de que el cielo no fuera real, de que las lluvias y la neblina matutina fueran producto de un sofisticado sistema de riego, y la luz del día diera paso a la noche y el vagabundeo de las nubes, que se asomaban a curiosear y desaparecían, se debiera a un efecto holográfico y luminotécnico casi confería mayor encanto al conjunto. Sin embargo, la idea de que la mansión y sus alrededores se hubieran construido en el piso más alto de un rascacielos prácticamente para una sola persona, una especie de burbuja en el tiempo que simulaba el pasado, si es que no lo revivía de verdad, era mucho más perturbadora.