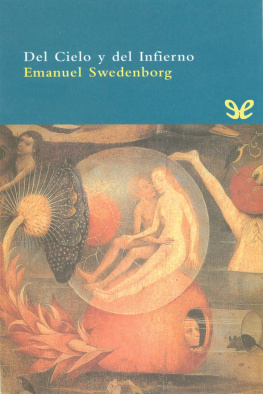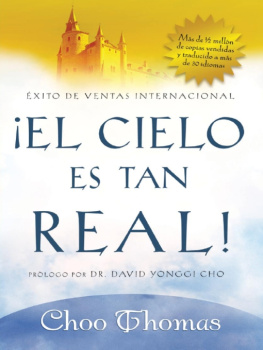Annotation
Un ángel enamorado. Una relación imposible. Un amor que traspasa las barreras del Cielo y el Infierno.
La llegada inesperada de los hermanos Church, Gabriel, Ivy y Bethany, supone un revuelo en la pequeña población de Venus Cove. Son extremadamente bellos, inteligentes y misteriosos. ¿De dónde vienen? ¿Dónde están sus padres y por qué sobresalen sea la que sea la actividad que emprenden?
Los tres son en realidad ángeles con la misión de salvar al mundo de su inminente destrucción. Tienen instrucciones claras: no deben formar vínculos demasiado fuertes con ningún humano y deben esforzarse en ocultar sus cualidades sobrehumanas. Pero Beth, la más inexperta, rompe una de las reglas sagradas: se enamora de Xavier Woods, el chico más guapo del colegio e incluso llega a revelarle su secreto. Y será entonces cuando deba tomar una decisión definitiva: desafiar la voluntad del Cielo y entregarse a él completamente o no, además de enfrentarse a las fuerzas oscuras que pretenden tomar Venus Cove como primer paso para su plan de destruir a la humanidad.
Ivy, Gabriel y Xavier deberán unir sus fuerzas para salvarla y utilizar sus poderes para hacer el bien para contrarrestar a las poderosas fuerzas de la oscuridad.
Alexandra Adornetto
HALO
Trilogía Halo #01
FB2 Enhancer
Título original: Halo
Traducción: Santiago del Rey
© Alexandra Adornetto, 2010
© Square Fish, 2010
ISBN: 978-0312674366
¡Habla otra vez, oh, ángel luminoso!
En la altura esta noche te apareces
Como un celeste mensajero alado
Que, en éxtasis, echando atrás la frente,
Contemplan hacia arriba los mortales.
WILLIAM SHAKESPEARE, ROMEO Y JULIETA
Mi amor, vislumbro tu halo,
Tú eres mi gracia y salvación.
BEYONCÉ, HALO
1 .
Descenso
Nuestra llegada no salió del todo según lo planeado. Recuerdo que aterrizamos casi al alba, porque las farolas todavía estaban encendidas. Teníamos la esperanza de que nuestro descenso pasara inadvertido y así fue en gran parte, con una sola excepción: un chico de trece años que hacía su ronda de reparto justo en aquel momento.
Circulaba en su bicicleta con los periódicos enrollados como bastones en su envoltorio de plástico. Había niebla y el chico llevaba una chaqueta con capucha. Parecía jugar consigo mismo un juego mental consistente en calcular el punto exacto a donde iría a parar cada lanzamiento. Los periódicos aterrizaban en las terrazas y los senderos de acceso con un golpe sordo y el chico esbozaba una sonrisa engreída cada vez que acertaba. Los ladridos de un terrier desde detrás de una cerca hicieron que levantara la vista y advirtiera nuestra llegada.
Miró hacia arriba justo a tiempo para ver una columna de luz blanca que se retiraba ya entre las nubes, dejando en mitad de la calle a tres forasteros con aire de espectros. Pese a nuestra apariencia humana, algo vio en nosotros que le sobresaltó: tal vez porque nuestra piel era luminosa como la luna o porque nuestras holgadas prendas estaban desgarradas por el turbulento descenso. O tal vez fue nuestro modo de mirarnos los miembros, como si no supiéramos qué hacer con ellos, o el vapor que nos humedecía el pelo. Fuera cual fuese la razón, el chico perdió el equilibrio, se desvió de golpe y cayó con su bicicleta en la zanja de la cuneta.
Se incorporó trabajosamente y permaneció paralizado unos segundos, como vacilando entre la alarma y la curiosidad. Extendimos las manos hacia él los tres a la vez, creyendo que sería un gesto tranquilizador, pero se nos olvidó sonreír. Cuando recordamos cómo se hacía, ya era demasiado tarde. Mientras hacíamos contorsiones con la boca intentando sonreír como es debido, el chico giró sobre sus talones y salió corriendo. Tener un cuerpo físico nos resultaba extraño aún: había demasiadas partes que controlar al mismo tiempo, como en una máquina muy compleja. Yo me notaba rígidos los músculos de la cara y de todo el cuerpo; las piernas me temblaban como a un bebé dando sus primeros pasos, y los ojos no se me habían acostumbrado a la amortiguada luz terrenal. Viniendo como veníamos de un lugar deslumbrante, las sombras nos resultaban desconocidas.
Gabriel se aproximó a la bicicleta, cuya rueda delantera seguía girando, la enderezó y la dejó apoyada en una valla, convencido de que el chico volvería a recogerla luego.
Me lo imaginé entrando bruscamente por la puerta de su casa y relatándoles la historia a trompicones a sus padres atónitos. Su madre le despejaría el pelo de la frente y comprobaría si tenía fiebre. Su padre, aún con legañas, haría un comentario sobre la capacidad para confundirte que tiene la mente ociosa.
Encontramos la calle Byron y recorrimos su acera, irregular y desnivelada, buscando el número quince. Nuestros sentidos se veían asaltados desde todas direcciones. Los colores del mundo nos resultaban vívidos y muy variados. Habíamos pasado directamente de un mundo de pura blancura a una calle que parecía la paleta de un pintor. Aparte del colorido, todo tenía su propia forma y textura. Sentí el viento en los dedos y me pareció tan vivo que me pregunté si podría alargar la mano y atraparlo; abrí la boca y saboreé el aire fresco y limpio. Noté un olor a gasolina y a tostadas chamuscadas, combinado con el aroma de los pinos y la intensa fragancia del océano. Lo peor de todo era el ruido: el viento parecía aullar y el fragor de las olas estrellándose contra las rocas me resonaba en la cabeza como una estampida. Oía todo lo que ocurría en la calle: un motor arrancando, el golpeteo de una puerta mosquitera, el llanto de un niño y un viejo columpio chirriando al viento.
—Ya aprenderás a borrártelo de la mente —dijo Gabriel, casi sobresaltándome con su voz. En casa nosotros nos comunicábamos sin lenguaje. La voz humana de Gabriel, según acababa de descubrir, era grave y suave al mismo tiempo.
—¿Cuánto tiempo hará falta? —Percibí con una mueca el estridente chillido de una gaviota. Mi propia voz era tan melódica como el sonido de una flauta.
—No mucho —respondió Gabriel—. Es más fácil si no te empeñas en combatirlo.
La calle Byron se iba empinando y alcanzaba su punto más alto hacia la mitad de su trazado. Y justo allá arriba se alzaba nuestro nuevo hogar. Ivy se quedó encantada en cuanto lo vio.
—¡Mirad! —gritó—. Hasta tiene nombre.
La casa había sido bautizada igual que la calle y las letras de BYRON aparecían con elegante caligrafía en una placa de cobre. Más tarde descubriríamos que todas las calles colindantes llevaban nombres de poetas románticos ingleses: Keats Grove, calle Coleridge, avenida Blake... Byron iba a ser nuestro hogar y nuestro santuario durante nuestra existencia terrestre. Era una casa de piedra arenisca cubierta de hiedra que quedaba bastante apartada de la calle, tras una verja de hierro forjado y un portón de doble hoja. Tenía una hermosa fachada simétrica de estilo georgiano y un sendero de grava que iba hasta la puerta principal, cuya pintura se veía desconchada. El patio estaba dominado por un olmo majestuoso, y alrededor crecía una enmarañada masa de hiedra. Junto a la verja había una auténtica profusión de hortensias y sus corolas de color pastel temblaban bajo la escarcha de la mañana. Me gustó aquella casa: parecía construida para resistir todas las adversidades.
—Bethany, pásame la llave —dijo Gabriel.
Guardar la llave había sido la única misión que me habían encomendado. Tanteé los hondos bolsillos de mi vestido.
—Tiene que estar por aquí —aseguré.
—No me digas que ya la has perdido, por favor.
—Hemos caído del cielo, ¿sabes? —le dije, indignada—. Es muy fácil que se te pierdan las cosas.