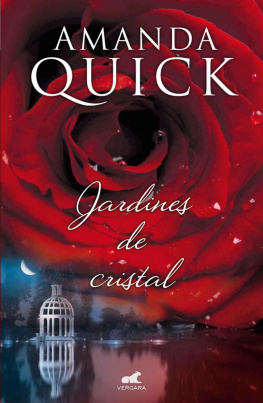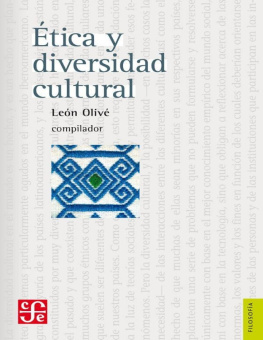Annotation
Amanda Rosenbloom regenta una pequeña tienda vintage en Manhattan, cuyas prendas escoge con mucho criterio. Al acudir a comprar el vestuario de la anciana Jean Kelly, encuentra un viejo diario escondido en un antiguo baúl y, sin decir nada, se lo lleva y se sumerge en su lectura. El diario perteneció a Olive Westcott, una joven que llegó a Manhattan en 1907 y, tras la inesperada muerte de su padre, tuvo que aprender a valerse por sí misma. Gracias a su ingenio y determinación, Olive consiguió cumplir su sueño de llegar a ser encargada de ventas en unos grandes almacenes. En su diario, Amanda encontrará las fuerzas para poner en orden su vida, incluso cuando un cambio en su contrato de alquiler puede representar el fin de su negocio.
Stephanie Lehmann
LA TIENDA VINTAGE
DE ASTOR PLACE
Dos épocas, una misma ciudad,
dos mujeres unidas por su pasión por la moda
FB2 Enhancer
Título original: Astor Place Vintage
© Stephanie Lehmann, 2013
© Traducción: Jofre Homedes Beutnagel, 2014
© Maeva Ediciones, 2014
Diseño e imagen de cubierta: Opalworks
ISBN: 978-84-15893-59-2
En recuerdo de mi padre
MARTES
12 de junio de 2007
1
AMANDA
El bloque de apartamentos donde habíamos quedado se llamaba Stewart House. Era una torre de ladrillo blanco de la calle 10, cerca de Broadway, construida en los años sesenta. Yo había pasado muchas veces, pero sin entrar. En comparación con sus balcones corridos, su rotonda de acceso y su vestíbulo con lámparas de araña, mi edificio, situado a pocas manzanas, parecía prehistórico; excepto el alquiler, que bien moderno era.
Quince plantas más arriba, al fondo de un pasillo largo con pósteres enmarcados de exposiciones impresionistas, esperaba en la puerta un hombre descalzo vestido con vaqueros y camiseta. Me pareció un cuarentón aferrado a su espíritu de veinteañero, aunque quizá solo me veía reflejada en él; daba la casualidad de que era mi cumpleaños, y no me emocionaba mucho okm cumplir treinta y nueve.
—Vengo a ver a Jane Kelly —dije—. Hablamos por teléfono de unos vestidos.
—Pasa.
Me dejó entrar, y aprovechó para darme un repaso. No sé si lo que vio fue de su gusto. A saber. A mí él me pareció atractivo, aunque no era mi tipo: pelo negro, moreno, con barba... No era yo muy de vello facial. Rascaba demasiado.
Me llevó a una sala de estar muy ordenada, con muebles daneses de teca, una mesa de centro en forma de ameba y una silla de respaldo curvo que bien podía ser una Eames original. A un marchante de muebles se le habría caído la baba. Yo, sin embargo, no estaba allí por las mesas ni por los sillones. En un rincón había una mujer menuda, de pelo gris, poco abundante y lacio. Estaba encorvada ante una mesa, muy atenta a la pantalla de un ordenador.
—¿Abuelita? Ha venido alguien por lo de la ropa.
Qué rara sonaba la palabra «abuelita» en un adulto. Claro que, con una abuela de esa edad, él ya podía ser de un club de jubilados... ¿Vivirían juntos? Tal vez fuera un buen nieto que se ocupaba de ella. O un simple gorrón.
—¿De la tienda de segunda mano? —preguntó ella, atenta a la pantalla.
Yo prefería «tienda de ropa vintage», pero lo pasé por alto.
—Amanda Rosenbloom, de la tienda vintage de Astor Place. ¿No me había pedido que viniera?
—Él ya quería llamar al Ejército de Salvación —dijo la anciana, desplazándose con el ratón por la portada de NYTimes.com—. Increíble, ¿no?
El nieto levantó el pulgar y se fue. La anciana no se giró. Miré por la ventana de tres hojas. Estaba orientada al norte, sin sol directo, pero al ser un piso alto tenía vistas espectaculares de Union Square, el Flatiron, el Empire State Building...
—Qué vista más bonita —señalé.
Seguía sin girarse. Carraspeé y di un paso. Ella pulsó en las necrológicas. Quizá estuviera un poco sorda. Me acerqué y levanté la voz.
—¿Quiere enseñarme lo que tiene?
—No entiendo que se pueda vivir de este negocio. —Clicó en un titular sobre la muerte de Mr. Wizard, un personaje de un programa científico de la tele de los años cincuenta—. ¿Cuánta ropa vieja se puede vender en un día?
Di el silencio por respuesta. Al final se giró y me miró a través de sus gafas. A continuación se incorporó, apoyando en el respaldo de la silla una mano huesuda y llena de manchas. Qué frágil. Demasiado flaca. No le quedaba mucho tiempo. Pensé sin querer en esqueletos.
—Me estoy deshaciendo de todo —aclaró mientras agarraba un bastón de metal que estaba apoyado en la mesa—. Cáncer. No pueden hacer nada. Al menos es lo que dicen.
—Lo siento.
Por desgracia, una parte de mi profesión consiste en desposeer a mis clientes de sus pertenencias cuando se acerca el final.
—No es ninguna tragedia. A mi edad... Noventa y ocho —anunció con orgullo—. De todos modos —añadió amargamente—, tenía la esperanza de llegar a los cien.
El punto de vista de la señora Kelly daba otra perspectiva a mi problema con la edad, para qué negarlo.
—Voy a enseñarle lo que tengo —indicó. Hay algunos vestidos de alta costura. Un Rudi Gernreich. ¿Sabe lo que cuesta encontrarlos? ¡El Ejército de Salvación!
—Tendré que hacer una selección de lo que se pueda revender. —Dejé mi bolso hobo en la mesa de centro—. Y luego podremos acordar el precio. —Salí con la señora Kelly de la sala, dando pasos cortos, como de bebé, para no adelantarla. Me he fijado en que el edificio se llama Stewart House. ¿Es por los grandes almacenes?
—Sí, los grandes almacenes A.T. Stewart estaban justo aquí; claro que cuando nací ya habían cerrado y los había ocupado Wanamaker’s.
—Pero Wanamaker’s estaba al otro lado de la calle...
Lo dije muy segura. La estación de metro de Astor Place había tenido una salida directa al establecimiento. Ahora daba a un Kmart.
—Ese edificio lo agregaron más tarde —aclaró ella—. El original era este.
—Anda. —Me reproché mi error—. No sabía que hubiera habido dos edificios.
Era una usuaria compulsiva de Google, y el tema favorito de mis búsquedas era la historia de Manhattan, en especial los comentarios sobre lo que había ocupado en su momento cada lugar.
—Lo llamaban el Palacio de Hierro. Se incendió en los años cincuenta. Un edificio tan bonito, y de la noche a la mañana ya no estaba...
Me imaginé las llamas ascendiendo hacia el cielo justo donde estábamos.
—Y ahora casi nadie sabe que existió Wanamaker’s, y no digamos A.T. Stewart.
—¿Por qué iban a saberlo? —Abrió las dos puertas plegables de su armario. Había mucha ropa esmeradamente colgada en perchas de madera—. Aparte todo lo que se pueda vender a buen precio y luego hablamos.
Volvió con paso inestable a la sala de estar.
Un aspecto un poco raro de mi profesión: «ropa vintage» es un eufemismo para no decir «ropa que ha llevado gente que probablemente ya esté muerta». A diferencia de otras antigüedades, la ropa ha envuelto a un ser humano de verdad; ha estado pegada a su piel, ha absorbido su sudor y calentado su cuerpo. Yo tendía a olvidar esas fantasmagóricas asociaciones cuando analizaba la posible mercancía. La emoción del cazador se adueñaba de mí al ir examinando prendas con la esperanza de descubrir algo valioso, excepcional.
En su época, Jane Kelly había sido una mujer muy elegante. Costaba imaginarse los vestidos de las perchas colmados por su cuerpo consumido. Aparté algunas prendas de diario de los años cuarenta y cincuenta que se venderían bien. A juzgar por la estupenda colección de vestidos de cóctel de los sesenta, los ingresos de Jane habían crecido al mismo ritmo que su vida social.