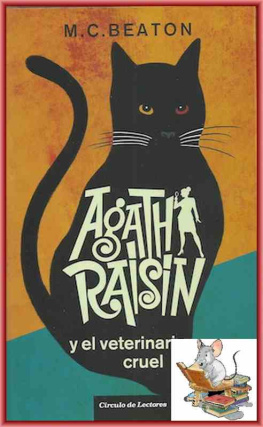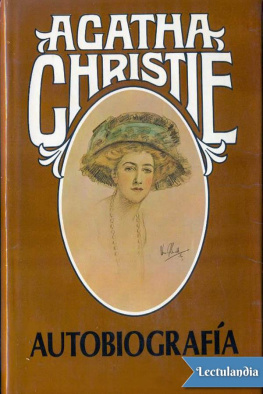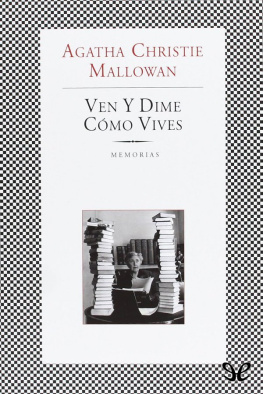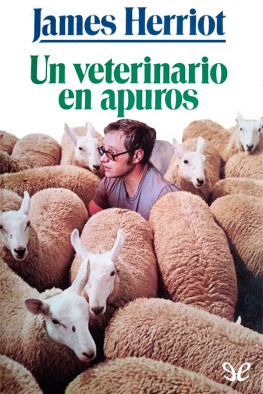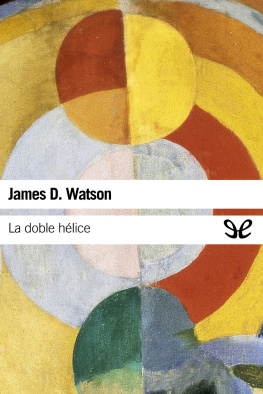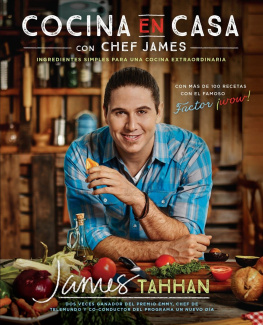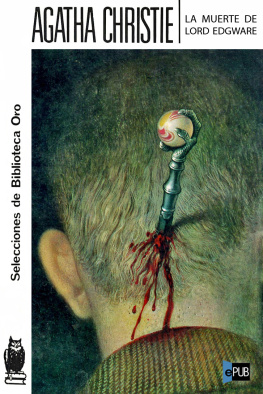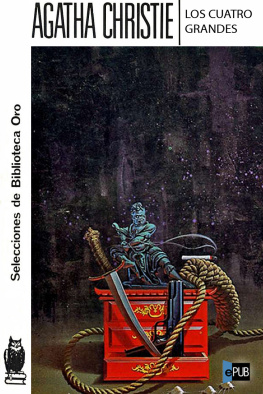Agatha Raisin y el veterinario cruel
M. C. Beaton

ADVERTENCIA
Este archivo es una corrección, a partir de otro encontrado en la red, para compartirlo con un grupo reducido de amigos, por medios privados. Si llega a tus manos DEBES SABER que NO DEBERÁS COLGARLO EN WEBS O REDES PÚBLICAS, NI HACER USO COMERCIAL DEL MISMO. Que una vez leído se considera caducado el préstamo del mismo y deberá ser destruido.
En caso de incumplimiento de dicha advertencia, derivamos cualquier responsabilidad o acción legal a quienes la incumplieran.
Queremos dejar bien claro que nuestra intención es favorecer a aquellas personas, de entre nuestros compañeros, que por diversos motivos: económicos, de situación geográfica o discapacidades físicas, no tienen acceso a la literatura, o a bibliotecas públicas. Pagamos religiosamente todos los cánones impuestos por derechos de autor de diferentes soportes. No obtenemos ningún beneficio económico ni directa ni indirectamente (a través de publicidad). Por ello, no consideramos que nuestro acto sea de piratería, ni la apoyamos en ningún caso. Además, realizamos la siguiente...
RECOMENDACIÓN
Si te ha gustado esta lectura, recuerda que un libro es siempre el mejor de los regalos. Recomiéndalo para su compra y recuérdalo cuando tengas que adquirir un obsequio.
Usando este buscador:
http://www.recbib.es/book/buscadores
encontrarás enlaces para comprar libros por internet, y podrás localizar las librerías más cercanas a tu domicilio.
Puedes buscar también este libro aquí, y localizarlo en la biblioteca pública más cercana a tu casa:
http://libros.wf/BibliotecasNacionales
AGRADECIMIENTO A ESCRITORES
Sin escritores no hay literatura. Recuerden que el mayor agradecimiento sobre esta lectura la debemos a los autores de los libros.
PETICIÓN
Libros digitales a precios razonables.

La autora quiere agradecer
a su veterinaria, Anne Wombill,
de Cirencester, la ayuda prestada.
Este libro es para ella y su marido,
Robín, con afecto.
UNO
A
gatha Raisin llegó al aeropuerto de Heathrow de Londres con la piel bronceada y un rubor de vergüenza interior. Mientras empujaba su equipaje hacia la salida, se sentía una completa idiota.
Acababa de pasar dos semanas en las Bahamas persiguiendo a su apuesto vecino, James Lacey, que había insinuado que se iba de vacaciones al hotel Nassau Beach, ubicado en esas islas. Cuando iba detrás de un hombre, Agatha era tan implacable como lo había sido en los negocios. Se había gastado una considerable suma de dinero para hacerse con un fondo de armario fascinante, había puesto todo su empeño en adelgazar y poder lucir en biquini su rejuvenecida figura de mujer de mediana edad, pero una vez allí, ni rastro de James Lacey. Alquiló un coche y recorrió los demás hoteles de la isla, en vano. Incluso llamó al Alto Comisionado Británico con la esperanza de que tuvieran noticia de él. Unos días antes de su regreso, había puesto una conferencia a Carsely, la localidad de los Costwolds donde vivía, para hablar con la esposa del vicario, la señora Bloxby, y finalmente se había atrevido a preguntar por el paradero de James Lacey.
Todavía recordaba la voz de la señora Bloxby, que tan pronto se desvanecía como sonaba con fuerza a través de la pésima conexión telefónica, como si fuera la marea la que la empujaba hasta Agatha.
—El señor Lacey cambió de planes en el último momento y decidió pasar las vacaciones con un amigo en El Cairo. Pero sí que había dicho que iba a las Bahamas, lo recuerdo, y la señora Mason comentó: «¡Qué casualidad! Ahí es donde va nuestra señora Raisin». Al poco, nos enteramos de que ese amigo suyo de Egipto lo había invitado.
Qué vergüenza había pasado Agatha, y aún la sentía. Para ella estaba claro que él había cambiado de planes simplemente para no encontrársela. Ahora, en retrospectiva, su persecución a aquel hombre había sido bastante descarada. Y había otro motivo por el que no había disfrutado de sus vacaciones: había dejado su gato Hodge, un regalo del sargento Bill Wong, en una residencia para felinos y, sin saber muy bien por qué, temía que el animal hubiera muerto.
En el aparcamiento del aeropuerto, cargó su equipaje en el coche y emprendió el viaje de vuelta a Carsely, preguntándose una vez más por qué se había jubilado tan pronto —en estos tiempos, a los cincuenta y pocos años una todavía era joven— y había vendido su negocio para enterrarse en un pueblo de la campiña.
La residencia de gatos se hallaba en las afueras de Cirencester. Se dirigió al edificio principal, donde la dueña, una mujer delgada y larguirucha, la recibió con descortesía.
—La verdad, señora Raisin —dijo—, tengo que salir ahora mismo. Habría sido más considerado por su parte llamar antes.
—Traiga mi animal... ya —repuso Agatha, clavándole una mirada hosca—, y no se entretenga.
La mujer salió con paso airado, la ofensa grabada en cada arruga de su cuerpo. Al poco volvió con Hodge, que maullaba en su transportín. Sorda a cualquier recriminación más, Agatha pagó la factura. Reunirse con su gato, concluyó, resultaba un gran consuelo, y entonces se preguntó si ya se había convertido en una señora de pueblo, de esas a las que se les cae la baba con sus animales.
Su casa, un cottage achaparrado bajo la pesada cobertura de su techo de paja, era como un viejo perro esperándola para darle la bienvenida. Una vez hubo encendido la chimenea, alimentado al gato y ya con un whisky bien cargado en las entrañas, Agatha pensó que sobreviviría. ¡Que le dieran a James Lacey y a todos los hombres!
Por la mañana fue a Harvey's, el establecimiento de ultramarinos del pueblo, para comprar algo de comida y exhibir su bronceado, y se encontró allí con la señora Bloxby. Agatha aún se sentía avergonzada por la llamada que le había hecho, pero la señora Bloxby, de natural discreta, no se la recordó y se limitó a comentarle que esa misma noche se celebraba una reunión de la Carsely Ladies' Society en la vicaría. Agatha dijo que asistiría, si bien pensó que una vida social merecedora de tal nombre implicaba algo más que tomar el té en la vicaría.
Estuvo tentada de no acudir. En lugar de ir a la vicaría podía pasarse por el Red Lion, el pub local, y cenar allí. No obstante, ya le había prometido a la señora Bloxby que iría y, por alguna razón, uno no incumplía las promesas que se le hacían a la señora Bloxby.
Al salir de casa aquella noche, una espesa niebla se había asentado sobre el pueblo, una bruma densa y gélida que transformaba los arbustos en atacantes agazapados y amortiguaba el sonido.
Cuando llegó, las demás señoras ya estaban acomodadas entre el agradable desorden del salón de la vicaría. Nada había cambiado. La señora Mason seguía ejerciendo de presidente —presidente, no presidenta, porque en Carsely, como decía la señora Bloxby, con esos cambios de género una sabe dónde empieza pero no dónde termina, y acaba llamando cantamos a las cantantes— y la señorita Simms, con sus zapatos blancos y su minifalda a lo Minnie Mouse, seguía siendo la secretaria. Le pidieron a Agatha que contara detalles de sus vacaciones, así que se ufanó del sol y la arena hasta que ella misma empezó a pensar que se lo había pasado bien.
Tras proceder a la lectura de las actas, se trató el tema de una recolecta para Save the Children, de una salida con ancianos, y a continuación hubo más té y pastas. Fue en ese momento cuando Agatha se enteró de lo del nuevo veterinario: el pueblo de Carsely tenía por fin una consulta veterinaria. Se había construido una ampliación en el edificio de la biblioteca y un veterinario de Mircester, Paul Bladen, pasaba consulta allí dos veces por semana, las tardes de los martes y los miércoles.
Página siguiente