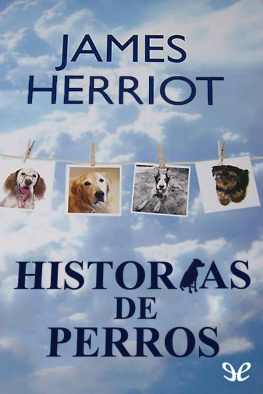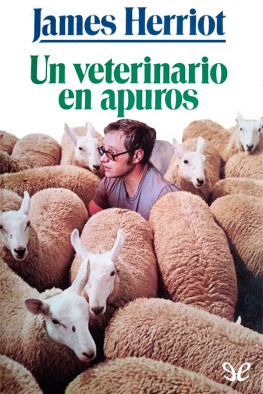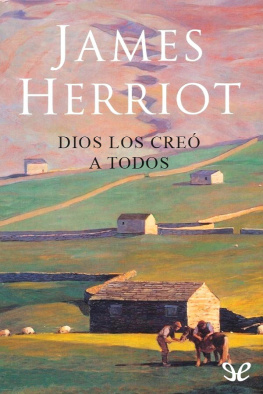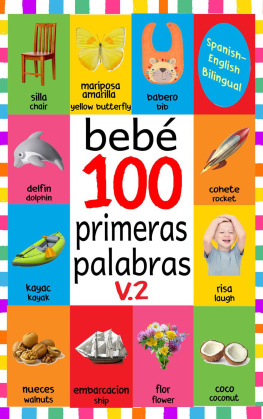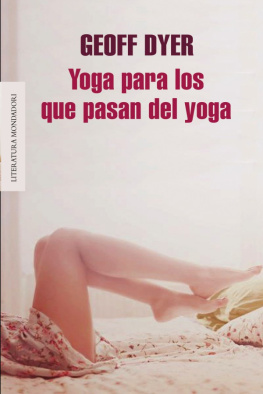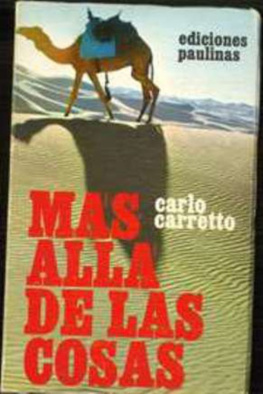James Alfred Wight (Sunderland, 3 de octubre de 1916-Thirsk, 23 de febrero de 1995), veterinario y escritor inglés.
Vivió en Glasgow, en Escocia. Hizo estudios en la Yoker Primary School y en la Hillhead High School. En 1939, con 23 años, se diplomó en cirugía veterinaria en el Glasgow Veterinary College. Al año siguiente ejerció de veterinario de campaña en Thirsk, Yorkshire del Norte, donde pasó el resto de su vida. El 5 de noviembre de 1941 se casó con Joan Catherine Anderson Danbury, de la que tuvo dos hijos, James, que será también veterinario, y Rosie, que seguirá la carrera de medicina.
En 1969 escribió If Only They Could Talk, el primer libro de una serie semiautobiográfica que trataba sobre su oficio de veterinario en la Yorkshire de los años cuarenta y su vida en la RAF durante la II Guerra Mundial.
En sus libros se presenta con el pseudónimo de James Herriot, y cambia el nombre de su villa de Thirsk a Darrowby, pues la ley inglesa prohíbe la publicidad para los veterinarios.
Sus libros, de lenguaje llano y sencillo, están llenos de anécdotas cómicas e incidentes representativos de la vida de un veterinario y alcanzaron un éxito inmenso; fue uno de los autores más vendidos en el Reino Unido y los Estados Unidos, a pesar de lo cual siguió practicando la veterinaria hasta su muerte junto a su colega Donald Sinclair (llamado Siegfried Farnon en los libros de Herriot).
En cuanto a su hermano Brian, veterinario también, le dio en sus obras el nombre de Tristan Farnon.
Sus libros fueron adaptados al cine en dos ocasiones y a la televisión en una serie de la BBC (All Creatures Great and Small, Todas las criaturas grandes y pequeñas). Por otra parte, sus libros suscitaron numerosas vocaciones de veterinarios en todas partes del mundo.
Con amor a MI ESPOSA
y a MI MADRE
en la querida ciudad de Glasgow
1
Cuando me deslicé en mi lecho y pasé el brazo en torno a Helen se me ocurrió, y no por primera vez, que hay pocos placeres en este mundo que puedan compararse con el hecho de apretarse contra una mujer encantadora cuando uno está medio helado.
No había mantas eléctricas en los años treinta, lo cual era una lástima porque, si alguien las necesitaba de verdad, ese era el veterinario rural. Es sorprendente lo helado hasta los huesos que puede uno sentirse cuando lo sacan de la cama de madrugada y le obligan a desnudarse en los establos de una granja en el momento en que su metabolismo está en el punto más bajo. Y con frecuencia, lo peor era volver a la cama; yo solía yacer en ella exhausto más de una hora, anhelando el sueño y sin conseguir dormirme hasta que hubieran reaccionado mis miembros helados.
Pero, desde mi matrimonio, todas esas cosas desagradables pertenecían al pasado. Helen se agitó en sueños —ya se había acostumbrado a que su marido la dejara durante la noche y volviera como un viento procedente del Polo Norte— e instintivamente se acercó a mí. Con un suspiro de gratitud, me dejé envolver por aquel bendito calor y casi en el acto empezaron a desvanecerse de mi mente los sucesos de las dos últimas horas.
Todo había empezado con el timbre agresivo del teléfono de la mesilla de noche, a la una de la madrugada. Y era la madrugada del domingo. Pero resulta bastante natural que los granjeros, después de la juerga de la noche del sábado, echen una mirada al ganado y se decidan a llamar al veterinario.
Esta vez era Harold Ingledew. Lo que me chocó inmediatamente fue que hubiera tenido tiempo de llegar a su granja después de tomarse diez jarras de cerveza de medio litro en Las Cuatro Herraduras, donde no eran demasiado meticulosos con respecto a la hora de cierre.
Y había un farfullo significativo en el graznido de su voz.
—Tengo una oveja enferma. ¿Quiere venir?
—¿Está muy grave?
En aquel estado semiconsciente, siempre me aferraba a la esperanza, por débil que fuera, de que una noche alguien me dijera que podía esperar a la mañana siguiente. Pero nunca había sucedido, ni tampoco sucedería ahora. El señor Ingledew no iba a admitir un no por respuesta.
—Sí, está muy mal. Habrá que hacer algo por ella y pronto.
Ni un minuto que perder, pensé con amargura. Pero, probablemente, habría estado muy mal toda la noche mientras Harold se entregaba a la francachela.
Sin embargo, siempre hay excepciones. Una oveja enferma no suponía una amenaza demasiado grande. Era peor cuando uno tenía que salir de la cama enfrentándose a la perspectiva de una labor difícil en este estado de debilidad. En las circunstancias actuales, contaba con poder aplicar mi técnica de semivigilia, lo que significaba, sencillamente, ser capaz de salir, llegar hasta allí, resolver la emergencia y volver a las sabanas sin dejar de disfrutar todavía, en parte, muchos de los beneficios del sueño.
En la práctica rural, había tantas llamadas nocturnas que me había visto obligado a perfeccionar este sistema; lo mismo, supongo, que la mayoría de mis compañeros veterinarios. Había realizado incluso trabajos difíciles en un estado de puro sonambulismo.
Así que, con los ojos cerrados, crucé la habitación de puntillas y me puse las ropas de trabajo. Bajé las escaleras apenas sin darme cuenta, pero, cuando abrí la puerta lateral, el sistema empezó a desmoronarse porque, incluso al abrigo de los altos muros que rodeaban el jardín, el viento me atacó con fuerza salvaje. Era difícil mantenerse dormido. Ya en el patio, y cuando sacaba el coche del garaje, las ramas elevadas de los olmos gemían en la oscuridad al doblarse ante el vendaval.
Mientras dejaba atrás la ciudad, conseguí volver de nuevo al estado de trance, aunque mi mente seguía meditando perezosamente en el fenómeno que era Harold Ingledew. Aquella forma absurda de beber no estaba de acuerdo con su carácter. Aquel hombrecillo de unos setenta años recordaba más bien a un ratón asustado y, cuando entraba en la clínica algún día de mercado, era difícil extraerle unas pocas palabras aunque fuese en murmullos. Vestido con su mejor traje, sobresaliente el cuello huesudo de una camisa siempre demasiado grande para él, era la estampa del ciudadano plácido y sensato. Los ojos azules acuosos y las mejillas flacas corroboran esa impresión, y solo el color rojo brillante de la punta de la nariz hablaba de otras posibilidades.
Los granjeros que convivían con él en el pueblo de Therby eran todos ellos individuos serios que no se permitían más que un vaso de cerveza de vez en cuando, y su vecino más próximo se había expresado con cierta aspereza al hablar conmigo hacía unas semanas.
—No es más que una maldita molestia, ese Harold.
—¿Qué quieres decir?
—Pues que, cada sábado por la noche, y cada noche en día de mercado, se pone a cantar y a escandalizar hasta las cuatro de la madrugada.
—¿Harold Ingledew? ¡Seguramente se equivoca! Es un tipo muy tranquilo.
—Sí, ya lo creo, durante el resto de la semana.
—¡Pues no puedo imaginármelo cantando!
—Entonces debería tenerlo como vecino, señor Herriot. Arma un escándalo espantoso. Nadie puede dormir hasta que se le pasa la borrachera.
Desde entonces había oído de diversas fuentes que eso era perfectamente cierto y que la señora Ingledew lo toleraba porque, fuera de esos momentos, su marido le era totalmente sumiso.
El camino a Therby bajaba en unas curvas en zigzag bastante pronunciadas antes de llegar al pueblo, y, al mirar hacia abajo, pude ver la larga fila de casas silenciosas que se curvaban hacia la base del monte que de día se alzaba majestuoso y pacifico sobre los tejados apiñados, pero que ahora era un bulto negro y amenazador bajo la luna.
En cuanto bajé del coche y corrí hacia la parte trasera de la casa, el viento me atacó de nuevo y me despabiló tan por completo como si alguien me hubiera lanzado un cubo de agua al rostro. Pero por un momento se me olvidó el frío ante el susto que recibí al escuchar aquel sonido. Una canción… un canto bajo y ronco que despertaba ecos en las viejas piedras del patio.