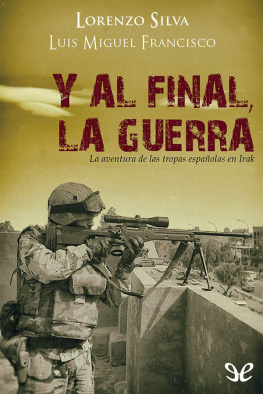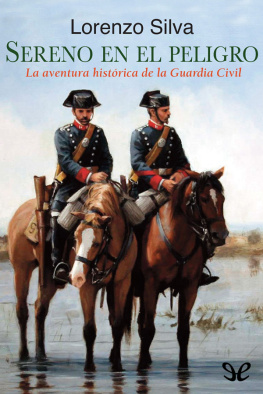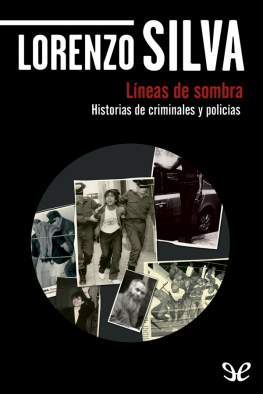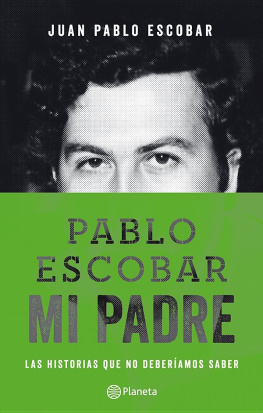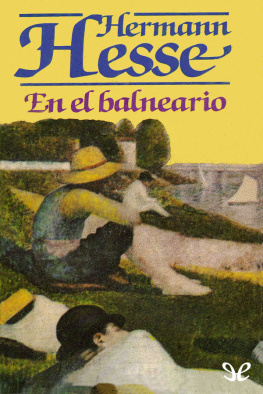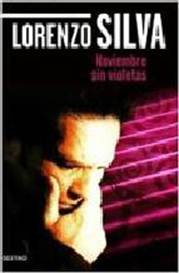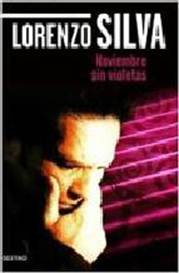
Lorenzo Silva
Noviembre Sin Violetas
© Lorenzo Silva, 1995
Para mis padres,
sin cuya ilusión nada habría sido posible.
Para Carlos Soto, th. ch.
«But while I see that there is nothing wrong in what one does, I see that there is something wrong in what one becomes.»
Oscar Wilde, De profundis.
Nota a la segunda edición
En la contratapa de la primera edición de Noviembre sin violetas, su bisoño autor advertía que los hechos narrados en la novela podían situarse en torno al año 2000. Supongo que la principal razón para ello era evitar que alguien pensara que eran erróneos los cálculos temporales que en el texto tomaban ese año como referencia del presente. Por lo demás, ignoro por qué quise hacer que la historia transcurriera en el 2000: no hay en ella el menor intento de hacer futurología, por fortuna. Y digo por fortuna porque nunca habría podido acertar. Quién me iba a decir cuando la escribí que en el 2000 Madrid iba a estar habitado por una legión de usuarios de teléfono móvil, aparato a la sazón desconocido.
Entonces, cuando escribí este libro, era 1991. Se publicó algo más tarde, en 1995, y fue la primera de mis novelas que se dio a la imprenta. Antes había escrito otras, que no llegaron a ver la luz, y que dudo muy seriamente que nunca la lleguen a ver. Noviembre sin violetas viene a ser el resumen de todas ellas, el homenaje a todo lo que sentí y supe en el ejercicio de la escritura entre los catorce y los veinticinco años; en el curso de mi largo aprendizaje, diría, si creyera haber aprendido. Es el libro más juvenil de todos los que he publicado, el más desprovisto de cálculo, el más lleno de ingenuidad.
Precisamente por eso lo entrego ahora sin tocar una sola coma respecto de su versión original (ni siquiera los errores, como inventarme el revólver del 38 de ocho tiros, exageración increíble que me ha sido reprochada por algún experto en armas). Sé que algunos han querido leer la novela durante los años en que aquella primera edición, agotada, ha estado inencontrable. Para ellos la recupero, y también para todos los que creen en la verdad imperecedera de los ensueños de la juventud.
Getafe, 11 de diciembre de 1999
Esto no es mi profesión
Volvieron a sonar los golpes. Era un martilleo desabrido, impaciente. Claudia se había acercado hasta la puerta y su mejilla rozaba la madera, abandonándose a la vibración que en ella sembraban los furiosos puñetazos del visitante. No espió por la mirilla, ni su mano temblaba cuando se posó sobre el picaporte. Sólo hubo un pequeño aflojamiento de sus miembros, apenas perceptible. En su gesto desvanecido se enredaba una indecisa mezcla de tristeza y distracción.
La puerta, al abrirse, la empujó con violencia. Tropezó con el borde de la alfombra y cayó dócilmente, sin gritar ni hacer ruido, como un pájaro muerto. El hombre era alto, parecía joven, y tenía unas manos grandes y hermosas. Con una cerró la puerta. En la otra llevaba un arma negra que alzó despacio, hasta interponerla entre Claudia y su mirada, un poco obtusa, casi impersonal.
– Levántate, zorra -masculló, sin motivo, sin entusiasmo, como si algo en aquella escena le produjera una insatisfacción irremediable. Ahí fue donde ella le sintió confusamente incapaz, pero eso no pudo cambiar nada de lo que vendría después.
Claudia se incorporó y, guiada por la boca del revólver, retrocedió hasta la cama. Se sentó sobre el colchón por su cuenta, mientras la mano que sujetaba el arma dejaba advertir un pequeño titubeo. Soñó que una gota de sudor brillaba en el borde inferior de la culata, y luego otras imágenes menos nítidas y probables. Cuando volvió a abrir los párpados, el agujero negro la miraba justo entre los ojos. A continuación vino una escueta sensación de frío en la frente. Ya sólo podía dejarse caer hacia atrás, pero se negó a hacerlo. Esperó a que el metal se cargase del calor de su carne, mientras observaba fijamente a aquel hombre en cuyas facciones la sonrisa debía resultar una mueca dolorosa. Fue entonces cuando advirtió que el pómulo contra el que la puerta se había estrellado le ardía y le pesaba como si le hubieran inyectado plomo derretido.
– ¿Dónde está? -gruñó el hombre, mientras alejaba unos centímetros su arma.
– Dónde está -repitió ella, ausente-. ¿Dónde está qué?
– Será mejor que no te hagas la imbécil, preciosa.
Claudia le estudió durante un instante, deduciendo de la inerte frialdad del hombre la posible índole de sus pensamientos.
– No soy imbécil y tampoco preciosa -repuso, masticando las palabras-. No me interesan tus asuntos, si son lo que sospecho. Nunca me interesaron. Él iba y venía, y yo nunca preguntaba. Lo mataron, o lo matasteis, y tampoco pregunté. ¿Por qué tendría que saber nada ahora?
– Eh, para. Quizá no has comprendido todavía. El revólver lo tengo yo.
– Eso no basta. -Claudia se había procurado una súbita firmeza. Era rubia y pálida, pero sus ojos oscuros sabían mirar de frente y no se privó de usar aquella ventaja.
– Ahora soy yo quien no entiende -concedió el hombre, benévolo. Su sonrisa era sólo estúpida.
– ¿Y quién eres tú? -escupió ella, con desprecio. El hombre hizo chascar algo en el revólver. Demasiado nervioso, como suele ocurrir cuando se tiene el cerebro lento. Claudia captó el peligro y se apresuró a aclarar, con ambigua prudencia-: No es suficiente un hombre armado. Hace falta una mujer asustada, y una mujer asustada necesita tener algo que pueda perder. Fíjate bien en mí. Utiliza tu juguete y no estarás seguro durante el resto de tu vida de que no te bendigo todas las noches desde el infierno.
– Zorra -volvió a decirle, antes de haberse enterado de nada.
Claudia apartó la vista y murmuró:
– Qué sabrás tú.
El revólver buscó su mejilla y la obligó a girar la cabeza hacia el desconocido. Claudia se obstinó en no mirarle, pero él se acercó tanto que habría tenido que cerrar los ojos para eludirle.
– Esto no es un juego para niñas malas -masculló, casi convincente, aquel individuo cuya faz áspera se había llenado de energía. En su mano, espléndidamente trenzada de unos músculos suaves e inflexibles, el revólver parecía ahora un instrumento airoso, casi sin peso-. Por última vez, antes de que te tape la boca y empiece a hacerte daño: ¿Dónde está?
– No sé de qué estás hablando -y antes de que acabase la última palabra, la mano bella e inmensa, sin soltar el revólver, se estampó contra su rostro y la sumió en una bruma erizada de alfileres que traspasaron ardiendo cada uno de los huesos de su cráneo.
Sin prisa, el hombre sacó de su bolsillo un pañuelo grande como media sábana. Cogió con brusquedad la cabeza de Claudia, que ahora reposaba en el colchón, y manejándola con el mismo esfuerzo que le requeriría a un hombre normal cambiarse de mano una bola de billar, le anudó el pañuelo a la boca, muy fuerte, apretándole las comisuras. De otro bolsillo sacó un par de juegos de esposas y encadenó las muñecas de Claudia a la cama. El cabecero de ésta era un panel liso, de modo que hubo de trabarla abajo, al filo del somier, dejándola con los brazos violentamente doblados hacia atrás. Ella continuaba medio aturdida, pero comenzó a seguir sus movimientos con recelo. El hombre dejó entonces el revólver sobre la mesilla de noche y extrajo de su chaqueta una navaja automática. La hizo saltar inmediatamente y, manteniéndola en alto, se inclinó sobre Claudia.
– Ahora voy a darte tiempo, mucho tiempo para pensar todo lo que tienes que decirme y la mejor manera de decírmelo para que yo lo comprenda bien y rápido. Puedo ser un poco bruto, puedo no ser ingenioso, pero con la navaja, por ejemplo, soy un artista. Tengo muchas habilidades artísticas, como verás. Te las enseñaré despacio, con cariño, y cuando te desamordace, tú me lo contarás todo. Ya sabes: bien y rápido. Si no, te pondré otra vez el pañuelo en la boca, y es posible que te lo ate más fuerte, y empezaremos otra vez, pero olvidándonos del arte.
Página siguiente