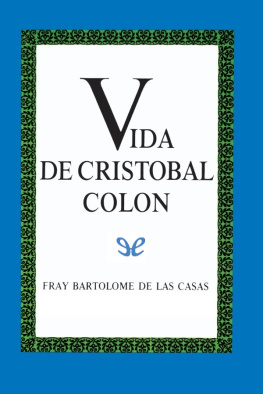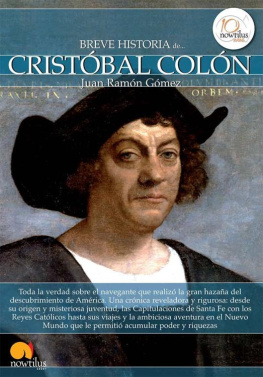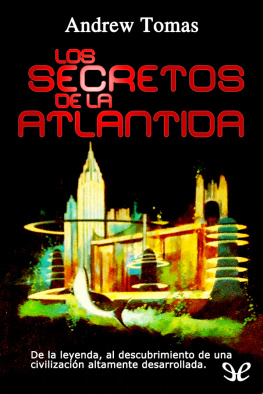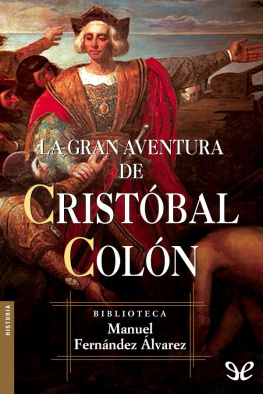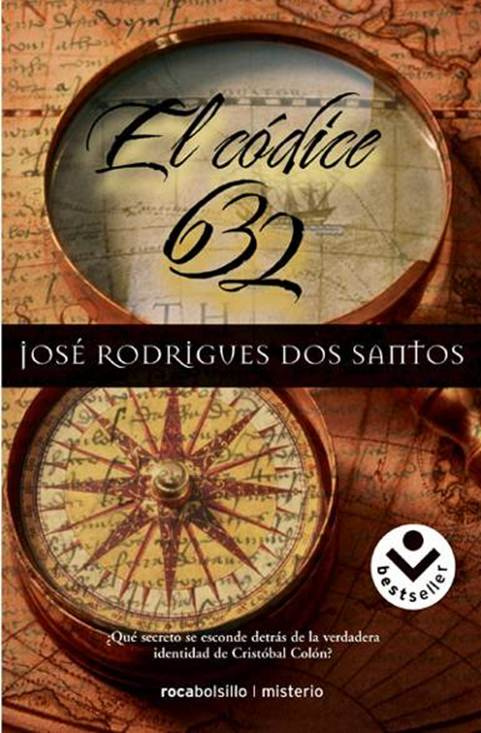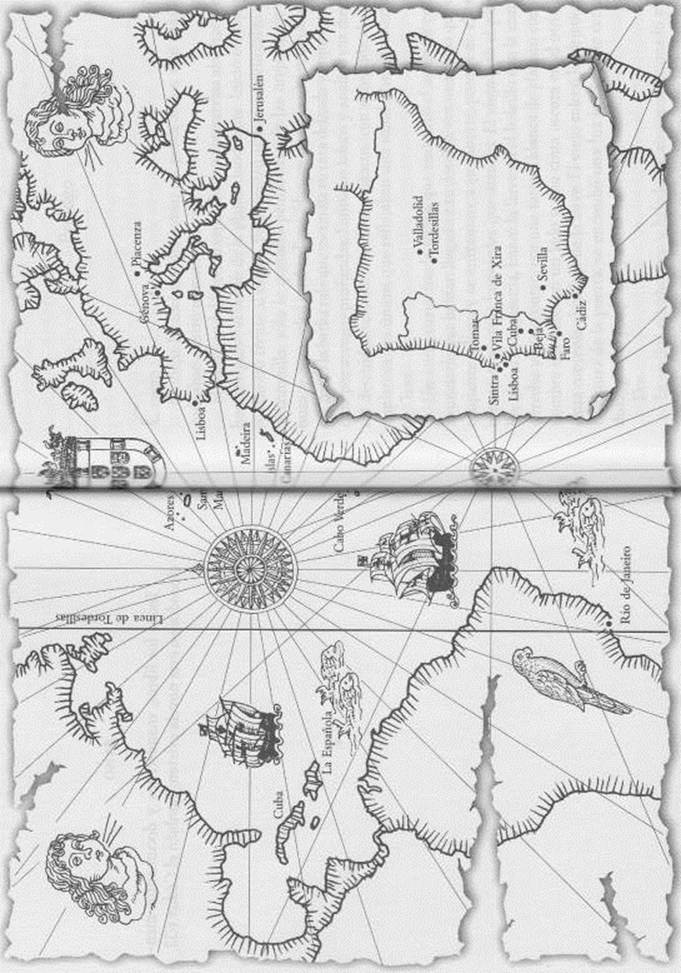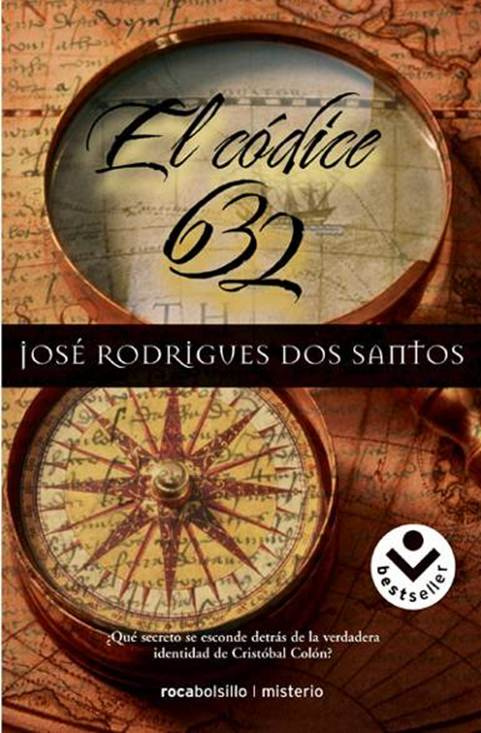
José Rodrigues dos Santos
El códice 632
A Florbela, Catarina e Ines:mis tres mujeres.
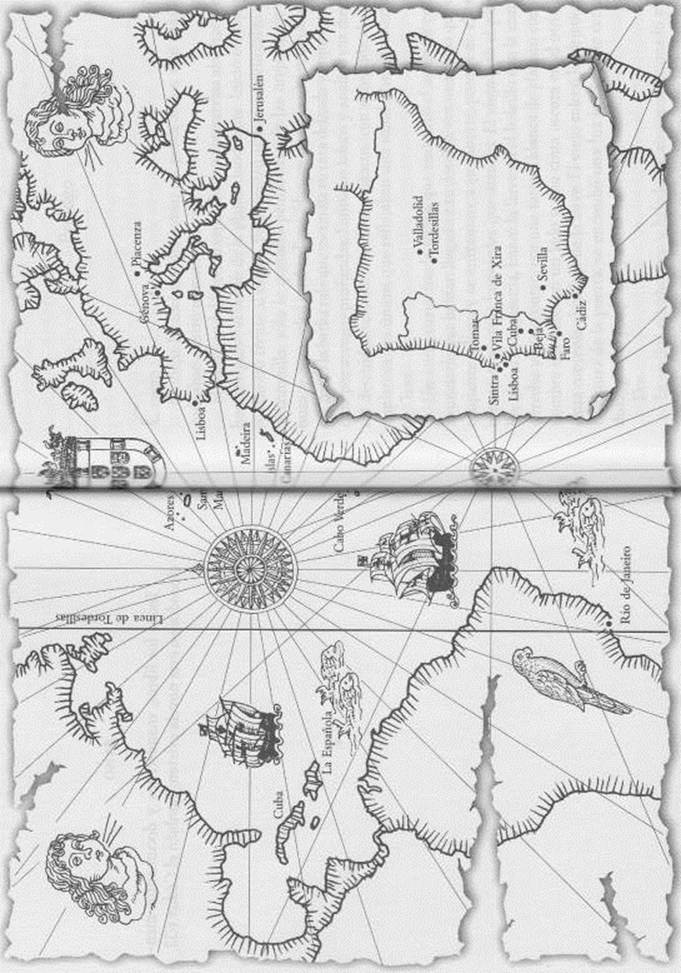
Cuatro.
El viejo historiador no sabía, no podía saber, que sólo le quedaban cuatro minutos de vida.
El ascensor del hotel lo esperaba con las puertas abiertas y el hombre pulsó el botón de la planta duodécima. Inició el viaje y se admiró frente al espejo. Se encontró acabado: se vio calvo en la coronilla, sólo le quedaba pelo detrás de las orejas y en la nuca; y eran pelos quebradizos, blancos como la nieve, tan blancos como la barba rala que escondía su cara delgada y enjuta, surcada por arrugas profundas. Estiró los labios y analizó sus dientes descuidados, amarillos de tan opacos, con excepción de los implantes, los únicos que reflejaban una salud nívea de marfil.
Tres.
Un «tin» suave fue la forma que encontró el ascensor para anunciarle que habían llegado a su destino, era necesario que el ocupante saliera y se enfrentase a su muerte, porque él, el ascensor, tenía más huéspedes que atender. El viejo pisó el pasillo, giró a la izquierda, buscó la llave en el bolsillo con la mano derecha y la encontró; era una tarjeta blanca de plástico con el nombre del hotel en un lado y una cinta oscura en el otro; la cinta contenía el código de la llave. El viejo colocó la tarjeta en la ranura de la puerta, se encendió una luz verde en la cerradura, giró el picaporte y entró en la habitación.
Dos.
Le recibió el vaho seco y helado del aire acondicionado y se le erizó el vello por aquel frío agradable; pensó en lo bueno que era sentir aquella frescura después de toda una mañana sometido al calor abrasador de la calle. Se inclinó sobre el frigorífico, abrió la puerta, sacó el vaso con el zumo y se acercó al ancho ventanal. Con un suspiro tranquilo admiró los edificios altos y anticuados de Ipanema. Justo enfrente se erguía un pequeño bloque blanco de cinco pisos; bajo el sol caliente del comienzo de la tarde centelleaba en la terraza una piscina de agua azul turquesa, incitadora y refrescante. Al lado se alzaba un edificio oscuro más alto, con amplios balcones llenos de sillas y tumbonas; los morros, al fondo, formaban una barrera natural que rodeaba la selva de cemento con sus curvos contornos verdes y grises; el Cristo Redentor saludaba de perfil en el Corcovado, figurilla esbelta y ebúrnea que abrazaba a la ciudad desde lo alto, frágil y minúscula, manteniendo el equilibrio sobre el abismo del macizo arbóreo del morro más alto de la ciudad, cerniéndose en la cresta del mirador, encima de un pequeño manojo blanquecino de nubes que se había adherido a la cima del promontorio.
Uno.
El viejo se llevó el vaso a la boca y sintió bajar suavemente el líquido anaranjado por la garganta, dulce y fresco. El zumo de mango era su bebida favorita, especialmente porque el azúcar acentuaba el regusto meloso del fruto tropical. Además, las fábricas de zumos producían un zumo puro, sin agua, con la fruta pelada en el momento; de este modo, el zumo de mango llegaba compacto, las hebras del fruto mezcladas con el líquido espeso y vigorizante. El viejo bebió el zumo hasta el final, con los párpados cerrados, saboreando el mango con una lenta gula. Cuando acabó, abrió los ojos y observó con placidez el azul resplandeciente de la piscina en la terraza del edificio frontero de la habitación. Fue la última imagen que contempló.
Dolor.
En ese instante, le estalló en el pecho un dolor desgarrador; se retorció convulso, se dobló sobre sí mismo y se agitó en un espasmo imposible de controlar. El dolor se hizo insoportable y el hombre cayó al suelo, fulminado; reviró los ojos, que acabaron fijos y vidriosos en el techo de la habitación, inmóviles, el cuerpo boca arriba, los brazos abiertos y las piernas estiradas, temblando en una postrera contracción.
Ese mundo, el suyo, había llegado a su fin.
– ¿Qué? ¿Quieres otra vez tostadas con mantequilla?
– Quero.
– ¿Otra vez?
Tomás suspiró pesadamente. Fastidiado, clavó la mirada en su hija, con actitud de reprobación, como si la estuviese invitando a cambiar de idea. Pero la niña asintió con un movimiento de cabeza, ignorando olímpicamente la irritación de su padre.
– Quero.
Constanza miró con reproche a su marido.
– Oye, Tomás, déjala que coma lo que quiera.
– Pero es que siempre es lo mismo, me tiene harto. Siempre tostadas con mantequilla, tostadas con mantequilla, todos los días -protestó enfatizando la palabra «todos». Puso una mueca de asco-. Ya no aguanto su olor, me da náuseas.
– Pero ella es así, ¿qué quieres?
– Lo sé -farfulló Tomás-. Pero al menos podría intentar cambiar, ¿no? -Después añadió, alzando el índice derecho-: Por lo menos una vez en la vida. Una. No pido más. Sólo una.
Se hizo el silencio.
– Quero totadas con mantequilla -murmuró la hija, imperturbable.
Constanza salió de la cocina, cogió de la bolsa dos rebanadas de pan de molde sin corteza y las colocó en la parrilla de la tostadora.
– Ya va, Margarida. Mamá ya te va a dar las tostadas, hija mía.
El marido se recostó en la silla y suspiró con desaliento.
– Además, come más que un sabañón. -Hizo un gesto de fastidio con la cabeza-. Mírala, mira cómo se pringa toda la comilona. Hasta babea mirando la tostada.
– Ella es así.
– Pero no puede ser -exclamó Tomás, meneando la cabeza-. Acabará con nuestro presupuesto comiendo de esa manera. No ganamos lo suficiente.
La madre calentó la leche en el microondas, le añadió dos cucharadas de chocolate en polvo y dos cucharadas de azúcar, la revolvió y puso el vaso sobre la mesa. Instantes después, la tostadora hizo el tradicional clic, que anunciaba que las tostadas estaban listas. Constanza las sacó de la tostadora, las untó con un poco de margarina y se las dio a su hija, que enseguida se las llevó a la boca con la parte de la margarina hacia abajo, como era habitual en ella.
– ¡Ñam, qué madavilla! -gimió Margarida, saboreando las tostadas calientes. Cogió el vaso y bebió un poco más de chocolate con leche; cuando dejó el vaso, tenía un bigote de chocolate sobre los labios-. ¡Mubueno!
Padre e hija salieron del apartamento diez minutos después. La mañana había amanecido fría y ventosa: la brisa soplaba del norte, desagradable, y agitaba los chopos con un rumor intranquilo, nervioso; cubrían el automóvil gotas de agua, cristalinas y relucientes, y el asfalto se presentaba con pequeñas sábanas mojadas; parecía que había llovido, pero eran, finalmente, los vestigios del manto de humedad que había caído durante la noche, empañando cristales y depositándose aquí y allá, minúsculos lagos dispersos casi por toda la ciudad de Oeiras.
Tomás llevaba la cartera en una mano y aferraba con la otra los deditos de la niña. Margarida llevaba una falda clara de mahón y una chaqueta azul oscura, y cargaba con desenvoltura la mochila en su espalda. El padre abrió la puerta del pequeño Peugeot blanco, instaló a Margarida en el asiento trasero, acomodó la mochila y la cartera en el suelo del coche y se sentó al volante. Después, conectó la calefacción, dio marcha atrás y arrancó. Tenía prisa, la hija iba con retraso al colegio y a él no le quedaba otro remedio que superar los atascos matinales para ir a dar una clase a la facultad, en pleno centro de Lisboa.
En el primer semáforo, observó por el espejo retrovisor. En el asiento trasero, Margarida devoraba el mundo con sus grandes ojos negros, vivos y ávidos, contemplando a las personas cruzar las aceras y sumergirse en el nervioso bullicio de la vida. Tomás intentó verla como la vería un extraño, con esos ojos rasgados, el pelo fino y oscuro y ese aspecto de asiática regordeta. ¿La llamarían «subnormal»? Estaba seguro de que sí. ¿No era así, al fin y al cabo, como él antes los llamaba, cuando los veía en la calle o en el supermercado? «Subnormales; imbéciles; retrasados mentales.» Qué irónicas vueltas daba la vida.
Página siguiente