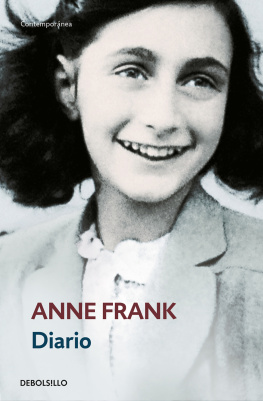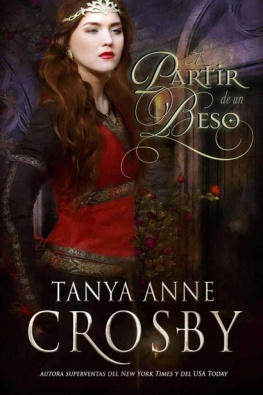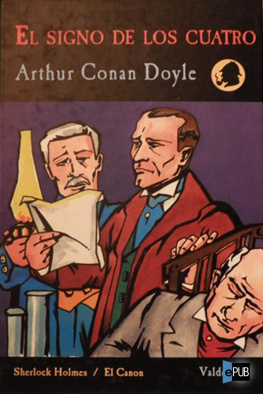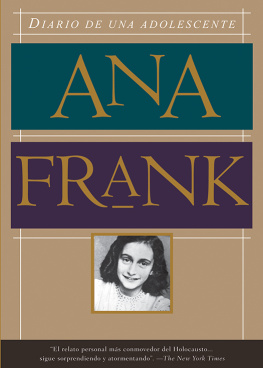Gracias por adquirir este EBOOK
Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura
¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!
Primeros capítulos
Fragmentos de próximas publicaciones
Clubs de lectura con los autores
Concursos, sorteos y promociones
Participa en presentaciones de libros

Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:
Explora Descubre Comparte
A finales del siglo XIX , a una exclusiva clínica para enfermos mentales en Portsmouth llega contratada una enfermera nueva, Anne McCarey, protagonista y narradora de esta novela.
Anne sobrelleva un pasado doloroso, es poco atractiva y está atada a un hombre violento. En la residencia Clarendon deberá cuidar de un demente, el Señor X. Sin embargo, descubre que este paciente tiene una extraordinaria capacidad adivinatoria y es capaz de descubrir los secretos más ocultos de las personas, y disfruta haciendo pesquisas policiales desde su refugio.
La relación con Anne es tensa, pues ella se empeña en indagar en su vida; sin embargo, terminan aceptándose. A este dúo se añade el doctor Conan Doyle, que visita la residencia para atender al Señor X. En ese momento, empiezan a ocurrir diversos asesinatos inexplicables en las cercanías de la clínica y el único capaz de resolverlos es el Señor X, enfrentado a Scotland Yard, y a quien únicamente apoyan la enfermera Anne y Doyle.
Para mi padre.
Un día me pediste quedarte en casa.
Esta es. Quédate en ella para siempre.
PRELUDIO PARA MUERTOS
Es indiscutible el éxito teatral de la muerte: permanece en cartel eternamente y su estreno no necesita de ensayo alguno para quedar perfecto.
S IR H ENRY G EORGE B RYANT ,
Estudio sobre el teatro inglés (1871)
La muerte fue rápida pero enervante, como la sensación de alcanzar con los dedos ese lugar de la espalda que nos pica desde hace horas.
Así de lenitiva, veloz, casi jugosa.
No hubo agonía ni médico ni amigo o familiar que le llorase, ni portadores de féretro, ni caballos emplumados como cuervos, ni viuda velada encabezando cortejo alguno. El instante decisivo le sobrevino sentado. Luego lo cargaron entre dos y lo sacaron de su casa dentro de una bolsa. El resto no fue silencio, sino un vulgar traqueteo en un carruaje del todo inapropiado para su fúnebre contenido.
Ya era de noche cuando aquel inestable vehículo se detuvo. Se bajaron los dos hombres, abrieron la bolsa y el muerto puso los pies en el suelo. Lo invitaron a entrar en un lugar completamente desconocido. Era, a primera vista, una casa en ruinas, quizá una granja. Olía a excremento de vaca y apenas tenía muebles en su interior. Como el más allá, desde luego, te hacía perder la fe.
Uno de los hombres que lo acompañaba se paró en la habitación más espaciosa y encendió una lámpara de aceite.
—¿Cómo se siente?
El muerto hizo un gesto de fatiga y desinterés. Se hallaba poco estimulado por aquel caserón inhóspito. Recordaba su vida repleta de actividad, y aun el instante de relámpago final resultaba, por comparación, muchísimo más auténtico y placentero que aquella nada polvorienta (por cierto —se preguntaba—, dónde se habría metido la muchacha que lo hizo morir). Pero ni toda la ciencia del siglo XIX que el muerto conocía, con su industriosa maquinaria, sus teorías sobre monos ateos y su religión anglicana, servía para explicarle cómo debía de ser la vida traspasado el último umbral. Supuso que se acostumbraría. Ya no había nada mejor, pero tampoco peor.
Además —y saber esto lo congratuló sobremanera—, era muy probable que no tuviese que estar solo durante mucho tiempo. Se lo dijo el hombre poco después.
—Habrá más muertos.
Se sintió aliviado. Al cadáver, en su infinita soledad, le agradaba tener compañeros.
PRIMERA PARTE
SE ALZA EL TELÓN
Esa sensación peculiar de estar mirando algo oculto que pronto se va a desvelar. Ese tiempo de espera. Ese comienzo terrible...
G. J. CLEMENS,
Mi vida desde la butaca (1874 )
EL SEÑOR X
~ ~
Este misterio que voy a contar no va sobre mí, sino sobre el señor X. Pero creo que tendré que decir algo sobre mí.
Y podría decir muchas cosas sobre mí, pero se me ocurre esto:
A principios de 1882 yo vivía con mi madre en Southwark, Londres, en un agujero cochambroso por el cual nuestro casero nos exigía una fortuna. Entonces mi madre, un día, se quedó mirándome y ya no dejó de hacerlo. Cuando supe que estaba muerta llamé a mi hermano, pagamos el traslado de su féretro a Portsmouth, de donde somos oriundos, para enterrarla junto a mi padre, y se dio el caso de que, en la estación de nuestra ciudad natal, mi hermano compró los periódicos locales: el Portsmouth Journal , El Ojo de Portsmouth y el Portsmouth Gazette. Mi hermano leía los periódicos sobre todo por las reseñas teatrales, aunque hacía años que había abandonado su sueño de ser actor y trabajaba de empleado de banca. Entonces tropezó con algo en el Journal y me lo señaló. Solicitaban un puesto de enfermera para cuidar a un insano mental en una residencia privada para caballeros de Southsea, Portsmouth. Lo pensé un poco —solo un poco— y, ya de vuelta a Londres, envié mis referencias. Recibí una carta de aceptación dos semanas después. Vaya, me dije. Sentí como si cerrara un círculo en mi vida: había nacido en Portsmouth y regresaba allí, quizá para siempre.
En aquella época me veía con un hombre a quien había conocido cuatro años atrás. Se llamaba Robert Milgrew y era marinero en un barco mercante, lo cual significaba que me visitaba cuando podía, o eso me decía. No imagine el lector a un joven imberbe y musculoso: era mayor que yo, robusto pero bajito, de barba descuidada. Le gustaba beber y a veces era violento, pero supongo que no se puede tener todo. En vida de mi madre nunca lo llevaba a casa, pero esa vez, cuando me anunció su llegada, le preparé las cosas para darle la noticia: le hice estofado de carne, que le gustaba mucho, y le compré una botella de buen tinto, que le gustaba más.
Antes lo invité a ver un circense en Camberwell. Los circensesson espectáculos que nos podíamos permitir, y las mujeres entramos sin problemas. Además, aunque la mayoría no son escandalosos , te producen muchas emociones, con esas figuras enmascaradas de los saltimbanquis, que no paran de hacer muecas. En esta función estaban encerrados en una gran jaula y fingían querer salir. Gritaban y saltaban como monos. Robert se rio hasta hacerse polvo los pulmones —que ya tenía hechos polvo— y luego fuimos a casa, él algo mareado con las piruetas y los chillidos. Durante la cena escuchó en silencio mi plan de irme a Portsmouth, trabajar y ahorrar y comprar una casita allí para los dos. Mientras yo hablaba, él daba buena cuenta de dos platos enteros de estofado. Cuando acabé, siguió callado. Temí algo. Entonces alargó la mano, cogió la botella de vino ya vacía y me la arrojó a la cabeza. Por suerte, una silla decidió estar allí en el momento oportuno, tropecé con ella y la botella se estrelló contra la pared. Los cristales me cayeron encima. Y detrás me cayó Robert. Me hizo levantar con una sola mano. Era más bajito que yo, muy rechoncho y más viejo, pero era un hombre, claro. Su fuerza era descomunal. La mía solo servía para cuidar y curar. La de él era terrible. Destructora.