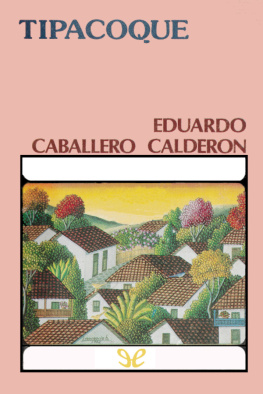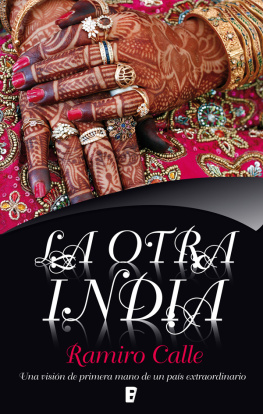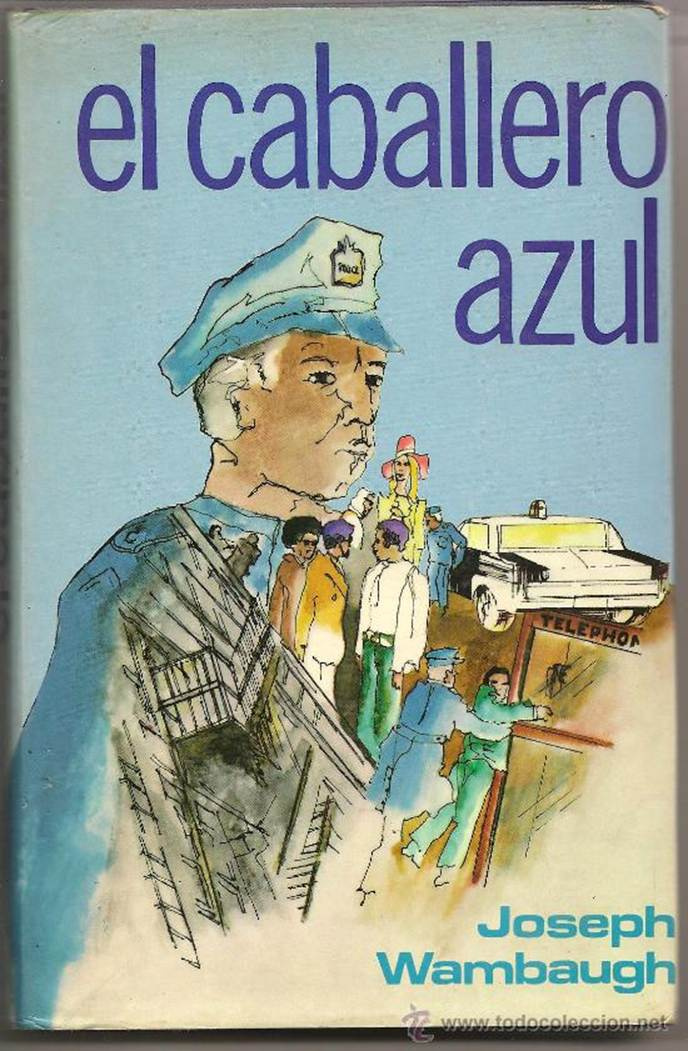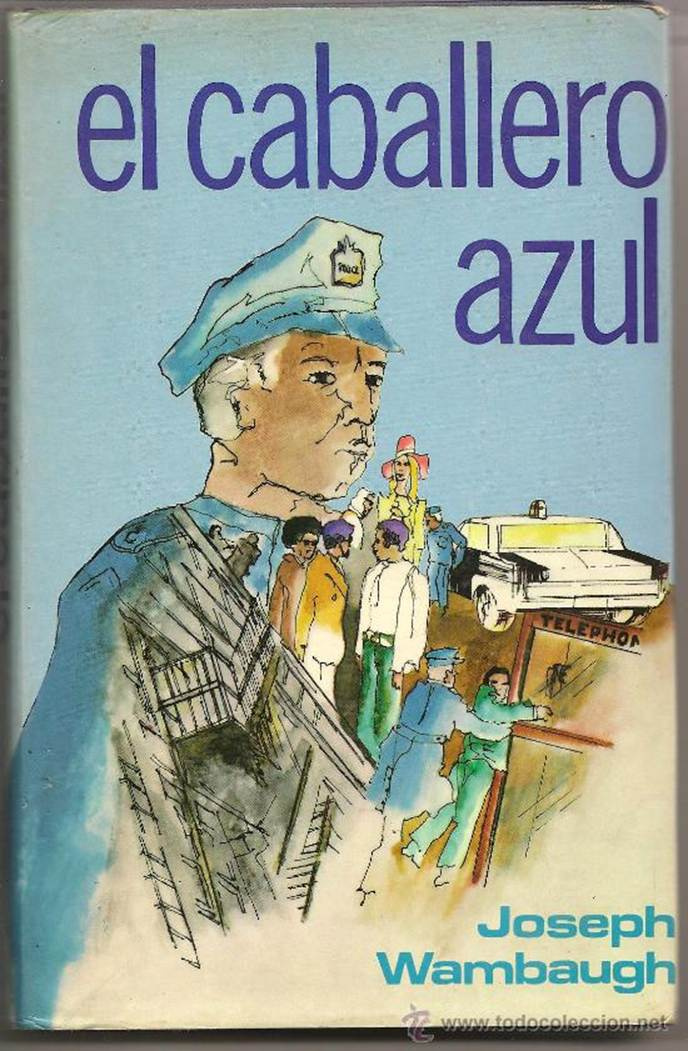
Joseph Wambaugh
El caballero azul
Título original: THE BLUE KNIGHT
Traducido por M.ª Antonia Menini
A mis padres y a Upton Birnie Brady
Recuerdo a menudo mi época de novato y a todos los que ya habían descubierto la seducción de la ronda. A la sazón se me antojaban viejos excéntricos. Ahora desearía que todos estuvieran aún aquí y que aprobaran este libro.
El torno zumbaba y Rollo mascullaba maldiciones en yiddish mientras aplicaba colcótar sobre la reluciente superficie de bronce.
– No tiene nada estropeado esta placa -dijo.
– Pues claro que sí, Rollo -contesté yo-. Fíjate bien. Entre la s de Los y la A mayúscula de Ángeles. Me la rayé con la puerta del armario.
– No tiene nada estropeado esta placa -volvió a decir Rollo, pero empezó a pulir, y a pesar de sus protestas vi el bronce trocarse en oro y el cromo volverse plata. Las letras de esmalte azul que rezaban «Policía» y «4207» surgieron ante mí.
– Muy bien, ¿estás contento, ahora? -me preguntó él suspirando e inclinándose sobre el mostrador para entregarme la placa.
– No está mal -contesté, sopesando satisfecho el pesado escudo ovalado, pulido de forma que reflejaba la luz del sol como un espejo.
– No basta con que el negocio me vaya mal. ¡Encima tengo que aguantar a un viejo policía como tú!…
Rollo se rascó la cabeza y su cabello blanco y rígido se puso tieso como plumas de gallina desordenadas.
– ¿Qué te ocurre, viejo farsante? ¿Temes acaso que algún ladrón amigo tuyo vea aquí un uniforme azul y lleve las joyas robadas a otro ventajista?
– ¡Jo, jo! Bob Hope tendrá que ir con cuidado. Cuando dejes de fastidiar a los pobres contribuyentes vas a seguir su mismo camino.
– Bueno, tengo que descubrir algún delito. ¿Qué te debo por el cochino lustre de la placa?
– No me hagas reír; tengo una afección de riñón. Llevas veinte años aprovechándote, ¡y ahora de repente se te ocurre pagar!
– Hasta luego, Rollo. Me voy a casa de Seymour a desayunar. Me aprecia.
– ¿A Seymour también? Ya sé que los judíos tienen que sufrir en este mundo, pero todos el mismo día… ¡no!
– Adiós, tunante.
– Ten cuidado, Bumper.
Salí a la ardiente bruma que se cernía sobre Main Street. Empecé a sudar al detenerme para admirar el trabajo de Rollo. Buena parte de las acanaladuras hacía tiempo que habían quedado alisadas y veinte años de frotaciones le dieron una brillantez increíble. Girando la cara de la placa hacia el sol vi que el oro y la plata captaban la luz. Me prendí la placa a la camisa y me contemplé reflejado en el plástico azul que Rollo había extendido tras los cristales del escaparate. El plástico aparecía arrugado y mi imagen deformada me convertía en un monstruo. Me erguí y seguí mirándome, pero mi vientre colgante me daba la apariencia de un canguro azul, ¡y tenía las posaderas tan anchas como dos porras! La papada también me colgaba hasta el pecho en aquella horrible imagen, y mi ancho rostro sonrosado y mi nariz rosada presentaban una intensa coloración azul semejante al color de mi uniforme que casi no había cambiado en la imagen.
Muy desagradable; pero lo que me impulsaba a seguir mirando era la placa. La placa de diez centímetros ovalada que llevaba prendida sobre el pecho relucía de tal modo que al cabo de uno o dos segundos ni siquiera pude ver al hombre azul que había detrás. Me quedé mirando aquella placa quizás un minuto largo.
La charcutería de Seymour sólo se encuentra a media manzana de la joyería de Rollo pero decidí tomar el coche. Mi blanco-y-negro se encontraba estacionado frente al vado rojo de Rollo, pues la circulación en el centro de la ciudad es espantosa. Si no fuera por estas zonas rojas no habría sitio para aparcar ni siquiera un coche de la policía. Abrí la blanca portezuela y me senté cuidadosamente. El sol quemaba a través del parabrisas y el interior del coche parecía un horno. Llevaba seis meses conduciendo el mismo blanco-y-negro y me había hecho un cómodo hueco en el asiento, por lo que conducía a gusto como en una gastada y querida silla de montar. En realidad, no cuesta demasiado destensar los muelles de un asiento cuando se pesa ciento veinte kilos…
Me dirigí a casa de Seymour y al acercarme a la acera vi a dos individuos en el aparcamiento situado detrás del Dragón Rosa. Les estuve observando unos treinta segundos y me pareció que estaban tramando algo, probablemente venta de narcóticos. Al cabo de veinte años, sigo experimentando la emoción que siente un policía cuando ve algo que se les escapa a los ciudadanos corrientes. Pero, ¿de qué me servía? Podía bajar por Main Street cuando quisiera y ver toda clase de enredos, buscavidas, bribones y demás escoria, perder seis u ocho horas vigilando a aquellos aficionados y quizá terminar con nada. Sólo había tiempo para pillar a los seguros y limitarse a tomar notas mentales del resto.
Los dos individuos del aparcamiento me llamaron tanto la atención que decidí observarles un rato más. Eran unos drogadictos de aire estúpido. Ya debieran haberse dado cuenta de mi presencia. Cuando era joven, solía basarme exclusivamente en la verdad. Ahora, apenas lo hago. La finalidad del juego es sencilla: tengo que explicarle a un sujeto vestido de negro (Su Señoría) por qué el oficial William A. Morgan sabe que aquellos hombres están cometiendo un delito. Si el juez considera que no había causa suficiente para buscar, parar y detener al hombre, entonces pierdo el juego. Busca y captura ilegal: caso rechazado.
Normalmente suelo ganar la partida, tanto si es imaginaria como si es auténtica. Mi conducta ante los tribunales dicen que es muy buena, bastante articulada para tratarse de un viejo policía. Y un tipo tan sencillo y honrado. Grandes e inocentes ojos azules. Los jurados me adoraban. Es muy difícil explicar el por qué «se sabe». Algunos individuos no consiguen dominarlo nunca. Vamos a ver, empiezo, sé que están concertando una venta por… la ropa que llevan. Es un buen principio, la ropa. Es un día sofocante, Señoría, y el alto viste camisa de manga larga abrochada en los puños. Para ocultar las huellas de los pinchazos, claro. Uno de ellos lleva todavía «zapatos del condado». Lo cual me indica que acaba de salir de una prisión del condado, y el otro sí, el otro… sólo se adquiere este semblante pastoso en la cárcel: San Quintín, Folsom tal vez. Lleva mucho tiempo en la sombra. Y averiguaría que acaban de estar en el Dragón Rosa, y diría que aquel garito sólo lo frecuentan las prostitutas, los drogadictos, los sujetos de mala vida y los bribones. Y todo eso también se lo explicaría a mi juez, pero en forma algo más sutil, y entonces me obligarían a callar. Podría explicarle a mi jurista imaginario, pero nunca a uno de carne y hueso, lo que es el instinto, aquella fase en la que, igual que un animal, presientes que lo tienes, pero no puedes explicar por qué. Presientes la verdad y lo sabes. Pero, ¡anda y díselo a un juez!, pensé. Dile eso.
Justo en aquel momento un borracho cruzó Main Street con luz roja y un Lincoln estuvo a punto de hacerle papilla.
– ¡Maldita sea, ven aquí! -grité cuando alcanzó la acera.
– Hola, Bumper -graznó, sosteniéndose los pantalones de talla excesivamente grande alrededor de las huesudas caderas, procurando por todos los medios dar la sensación de estar sereno mientras caminaba torpemente ladeado.
– Han estado a punto de matarte, Noodles -dije.
– ¿Y qué más da? -contestó él, secándose la saliva de la barbilla con su mugrienta mano libre. La otra mano agarraba con tanta fuerza los pantalones que de entre la mugre sobresalían sus grandes nudillos blancos.
– Tú no me importas, pero no quiero que se estropee ningún Lincoln durante mi ronda.
Página siguiente