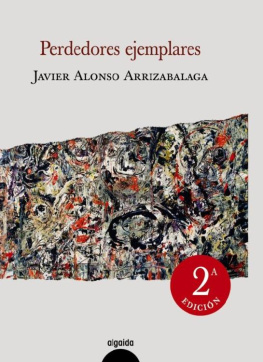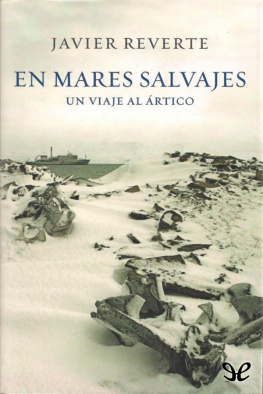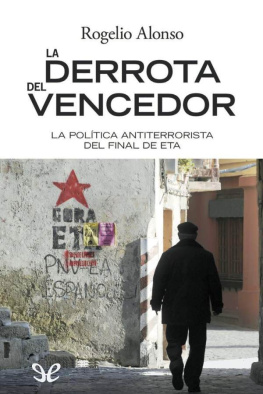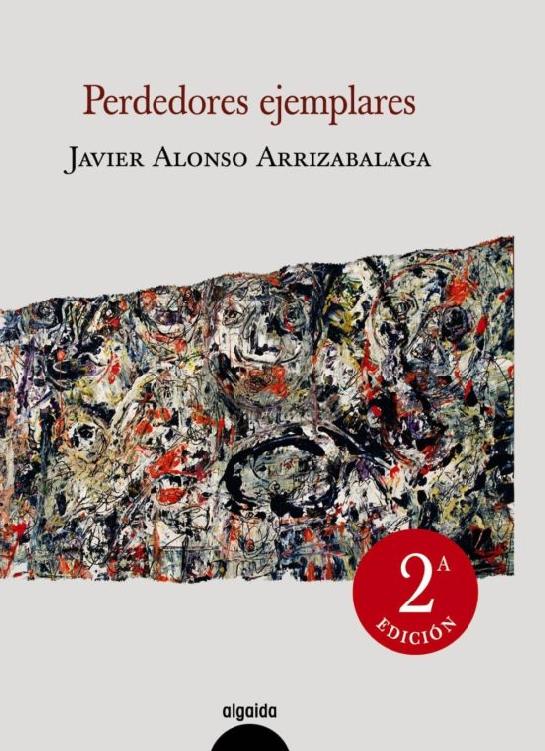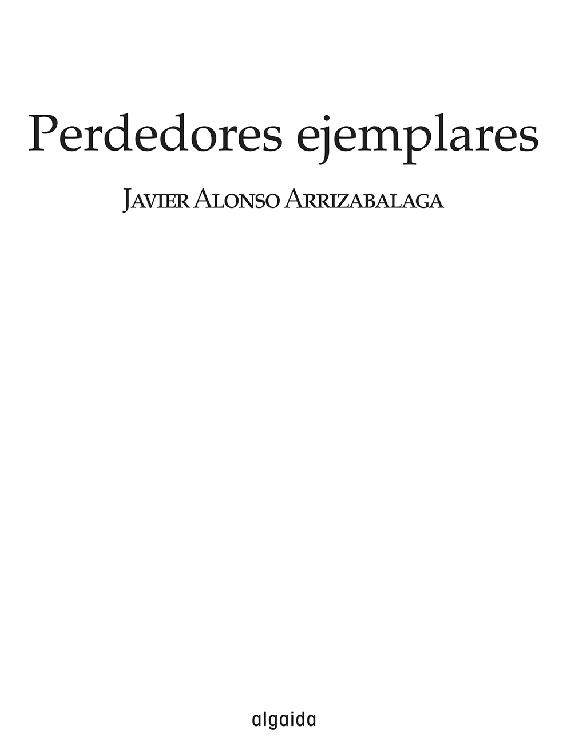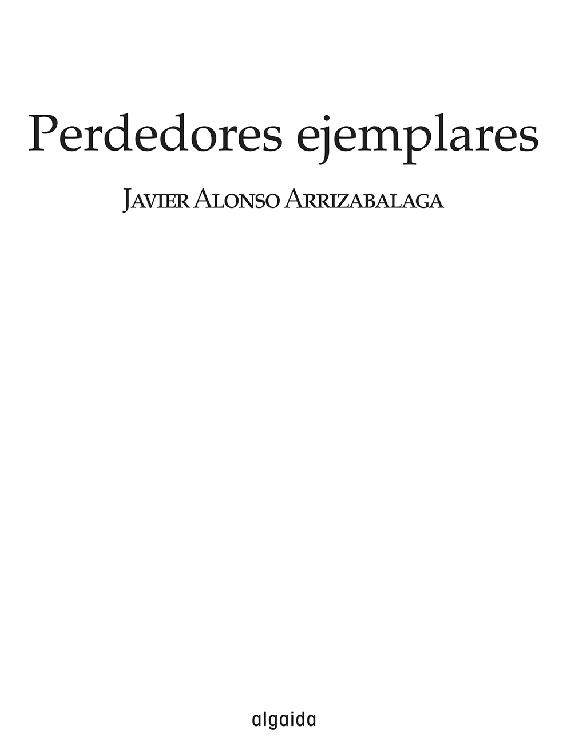
Índice
A mis hijos, Javier y María,
porque a su lado he comprendido
que existe otro modo de ver las cosas.
¿ P or qué no me llamaste? Cuando supiste que te iban a matar, ¿por qué no me llamaste?
La prensa me confirmó que tus captores pusieron un teléfono a tu disposición durante veinticuatro horas, y ni siquiera lo descolgaste.
A mí, gordo, a mí. A mí que te conocía desde los cinco años. ¿Te acuerdas? Los pantalones cortos, los ojos muy abiertos y esos nueve meses que te daban los galones de mando. A mí, gordo, a mí. La primera escopeta de plomillos, la primera lagartija abatida, la primera paliza. Pero no, no quisiste llamarme.
La policía los detuvo. El móvil no se ha aclarado, sólo dijeron que te dieron la oportunidad de contactar con alguien y que te limitaste a contestar que hacía ya mucho que nadie te esperaba.
Gordo, gordo, cabrón, ¿cómo pudiste olvidarte de mí? De mí, del enano. ¿Recuerdas la primera fiesta? No creo que llegara a los trece. Las discusiones con los padres para arañar media hora, la gomina en exceso, el estómago revuelto por el primer cubata y... Eloísa. Eloísa como una ilusión, como la princesa de una película de dibujos animados. Eloísa y sus rizos dorados, sus caderas por definir y su pecho incipiente. ¿Te acuerdas, gordo? Pero bailó conmigo. Yo era menudo, poca cosa, casi tu sombra y tú no estabas acostumbrado a perder. Nunca pude olvidar tu cara de odio, parecías no saber quién era yo; los ojos encendidos y el cigarro, porque tú eras bien macho y fumabas con dominio, no como yo, estrellado una y otra vez contra el cenicero.
Un único disparo. Sólo uno y a bocajarro. En el entrecejo. Certero, frío, fatal, separando para siempre esos ojos que vieron pasar mi infancia desde una butaca de privilegio.
El forense dijo que no hubo dolor, pero yo no lo tengo claro. Te conozco, gordo. No estaba permitido descomponerse. Descomponerse, nunca. La procesión siempre por dentro. Eso decías, gordo. Aquella noche, la que nos acorralaron porque sobaste a la hermana del negro… qué miedo, gordo. Y tú firme, sin recular, manteniendo la mirada. Luego vinieron los golpes y te protegías sin más, encajando sin gritar, esperando que aquellos lobos se cansaran, mientras yo, el enano, lloraba y mordía, gritaba, pateaba, arañaba, suplicaba que nos dejaran. Se fueron con algunos golpes encima, todos míos. Yo estaba destrozado, más de un mes con la cara desfigurada; tú, poca cosa. Estrategia, gordo, lo tuyo era la estrategia.
Algunos amigos del juzgado me han filtrado el sumario. Te measte encima, gordo, pero ni una palabra de súplica. Estrategia y fachada, gordito, y el teléfono allí.
Veinticuatro horas, pierdo la cuenta de cuántos minutos son, y sólo llegaste a decir que no te esperaban, que estabas solo, solo como un perro, dijiste.
¿Recuerdas el Renault 5 blanco de tu madre? ¿Nuestro viaje a Benidorm? ¡Cómo triunfabas, gordito! Las niñas se volvían locas contigo, hasta las extranjeras. Para eso estaba el enano, para traducir. A mí me quedaba la fea, o la gorda, la que nadie quería. Te veía reírte y me juraba que se acabó, pero a la mañana siguiente me abrazabas y me olvidaba de todo. Pero luego volvimos. Y Eloísa seguía allí. Un poco mayor, menos niña, y seguía bailando conmigo. Nunca lo admitiste. ¿Por qué no podía ganar yo una puta vez?, ¿por qué, gordo, por qué?
Hemos venido muy pocos. El Tortuga, Juanito, Mercedes, el Pecas y Eloísa. Me cuesta reconocerlos. El tiempo ha sido inclemente. No queda nada en común.
Los de la funeraria van rápido. Me hice cargo de todo, pero no sabía demasiado bien a quién te hubiera gustado que llamara. Dos coronas cuelgan de la ventana del coche funerario y hace mucho calor. Agosto no perdona, gordito, y aunque te hayas ido, la chicharra sigue cantando.
Te invité, te invité a mi boda con Eloísa y no quisiste venir. Tú, mi amigo de la infancia, mi compañero de batallas. Eso no se hace, enano, me dijiste. El qué, el qué, te gritaba una y otra vez, pero no tuviste huevos de contestarme. Te limitaste a mirarme igual que la primera vez que ella prefirió bailar conmigo.
Siempre he pensado que todo termina cuando echan las paletadas de arena sobre la caja. Hasta ese momento puede suceder un milagro, pero la arena sobre la madera... es el fin.
Mientras oigo caer la arena, me viene la cara de Eloísa aquella tarde en que las cosas dejaron de tener sentido. La mueca descompuesta, los ojos anegados, el temblor acompasado de barbilla y manos. Había sido más fuerte que ella, no tenía fuerzas para seguir luchando. Lo sentía, no quería hacerme daño. A ti nunca volví a verte.
¿Por qué?, ¿por qué no me llamaste? Fachada, gordito, fachada. Yo esperaba la llamada y ellos esperaban mi orden para detener tu ejecución.
E SPERANDO TU LLAMADA
–Y a no vienen las gaviotas —dijo Arturo, con una tristeza que brotaba de lo más profundo de su interior.
El mar, falto de toda fuerza, apenas interrumpía el silencio que se había instalado entre los dos.
—Vamos, hijo, sabes que hace mucho que no hay gaviotas aquí. Nos abandonaron a principios de los ochenta, cuando instalaron la fábrica y el pescado huyó de los vertidos.
—No es así, papá —protestó el niño.
—Las has debido de ver en la tele. Nunca has salido del pueblo y cuando naciste hacía ya mucho que habían dejado de visitarnos.
—¡Mentira, papá, eso es mentira! —gritó el niño mientras se alejaba corriendo por el solitario paseo marítimo.
Eusebio Uroz permaneció mirándolo sin hacer nada por detenerlo. Era un chico difícil, y con apenas once años ponía en serios apuros a su progenitor, que a menudo se quedaba sin respuestas. Caminó despacio a casa, disfrutando de la brisa salada que le acariciaba el rostro. El chico necesitaría una madre, pero, cuando su mujer le abandonó sin explicación alguna, dejándole con una criatura de poco más de dos años, decidió cerrar las puertas y se prometió que así permanecerían hasta el final de su existencia.
Al llegar a casa comenzó a preparar la cena. Todo sucedió conforme había previsto. Pasado un rato, el niño entró en la vivienda, se sentó a la mesa y comenzó a comer en absoluto silencio sin levantar la vista del plato.
Cuando terminó y con un tono que suplicaba comprensión, dijo:
—Papá, hace tres años las vi. Eran dos —prosiguió—. Se pararon en el viejo malecón del puerto, estuvieron un rato andando por los tablones y luego se fueron.
—Arturo —dijo el padre—, el mar está muerto. Muerto —insistió, elevando el tono de voz y visiblemente enojado—. No quiero seguir hablando del tema. Ya estoy harto de toda esta historia.
El chico se levantó hurtándole la mirada al padre y desapareció por las escaleras que conducían al garaje.
Eusebio esperó con paciencia unos diez minutos y luego se asomó a la ventana, justo a tiempo de ver cómo el pequeño abría la verja cargado con las cañas de pescar que fueron del padre y el cubo rojo que, día tras día, durante ya más de tres años, volvía irremediablemente vacío.
Al principio, las excursiones de Arturo provocaron las burlas de los vecinos, pero con el paso del tiempo éstas fueron desapareciendo, para dejar paso al aislamiento y la creencia generalizada, teñida de lástima, de que a Eusebio no sólo le habían abandonado, sino que tenía que hacerse cargo de un niño con la cabeza perdida.
El chico se movía con agilidad por las piedras del espigón. Sabía dónde apoyar los pequeños pies e incluso había bautizado a muchas: «cabeza de león», «nube» o «pino». Cuando lo recorrió por completo, se detuvo y comenzó a montar los aparejos con mimo. Nadie le había enseñado, pero hacía tiempo que había descubierto unos viejos libros de pesca en el garaje de los que pudo aprender todo lo necesario. A pesar de su corta estatura, conseguía lanzar bastante lejos, cada día un poco más, lo que le llenaba de íntima satisfacción.