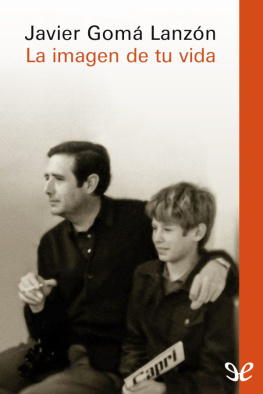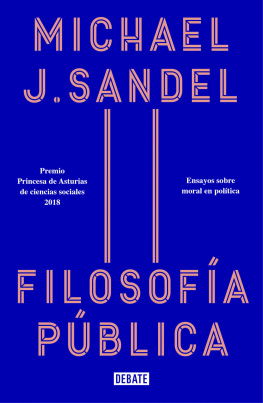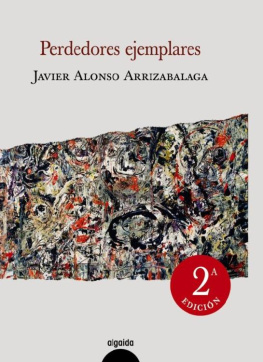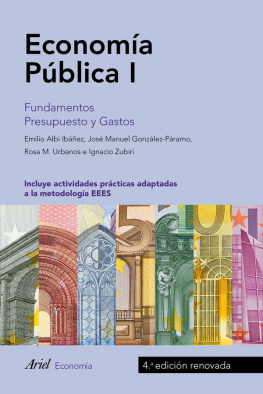VI. LA AUTÉNTICA FUENTE DE MORALIDAD SOCIAL
La anterior propedéutica, que había asumido la tarea de preparar la subjetividad moderna para la recepción de la paideia futura aplicándole un estricto tratamiento de adelgazamiento a base de realismo y de adaptación moral a las circunstancias, ha rendido dos resultados principales: que el yo en su configuración práctica depende, de hecho, de las costumbres de la polis a la que pertenece, y en segundo lugar, que debe orientar su libertad hacia la virtud; en suma, mores y virtus, cuya esencial conexión se explora en esta sección con vistas a una teoría de la ejemplaridad pública.
Es interesante observar que la asociación de ambos conceptos, costumbre y virtud, ya se encuentra madura, siquiera en una forma premoderna, en la obra moral y política de Aristóteles. La Ética a Nicómaco se abre con una secuencia de asertos generales: toda acción tiende a un fin, como toda función tiende a un bien; el fin supremo para el hombre, perfecto y suficiente, es la felicidad; la acción humana que tiene como fin la felicidad es la virtud perfecta a lo largo de toda una vida. A continuación, la atención, en los libros segundo y sucesivos, se desplaza de la felicidad a la virtud, la cual, insiste el filósofo, se adquiere por repetición, como resultado de actividades anteriores: practicando la justicia nos hacemos justos, practicando la moderación, moderados, de igual forma que nos hacemos constructores construyendo casas o citaristas tocando la cítara. Y no es de extrañar porque la ética nace de la costumbre, como indica su mismo nombre: ethikós (ética) procede de êthos (carácter), que procede a su vez de éthos (hábito, costumbre). La virtud no es un acto aislado sino un «modo de ser» (exis, habitus), esto es, un estado permanente que predispone al hombre a realizar su función en el mundo y a ser feliz haciéndose bueno.
El vínculo entre virtud y costumbre tiene importantes consecuencias políticas cuando la polis a la que pertenece el yo, como sucede con el pensamiento de Aristóteles, es una comunidad ética. La polis es para el griego una agrupación de familias y aldeas que nace movida por la necesidad de los hombres de asegurarse autonomía económica y suficiencia de recursos y bienes (autarkeia) pero que, una vez lograda, subsiste para permitir a los ciudadanos, más allá de satisfacer la mera necesidad de vivir, vivir bien y practicar la virtud; como todo, también la polis persigue un bien que es su fin natural y el suyo es procurar a sus habitantes una vida moral perfecta, feliz y buena. «Una polis es buena cuando los ciudadanos que participan en su gobierno son buenos. Y para nosotros todos los ciudadanos participan del gobierno. Por consiguiente, hay que examinar esto: cómo un hombre se hace bueno», se lee en la Política.
Los ciudadanos, pues, se hacen virtuosos cuando adquieren hábitos y costumbres virtuosas o que predisponen a la virtud. Las reflexiones de Aristóteles sobre el lazo que une a la virtud con las costumbres no exceden de estas indicaciones sustantivas pero ocasionales, como si por su evidencia no requirieran de mayores desarrollos. Sin embargo, quedan todavía muchas cuestiones abiertas. Nótese, en primer lugar, que Aristóteles parece tener siempre en consideración los hábitos psicológicos, en el seno de la conciencia individual, por ver de adquirir autónomamente mediante la repetición una virtud personal y con la expectativa de que una pluralidad de individualidades virtuosas conformen una totalidad igualmente virtuosa, pero desconociendo la dimensión colectiva de la costumbre y su función como fuente de moralidad social: no que un yo repita muchas veces sus propias conductas sino que uno repita las de otro, se extiendan en la comunidad y se generalicen como costumbres sociales. Dice que los legisladores deben procurar que los ciudadanos adquieran hábitos virtuosos pero olvida indicar el modo como estos nacen, que está relacionado con la previa existencia de costumbres comunitarias que sancionan modelos, patrones y pautas sociales y que el yo acepta y sigue con naturalidad.
Pero además el entrelazamiento otrora evidente entre la polis, el ciudadano, la costumbre y la virtud ha dejado de serlo en la modernidad a cuenta del característico estatalismo burocrático que quiere desterrar las costumbres del espacio público; y a cuenta también de una crítica nihilista que, abominando de todo tradicionalismo, recelando de toda moral social, sospechando de toda ideología y creencia colectiva, desnuda la democracia de sus costumbres constitutivas privándola del efecto integrador y cívico que les es propio y dejándola inerme frente a las potentes fuerzas centrífugas, ahora liberadas sin contrapeso, de la descomposición social y el atomismo individualista. La ausencia de costumbres en la polis moderna, fenómeno contemporáneo que Aristóteles no pudo ni vislumbrar, pone en peligro la durabilidad de la democracia y apremia a pensar sobre los modos y procedimientos de su creación.
§ 18. COACCIÓN VS. PERSUASIÓN, O SOBRE LA ARTICULACIÓN LEY/COSTUMBRE
Durante milenios, las costumbres han regido la vida de los pueblos, no solo, por supuesto, en los periodos anteriores a la invención de la escritura, en los que las normas no escritas eran la única fuente posible de Derecho, sino también en las posteriores culturas literarias hasta tiempo reciente. Pequeñas poblaciones y grandes imperios por igual se gobernaban por las mores maiorum, unas tradiciones inveteradas creadas en tiempo inmemorial por carismáticos héroes, reyes o guerreros, que llevaron a cabo hechos paradigmáticos, santificadas por el uso uniforme y continuado de sucesivas generaciones, y recibidas con veneración por la última de ellas como una herencia vinculante en todos los órdenes de la vida; una emanación libre del pueblo que descansa en el consentimiento tácito (silencioso pero operante y efectivo) de todos o al menos de la mayoría, y no obra de unos pocos cortesanos o letrados cerca del príncipe que preparan leyes escritas al gusto de su señor, y se comprende que esta espontaneidad colectiva sea muy estimada en una mentalidad conservadora que, como diría Burke, confía más en la sabiduría de la especie verificada a lo largo de los siglos —que por esta razón goza de una presunción a su favor— que en la insensatez de determinados individuos visionarios que continuamente quieren hacer iniciar la historia con ellos.
En ausencia de leyes, las costumbres asumían en dichas culturas una función político-constitucional. Para ellas, algo debe hacerse simplemente porque siempre se ha hecho así, y someterse a esta regla creada y transmitida por un vasto número de antecesores les parecía no menos racional o inteligente que obedecer las leyes que sobre los mismos temas aprueba la más reciente generación de los vivos. Hegel, receptivo a las diferentes imágenes del mundo en las que se va encarnando el Espíritu, sugiere la superioridad de esa época pre-legal —ius non scriptum, sine litteris— poblada de héroes que hacían nacer costumbres sociales rectoras de la ciudad:
El pueblo sigue al héroe de buen grado cediendo a la costumbre, no es ahí todavía ninguna ley coactiva (ni) inflexible ordenamiento servil sino actitud y costumbre.
Contrapone el filósofo la coactividad de la ley a una costumbre que se sigue de buen grado, y añora esa edad de personalidades fuertes y creadoras. Por su parte, Rousseau, en su ensayo Sobre el origen de la desigualdad, insiste en la misma contraposición:
Licurgo estableció costumbres que casi dispensaban de añadir a ellas leyes. Las leyes, por lo general menos fuertes que las pasiones, contienen a los hombres sin cambiarlos.
Las leyes coactivas son instrumentos de segundo grado a los que el gobernante recurre solo a falta de costumbres, las cuales, según Rousseau, no solo contienen a los hombres por la fuerza, como las primeras, sino que educan su corazón.