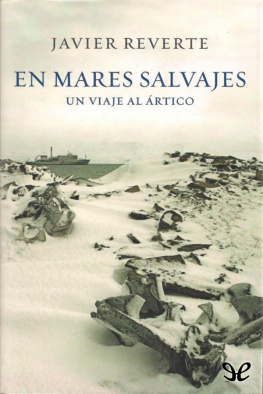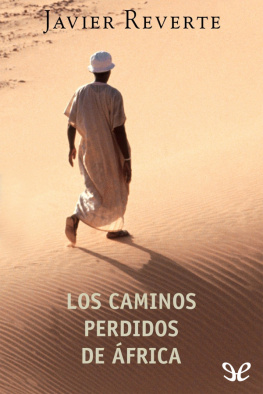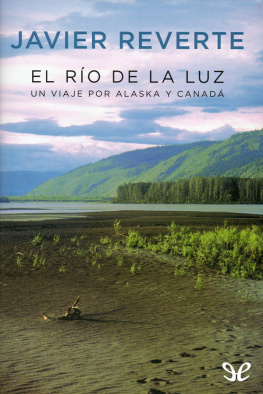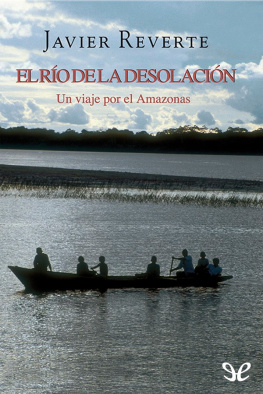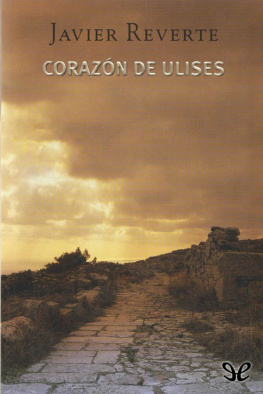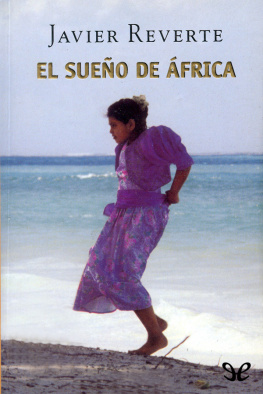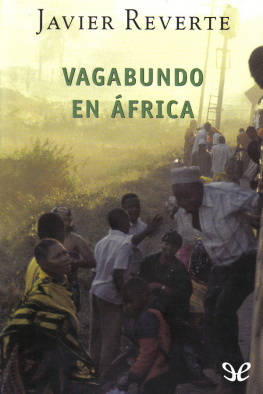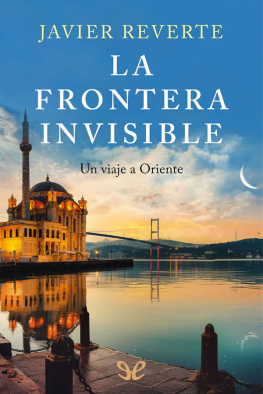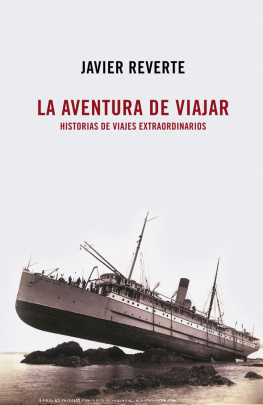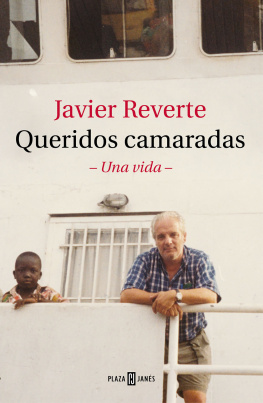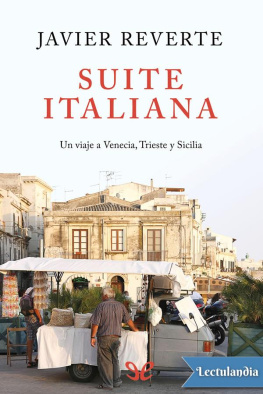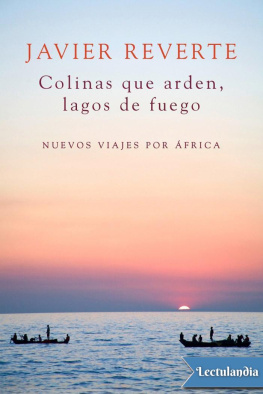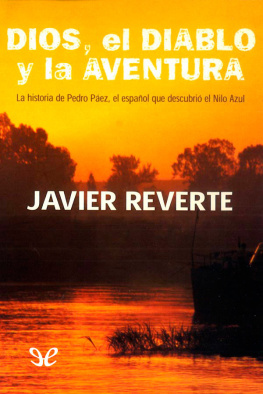Bibliografía
Además de algunos de los relatos de los propios exploradores del Ártico, como Hearne, Parry, Franklin, Ross, Kane o Amundsen, he utilizado otros libros de historiadores y especialistas en el Polo Norte. Seguidamente, incluyo una lista de bibliografía básica sobre la vida y la historia de las regiones polares:
ANDERSON, E W., Mad Trapper of Rat River, Canadá, Heritage House, 2000.
BEATTIE, Owen, y GEIGER, John, Frozen in Time, Londres, Bloomsbury, 1987.
BERTON, Pierre, The Arctic Grail, Canadá, Anchor, 2008.
BRANDT, Anthony (ed.), The North Pole: a Narrative History, Washington, National Geographic, 2005.
DELGADO, James P, Across the Top of the World, Vancouver, Douglas & Mclntyre, 1999.
DUPUIS, Renée, Tribus, peuples et nations, Quebec, Boréal, 1997.
FONTAINE, Jean-Louis, Croyances et rituals chez les inuus, Quebec, Les Éditions Gid, 2006.
HERN, Francés, Arctic Explorers, Alberta, Altitude Publishing, 2007.
JENKINS, Mckay, Las cataratas de Coppermine, Barcelona, Océano, 2008.
KENNEY, Gerard, Dangerous Passage, Toronto, Natural Heritage Books, 2006.
MAGOCSI, Paul Robert (ed.), Aboriginal Peoples of Canada, Toronto, UTP, 2002.
MANSON, Ainslie, Alexander Mackenzie, Toronto, Groundwood Books, 2003.
McGOOGAN, Ken, Lady Franklin's Revenge, Toronto, Harper & Collins, 2005.
McMILLAN, Alan D., y YELLOWDOWN, Eldon, First Peoples in Canada, Vancouver, Douglas & Mclntyre, 2004.
MIRSKY, Jeannette, To the Arctic!, Nueva York, Knopf, 1948.
MURPHY, David, The Arctic Fox, Toronto, Dundurn, 2004.
NORTON, Dick, The Lost Pairo!, Canadá, Raincoast Books, 1995.
PARIAS, L. H. (ed.), Les explorateurs, París, Pierre Laffont, 2004.
SALE, Richard, Polar Reaches, Seattle, The Mountains Books, 2002.
SHELLEY, Mary, Frankenstein, numerosas ediciones en español.
VERNAY, Pierre, Tragédies polaires, París, Arthaud, 2007.
1
Audaces marinos, tristes capitanes, osos feroces
…nos hundimos ciegamente, como el destino, en el Atlántico solitario.
Moby Dick, capítulo XXII ,
HERMÁN MELVILLE
Ottawa, pese a estar revestida con una austera solemnidad británica, tiene un aire provinciano, como si le viniese grande el traje capitalino con que le adorna la Constitución. Carece de la rotundidad de Toronto —un remedo de Chicago— y de la decidida vocación neoyorquina de Montreal. Tampoco exhibe el retraimiento elitista de la ciudad de Quebec, en el este, ni es tan montaraz como Edmonton, en el oeste. Y no posee desde luego la inmensa luz de Vancouver. Sencillamente, Ottawa es un poco paleta, sobre todo si uno se para a contemplar el hotel Fearmont, que hace casi que los ojos chirríen. El establecimiento pertenece a una cadena hotelera que, durante el siglo XIX , construyó a lo largo de la línea férrea del país mastodónticos y pretenciosos edificios para albergar a los turistas ricos que llegaban los veranos desde Europa en lujosos transatlánticos y dedicaban unas semanas a conocer el interior del país y su espléndida naturaleza. A los arquitectos no se les ocurrió otra cosa que imitar la suntuosidad de los famosos cháteaux del río Loira. Y el resultado fueron una serie de establecimientos, entre otros el de Ottawa, que parecen un híbrido de los castillos de la Cenicienta y del Conde Drácula. El Fearmont choca más todavía porque se encuentra muy próximo al conjunto monumental del Parlamento, un complejo de sobrios edificios, construidos cuando Canadá era todavía un dominio británico, que recuerda la solemnidad de Westminster.
De todos modos, la ciudad es tranquila, limpia y civilizada, con el río Ottawa cruzándola por la mitad, ancho, brioso, y un bello canal, el Rideau, en cuyas orillas jubilados sobrados de kilos pasean su diabetes y jóvenes airosos pedalean en bicicleta con furia mientras concentran su atención en las melodías de un MP3 atornillado a la oreja.
Llegué a finales de julio, en días de agobiante calor, y enseguida percibí que el alma de Ottawa esconde un delicado y poco apasionado patriotismo. En los escaparates de todas las librerías lucía un curioso cartel publicitario en donde se leía: «The world needs more Canada».
—¿Qué significa eso? —pregunté a una joven dependienta mientras me cobraba un libro.
—Lo que dice, que necesitamos más países como Canadá.
—¿En qué sentido?
—¿No lo entiende? El mundo nos necesita como ejemplo.
Ignoro si la chica se había dado una vuelta por la residencia municipal para los sin techo, un edificio feote de dos plantas situado en la confluencia de las calles Waller y Daly.
A cualquier hora que uno pasara por allí, encontraba vagabundos en la puerta y en los bancos del parquecillo cercano, fumando cigarrillos de tabaco recio y alguno que otro de marihuana. Olía fuerte a alcohol y a suciedad en unos cuantos metros a la redonda. Pero los desdichados no molestaban a nadie y sólo de cuando en cuando te pedían limosna. Ya lo he dicho en otro libro: Canadá es tan civilizado que incluso aquellos que no poseen nada tienen al menos el pequeño patrimonio de una buena educación cívica.
Tal vez el mundo no tenga tanta necesidad de nuevos Canadá como pregona el chovinista eslogan; pero sí de más vagabundos como los canadienses.
No permanecí mucho tiempo en la ciudad: sólo cuatro días, los justos para conocerla un poco y arreglar mi viaje al norte. Por las noches, el aire corría lozano viniendo de los bosques próximos y la gente gustaba de permanecer hasta hora tardía en las terrazas de By Market, sentada a la fresca y libando cervezones, un placer que sólo puede disfrutarse en Ottawa unas pocas semanas al año, en espera de que llegue el invierno con los broncos descensos de la temperatura.
Como dice una sentencia que le escuché a alguien: «En Canadá, la temperatura no baja en los inviernos: se despeña».
Un domingo, el día anterior a mi partida, dos agentes de la Policía Montada del Canadá, ataviados con sus vistosas guerreras y el típico sombrero de ala redonda y copa abollada, posaban junto a los turistas en interminables sesiones de fotografía. No perdían en ningún momento la sonrisa e, incluso, si se lo solicitaban, hacían ellos mismos la foto del compañero rodeado por los grupos de visitantes. Imagine el lector que le pide lo mismo a un adusto poli norteamericano, a un gendarmeme francés, a un antidisturbios chino o a un guardia civil español de los días del franquismo… Claro, el mundo necesita de más Canadás.
El mismo día, en la ancha calle Rideau y junto a la puerta de los almacenes de Bay Company un coro de menonitas, compuesto en su totalidad por mujeres muy jóvenes y en su mayoría muy rubias, cantaba himnos religiosos, mientras que un hombre, que parecía el jefe de todas ellas, repartía folletos con versículos bíblicos. Gran parte de las chicas lucían mejillas de manzana, de grosezuelos pómulos sonrosados, y sonreían con exaltado candor a los viandantes. Leí algunos de los versículos del folleto. Pertenecían al Éxodo y decían: «Para que sepas que soy Yahvé, voy a golpear con el cayado que tengo en la mano en las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el río morirán y las aguas se infectarán…».
Pensé que la Biblia siempre ha sido un gran consuelo y un remanso de paz para las almas atribuladas, con sus propuestas de tsunamis de sangre.
El himno no me era desconocido. Recordé que lo había escuchado en un antiguo western, al comienzo de la película Grupo salvaje, de San Peckinpah, como una especie de preludio musical a la sucesión de matanzas del sangriento film:
Yes we’ll gather at the river, the beautiful, the beautiful river; |