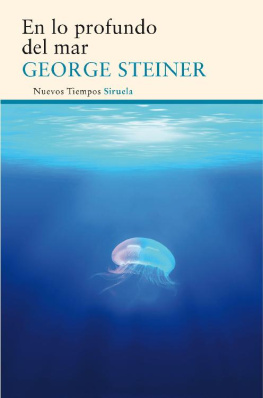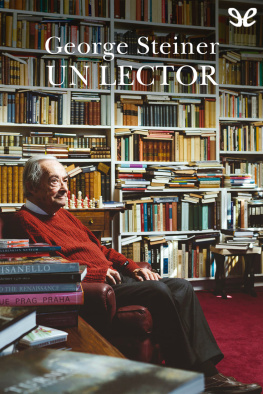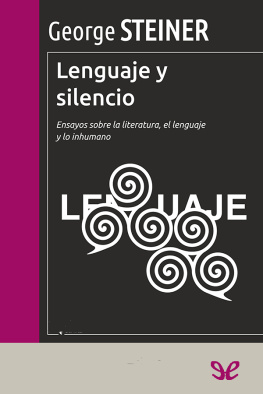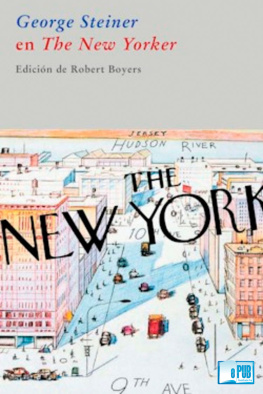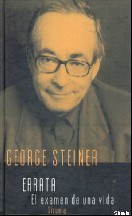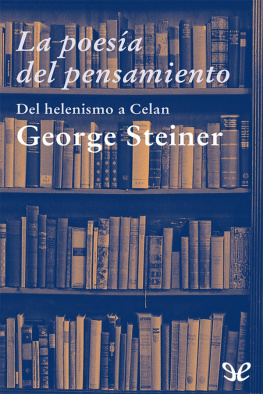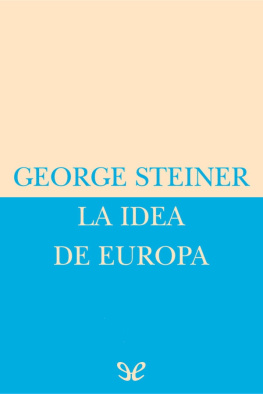EN LO PROFUNDO DEL MAR
GEORGE STEINER

Edición en formato digital: noviembre de 2016
Título original: The Deeps of the Sea and Other Fiction
En cubierta: fotografía de © NG / Unsplash
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© George Steiner, 1996
Published by arrangement with Georges Borchardt,
Inc. and International Editors’ Co.
© De la traducción, Daniel Gascón
© Ediciones Siruela, S. A., 2016
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN:978-84-16964-06-2
Conversión a formato digital: María Belloso
EN LO PROFUNDO DEL MAR
(1956)
1
Lo profundo del mar estaba llevando al señor Aaron Tefft al borde de la locura. En las cartas de navegación que empapelaban las paredes de su estudio de Salem, las fosas estaban marcadas con tintas de tonos cada vez más estridentes: desde la serena estrella azul que rodeaba la fosa de Sigsbee, a solo 3.500 m por debajo del golfo de México, hasta la figura de color rojo sangre sacada de la cábala que circunscribía el abismo del mundo, el centro de las pesadillas del señor Tefft, la fosa de Mindanao, 10.800 m por debajo del brillo del sol. No es que el señor Tefft mirase a menudo el mapa en que esa fosa final estaba cartografiada de manera tan clara. Su cerebro vacilaba ante la idea de ese embudo de la noche en el que el Everest pasaría inadvertido, su penacho nevado oculto 1.800 m por debajo del silencio del mar.
Pero la certeza desnuda de que Mindanao existe, de que sus paredes de agua giran con el vagar diario de la Tierra, presionaba el corazón del señor Tefft y lo obligaba, una y otra vez, a saltar de su gastado sillón de cuero y a afrontar el muro oriental en el que había fijado sus cartas del Pacífico. Y aunque el crepúsculo en la habitación o el reflejo caliente del sol de occidente borrasen los detalles, sabía dónde estaba la fosa de Mindanao y podía atisbar por encima el cuadrado púrpura que señalaba la fosa de Ramapo, 10.500 m de mar familiarizado con los tifones y hundido en una súbita oscuridad no lejos de Japón. Para la perturbada imaginación del señor Tefft, el océano Pacífico disfrazaba las distintas entradas del infierno: la fosa de Nerón junto a Guam, la fosa de Aldrich a barlovento de las islas Kermadec, la fosa de Milwaukee, un abismo que supera al Himalaya.
En la mente del señor Tefft no existía un desastre marino sin explicación. ¿Por qué nunca se había sabido nada del Cyclops después de que saliera de Barbados el 4 de marzo de 1918? Simplemente porque en algún lugar de su trayecto acechaba una fosa por descubrir de la que había surgido un rápido remolino, una avidez en la vorágine que había absorbido el navío hacia la oscuridad. Primero el Cyclops había pasado por la región en la que la luz del sol todavía penetra, un azul oscuro y tenue; luego por las selvas verdes donde cazan las barracudas; más abajo, por donde empiezan la noche absoluta y el frío inhumano, pero donde rayos luminiscentes arrojan sus dardos de fuego; finalmente, llegó al lugar desconocido donde después de siglos de disolución las armadas se convierten en polvo.
Pero cuando su imaginación se acercaba a esa última región, al señor Tefft le asaltaba un violento temblor y caminaba hacia la ventana, miraba al jardín y centraba sus sentidos desconcertados en el limero o en el sombrero de paja de Katherine Tefft hasta que, como si la hubiera atraído su mirada salvaje, ella se giraba en su silla de mimbre, sonreía y decía: «¿Estás bien, Aaron? Ven a sentarte a mi lado, querido».
La obsesión del señor Tefft tenía una forma precisa. Lo aterrorizaba y atormentaba el temor a quedar enterrado en el mar y ser arrastrado a una de las grandes fosas por esas corrientes oceánicas cuyos caminos conocía con exactitud. Con cada año de servicio transcurrido en el puente de barcos mercantes y trasatlánticos, el conocimiento del señor Tefft de esas corrientes se hacía más sutil, y más fuerte su convicción de que cualquier cosa muerta que flotara en algún lugar del mar sería al final absorbida en uno de los abismos. Si un hombre fuera arrojado al agua, incluso en la parte menos profunda del Atlántico, su cuerpo vagaría hacia una de las corrientes y sería transportado hacia las Bermudas y la fosa de Nares o la fosa de Mónaco, al este de las Azores. No había manera de escapar. Había que dar sepultura a los hombres en tierra. De lo contrario, los mares los absorberían hacia su centro y su viaje sería más aterrador que ningún peregrinaje por los suelos del infierno. Ese viaje ardía en la mente del señor Tefft con tal intensidad material que había proporcionado una luz curiosa a sus ojos y había quemado los bordes de su alma.
Podía recordar cuándo la alucinación lo había dominado por completo por primera vez. Fue una noche de clamorosos vientos del suroeste, después de que en el salón del piso de abajo se hubiera decidido que el joven Aaron entraría como aprendiz de mozo de cabina en un crucero Blue Star. Se había echado las mantas por encima de la cabeza para no oír la tormenta y luego se había acurrucado dentro de la oscuridad hasta que sus pies tocaron el extremo de la cama y una somnolencia tibia lo rodeó. Fue entonces cuando tuvo la primera pesadilla, la terrible impresión de ahogo, de ser arrastrado a un insaciable centro por una resaca enorme. Recordaba la lucha por respirar, la loca sensación de enredo y, al final de lo que parecía una era de angustia en reclusión, la salida hacia el frío de la noche. Aaron había corrido a la ventana y había mirado el mar que avanzaba hacia la tierra. Pero el viejo conocido había desaparecido, roto en mil pedazos. En algún lugar por debajo de esa superficie familiar yacían las profundidades, esperando su cadáver, preparadas para llenar su boca y sus fosas nasales con sus masas de agua antes de que su alma pudiera encontrar la salida. Pero era demasiado tarde para que master Tefft dejara la profesión a la que estaba destinado.
Habían pasado treinta años desde entonces. Con cada uno de servicio el terror se había vuelto más insidioso. Pero el mar era la vocación del señor Tefft y después de las vacaciones que pasó con Katherine en Salem lo atraía con la misma fuerza con que atrae a los ríos. Curiosamente, además, en el mar la pesadilla parecía menos frecuente. En casa era peor.
Siempre empezaba del mismo modo: el señor Aaron Tefft, primer oficial del Hibernia, caía víctima de una enfermedad tropical. Después de unas noches en la enfermería, bajo las lámparas azules y el ventilador ruidoso, el primer oficial fallecía. Como su enfermedad era contagiosa y las noches eran peligrosamente calurosas, el capitán y el primer oficial médico decidían tirar su cadáver al mar. Los marineros se ponían en fila y el capellán entonaba esa espléndida letanía para los muertos. Luego se alzaba el ataúd sobre la borda, el maestro de armas tomaba una esquina de la bandera y daba la orden. Los restos mortales del señor Aaron Tefft se deslizaban hacia abajo. El ataúd golpeaba el agua con una salpicadura de rocío, era momentáneamente atraído hacia las hélices del barco que se alejaba y luego flotaba bajo la superficie en el comienzo de su largo viaje.
El preludio era suave: a unos cientos de metros bajo las olas sigue habiendo luz. Se oyen las tormentas y las estrellas que brillan dejan un rastro luminoso. La vida es múltiple: bacalaos, atunes y marlines nadan en torno al ataúd y lo rozan con sus aletas. Carabelas portuguesas pasan formando ejércitos transparentes, y flores marinas, de color verde, malva y rojo abrasador, cubren el ataúd con ceremonioso dolor. Es una región donde la vida terrestre tiene sus ecos suaves: los trasatlánticos que pasan dejan un sabor a petróleo y el repique de sus motores suena como un gong tenue. La basura que se arroja por la borda se hunde incrustada de estrellas de sal y, cuando los peces huyen disparados hacia abajo, el grito de las gaviotas sigue tras ellos.