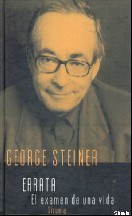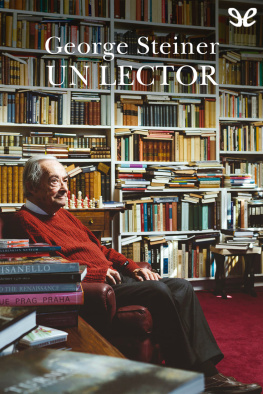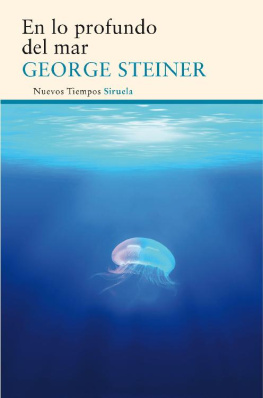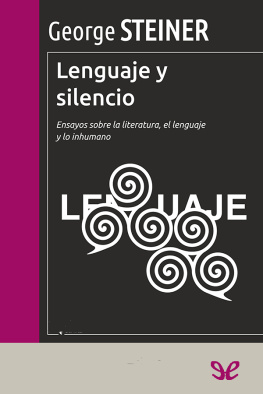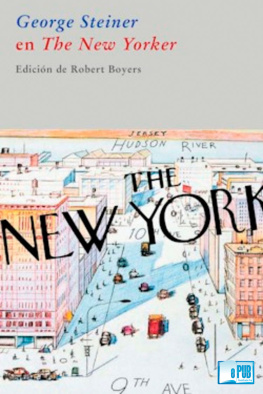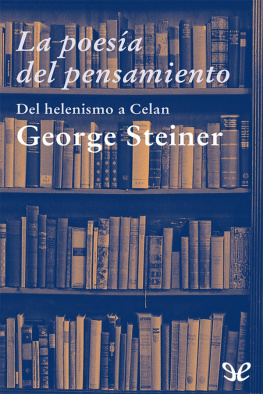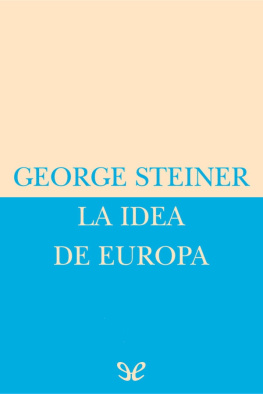Annotation
«Errata», el libro más personal de George Steiner, constituye un análisis iluminador y fascinante de su propia vida y de su amor por la literatura y la música. Siempre incisivos, y a menudo provocadores, los puntos de vista de George Steiner están intensamente marcados por sus propias experiencias: su formación trilingüe —inglés, francés y alemán—, la educación recibida de su padre, su paso por la Universidad de Chicago en los años cuarenta, su propio sentido del judaísmo, sus escritos y su actividad docente. Steiner, un pensador que jamás ha eludido las «grandes cuestiones», analiza aquí el genio de Homero, Shakespeare o Racine, la traducción y el multilingüismo, la función de los maestros que han inspirado su vida profesional o la relación entre cultura y democracia, para acabar con un sorprendente análisis sobre el significado de la ciencia y la razón, del ateísmo y la religión.
ERRATA. EL EXAMEN DE UNA VIDA / George Steiner
Título Original: Errata: An examined life
Traductor: Catalina Martínez Muñoz
©1997, George Steiner
©1998, Ediciones Siruela, S.A.
Colección: El ojo del tiempo, 45
ISBN: 9788498412970
Generado con: QualityEbook v0.35
George Steiner
Errata. El examen de una vida
Título original: Errata: An examined life
© George Steiner, 1997
© De la traducción, Catalina Martínez Muñoz
© Ediciones Siruela, S. A., 1998, 2009
ISBN: 978-84-9841-297-0
Uno
La lluvia, especialmente para un niño, trae consigo aromas y colores inconfundibles. Las lluvias de verano en el Tirol son incesantes. Poseen una insistencia taciturna, flagelante, y llegan en tonos de verde oscuro cada vez más intensos. De noche, su tamborileo es como un ir y venir de ratones en el tejado. Hasta la luz del día puede llegar a empaparse de lluvia. Pero es el olor lo que permanece conmigo desde hace sesenta años. A cuero mojado y a juego interrumpido. O, por momentos, a tuberías humeantes bajo el barro encharcado. Un mundo convertido en col hervida.
El verano era de por sí siniestro. Unas vacaciones familiares en el oscuro aunque mágico paisaje de un país condenado. En aquellos años de mediados de la década de los treinta, el odio a los judíos y el deseo de reunificación con Alemania flotaban en el ambiente austríaco. La conversación entre mi padre, convencido de la inminencia de la catástrofe, y mi tío gentil, aún moderadamente optimista, no resultaba fácil. Mi madre y su hermana, que sufría frecuentes ataques de histeria, intentaban crear un clima de normalidad. Pero los planes para pasar el tiempo —nadar y remar en el lago, pasear por los bosques y las montañas— terminaban disolviéndose en el perpetuo aguacero. Mi impaciencia, mis exigencias de diversión en un cavernoso chalet cada vez más frío y, supongo, húmedo debían de ser un fastidio. Una mañana, tío Rudi fue en coche hasta Salzburgo. Trajo consigo un librito con las tapas de color azul.
Era una guía ilustrada de los escudos de armas de la ciudad principesca y de los feudos circundantes. Todos los blasones aparecían reproducidos en color, junto a una breve nota histórica sobre el castillo, el señorío, el arzobispado o la abadía correspondientes. El pequeño manual concluía con un mapa que señalaba los lugares de interés, incluidas las ruinas, y un glosario de términos heráldicos.
Aún recuerdo el asombro, la conmoción interior que este fortuito calmante produjo en mí. Lo que resulta difícil expresar en el lenguaje adulto es la combinación, casi la fusión de placer y de amenaza, de fascinación y de inquietud que sentí cuando me retiré a mi habitación, mientras las tuberías escupían bajo los aleros azotados por la lluvia, y permanecí allí varias horas como hechizado, pasando las páginas, aprendiendo de memoria los nombres de aquellos torreones e importantes personajes.
Aunque, claro está, entonces no podía definirlo o expresarlo de ninguna manera, aquel manual de heráldica me abrumó al revelarme la innumerable especificidad, la minuciosidad, la amplísima diversidad de las sustancias y las formas del mundo. Cada escudo de armas era diferente de todos los demás. Cada cual tenía su organización simbólica, su lema, su historia, localidad y fecha absolutamente propios, íntegramente suyos. Presagiaba una verdad única y definitiva. Cada uno de los elementos gráficos, cada uno de los colores y dibujos de sus cuarteles encerraba su propio y pródigo significado. En heráldica, es frecuente insertar unos escudos dentro de otros. Este recurso se designa en francés con el sugerente término de mise en abyme.
Entre mis tesoros figuraba una lupa. Estudiaba detenidamente los detalles geométricos, las formas de «animales», los losanges, rombos y barras diagonales de cada emblema; los yelmos de los timbres y las coronas de los soportes que flanqueaban las diversas armas; el número exacto de orlas que honraban el blasón de un obispo, de un arzobispo o de un cardenal.
La idea que me sobrecogió, que se apoderó de mí por completo y me mantuvo hipnotizado fue ésta: si hay en esta oscura provincia de un pequeño país (una Austria en declive) tantos escudos de armas, todos ellos únicos, ¿cuántos habrá en Europa, en el mundo entero? No recuerdo cuál era mi percepción, si es que tenía alguna, de los grandes números. Pero recuerdo que me vino a la cabeza la palabra «millones» y me quedé desconcertado.
¿Cómo podía un ser humano percibir, dominar semejante pluralidad? De pronto, en un momento de exultante aunque horrorizada revelación, se me ocurrió que ningún inventario, ninguna enciclopedia heráldica, ninguna summa de animales fabulosos, inscripciones, sellos de caballerías, por exhaustivos que fuesen, podrían ser completos. El oscuro estremecimiento, la desolación que se apoderó de mí en aquella habitación mal iluminada de finales del verano en el Wolfgangsee —¿fue, remotamente, sexual?— ha orientado en buena parte mi vida.
Crecí poseído por la intuición de lo particular, de una diversidad tan numerosa que ningún trabajo de clasificación y enumeración podría agotar. Cada hoja difería de todas las demás en cada árbol (salí corriendo en pleno diluvio para cerciorarme de tan elemental y milagrosa verdad). Cada brizna de hierba, cada guijarro en la orilla del lago eran, para siempre, «exactamente así». Ninguna medición repetida, hasta la calibrada con mayor precisión y realizada en un vacío controlado, podría ser exactamente la misma. Acabaría desviándose por una trillonésima de pulgada, por un nanosegundo, por el grosor de un pelo —rebosante de inmensidad en sí mismo—, de cualquier medición anterior. Me senté en la cama intentando controlar mi respiración, consciente de que la siguiente exhalación señalaría un nuevo comienzo, de que la inhalación anterior era ya irrecuperable en su secuencia diferencial. ¿Intuí que no podía existir un facsímil perfecto de nada, que la misma palabra, pronunciada dos veces, incluso repetida a la velocidad del rayo, no era ni podía ser la misma? (mucho más tarde aprendería que esta ausencia de repetición había preocupado tanto a Heráclito como a Kierkegaard).
A esa hora, durante los días que siguieron, la totalidad de experiencias personales, de contactos humanos, de paisaje a mi alrededor se transformaba en un mosaico en el que cada uno de sus fragmentos era a un tiempo luminoso y resistente en su «quididad» (término escolástico que designa la presencia integral revivida por Gerard Manley Hopkins). No podía haber, estaba seguro, finitud en las gotas de lluvia, en el número y la diversidad de los astros, en los libros por leer y las lenguas por aprender. El mosaico de lo posible podía estallar en cualquier momento y reorganizarse para formar nuevas imágenes y cambios de significado. El lenguaje de la heráldica, aquellos «gules» y aquellas «barras siniestradas», aunque entonces no lo entendía, debía de ser, pues así lo sentía, tan sólo uno entre los innumerables sistemas de discurso específicamente creados a medida de la hormigueante diversidad de propósitos, artefactos, representaciones u ocultamientos humanos (aún recuerdo la extraña excitación que sentí ante la idea de que un escudo de armas podía ocultar tanto como revelaba).