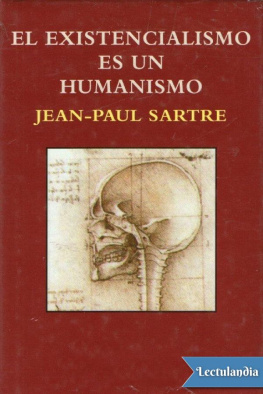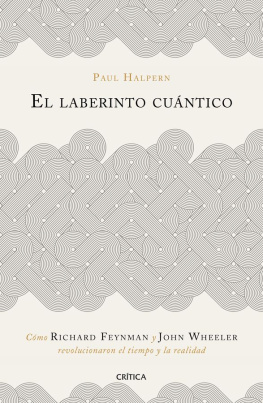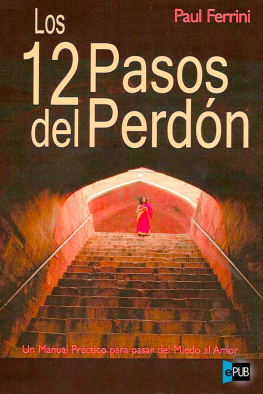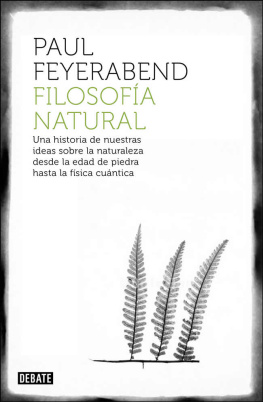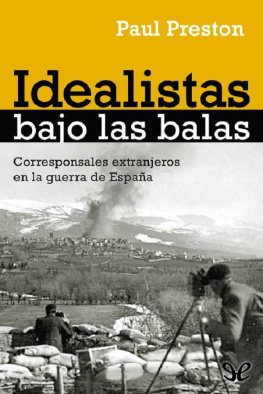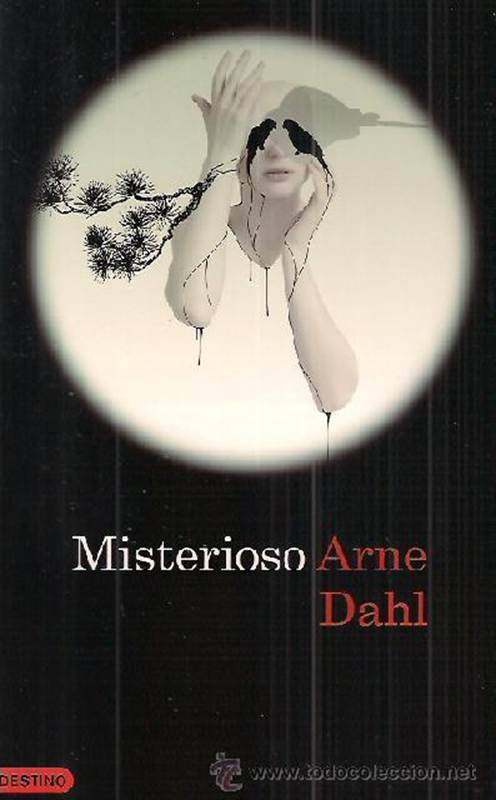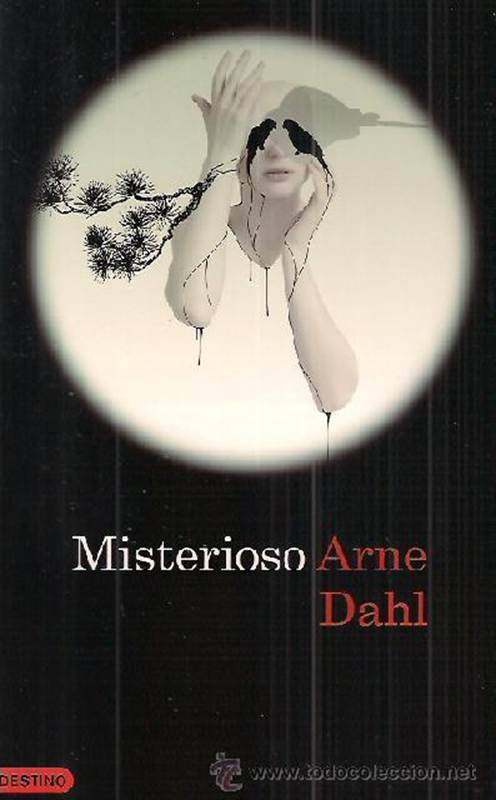
Paul Hjelm 01
Título original: Misterioso
© Arne Dahl, 1999
© de la traducción del sueco, Cristina Cerezo Silva y Martin Lexell,
Algo se abrió camino a través del invierno.
No era capaz de determinar exactamente qué, pero percibía algo: ¿tal vez una ráfaga de viento un tanto más calurosa de lo habitual?; ¿aquel marco luminoso y ondulado que se adivinaba en medio de la capa gris de nubes que cubría el cielo? O quizá fue tan sólo la sensación que le provocó oír un chapoteo en lugar de un crujido al pisar el charco de agua que llevaba todo el invierno rodeando su plaza de parking, la plaza que aún conservaba el letrero con su nombre.
Permaneció un rato con los ojos entreabiertos mirando hacia el manto de nubes matinal. Tenía el mismo aspecto de siempre. Flotaba sobre la sucursal del banco como un techo reconfortante y tranquilizador que le daba la bienvenida.
La misma quietud de siempre.
No muy lejos de allí se hallaba el pueblo, como si no hubiese sido tocado, enviando su única señal de vida en forma de pequeñas bocanadas de humo que salían de alguna chimenea. Advirtió el monótono canto de un carbonero que se asomó desde su nido bajo el alero. Cerró la puerta del coche y recorrió los pocos metros que había hasta la pequeña y modesta entrada del personal. Sacó su juego de llaves, no tan modesto, y abrió una tras otra las tres sólidas cerraduras.
Dentro de la oficina del banco olía a un lunes cualquiera, al aire un tanto viciado acumulado durante el fin de semana que Lisbeth enseguida ventilaría cuando, como siempre, llegara como segunda de a bordo, trayendo consigo toda esa amable cháchara tan propia de ella.
Él llegaba el primero. Era la costumbre. Como todos los días.
Todo era igual que siempre.
Eso era lo que se decía una y otra vez: todo exactamente como siempre.
Quizá se lo repetía demasiado.
Se acercó a su ventanilla y abrió el cajón. Extrajo un estuche dorado y sopesó con mucho cuidado uno de los largos y tupidos dardos. Su arma especial.
No había muchos, ni siquiera entre los iniciados, que supieran cómo debía ser un buen dardo para jugar a este deporte. Los que él utilizaba eran alargados, de diseño especial, con un cuerpo de doce centímetros, una punta de casi siete que siempre sorprendía a sus adversarios y alas bastante cortas y tupidas.
Sacó los tres dardos y rodeó el tabique divisorio para acceder a la parte interior de la oficina. Allí estaba colgada la diana. Sin necesidad de bajar la vista, colocó la punta del pie sobre la pequeña línea negra, a 237 centímetros exactos de distancia del blanco, y lanzó rítmicamente los dardos. Los tres dieron en el campo grande exterior del número uno; sólo era el calentamiento.
Todo en su sitio.
Todo como debía ser.
Entrelazó los dedos y los estiró hacia fuera hasta que oyó un ligero crujido; luego se sacudió los dedos en el aire durante unos segundos. Acto seguido volvió a sacar el juego de llaves del bolsillo del abrigo, rodeó de nuevo el tabique divisorio, se acercó a la cámara acorazada y la abrió. La puerta se deslizó lenta y pesadamente con un ruido sordo.
El mismo ruido de siempre.
Cogió una bolsa con gruesos fajos de billetes, se la llevó a su sitio en la ventanilla y los fue repartiendo sobre la superficie de la mesa. Los contempló un rato, como todos los días.
Dentro de poco, Lisbeth se colaría por la puerta de personal y no tardaría en empezar a recitar sus historias familiares; luego se presentaría Albert carraspeando altivo y les saludaría con un rígido movimiento de cabeza, y, al final, llegaría Mia, morena, callada y reservada, asomando una furtiva mirada por debajo del flequillo. Pronto el aroma a café recién hecho, del que se encargaba Lisbeth, eliminaría los últimos restos de aire viciado y proporcionaría a la oficina bancaria un aire de apacible humanidad.
Después empezarían a llegar grupitos de clientes dispersos: los campesinos manoseando con torpeza sus viejas cartillas de ahorro, las amas de casa apuntando meticulosamente sus minúsculos reintegros, los pensionistas luchando para no verse obligados a recurrir a las latas de comida de gato.
En esa sucursal había trabajado a gusto durante mucho tiempo. Pero el pueblo se hacía cada vez más pequeño y el número de clientes se iba reduciendo.
«Como todos los días», pensó.
Volvió a rodear la pared divisoria para jugar una partida rápida al 501. Desde 501 hasta cero. Un par de triples de veinte y algunos bull's rings hicieron que el descuento se agilizara. Como todos los días. Los dardos iban a parar donde debían; ese recorrido por el aire ligeramente vibrante, característico de sus largos dardos, los llevaba siempre a su sitio. Quedaban 87 puntos cuando sonó la campanilla.
Las nueve y treinta horas.
Completamente absorto en la estrategia de la última jugada, se acercó a la puerta y la abrió.
Como todos los días.
«Vayamos a lo más sencillo -pensó-, un quince simple y otro de veinte simple; luego, como remate perfecto, el único bull's eye de la mañana, 50 puntos. En total 85 puntos. Luego sólo quedaría cerrar la partida, el anillo doble del uno. 87 puntos. Ningún problema. Lo difícil iba a ser acertar con el tercer dardo en el pequeño y negro centro del bull's eye, el ojo del toro. Sería un buen comienzo del día.»
Un buen comienzo de un día completamente normal.
Acertó una de quince en el campo exterior y, para hacerlo más difícil, otra de veinte en el interior; el dardo rozó el alambre que separa el campo de veinte puntos del fastidioso uno, pero se clavó. El alambre vibró ligeramente al contacto. Quedaba el bull's eye, el ojo del toro, allí, en el mismísimo centro de la diana. Se concentró bien, levantó el dardo y fijó el anillo con la punta; luego lo situó unos diez centímetros atrás, justo a la altura de los ojos.
Entonces la puerta se abrió.
No encajaba. Aún no era la hora. Ése era el horario de antes. En el pasado.
Bajó el dardo y salió a la parte exterior de la oficina.
Un hombre enorme con una constitución física que más bien parecía la de un toro le apuntó con una pistola grande y alargada. Se quedó petrificado. Todo se desintegró. Que no, que no puede ser. Ahora no. Ahora no, por favor. El mundo se tambaleó bajo sus pies.
El hombre se acercó a la ventanilla y le mostró una maleta vacía. Dejó el dardo, abrió la ventanilla y, medio paralizado, cogió la maleta.
-Fill it up -dijo el hombre que era como un toro en un inglés con mucho acento.
Lenta y metódicamente fue metiendo en la maleta un fajo tras otro. Al lado estaba el dardo de larga punta. Los pensamientos le asaltaron y brotaron en su cabeza sin orden ni concierto. «Sólo me queda el bull's eye», pensó, y se acordó de Lisbeth, y de las nueve y treinta horas, y de una puerta que se había abierto siguiendo una vieja costumbre; pensó en acabar la partida acertando en el doble anillo y en la impersonal carta que había recibido de la sede central del banco, en los puñetazos acompañados de la música azul, en la suavidad de Lena, en sus propios dientes rotos nadando bajo la lengua y otra vez en el bull's eye.
El hombre que parecía un toro bajó la pistola un instante mientras recorría la estancia con una mirada inquieta.
Pensó en la capacidad de rendir al máximo en unas condiciones de extrema tensión.
-Hurry up! -le espetó el toro, que seguía echando nerviosas miradas por la ventana. Tenía los ojos completamente negros, rodeados por unos círculos rojizos, como una diana.
«Bull's eye», pensó, y cogió la flecha.
Luego sólo le quedó la salida para cerrar la partida.
Página siguiente