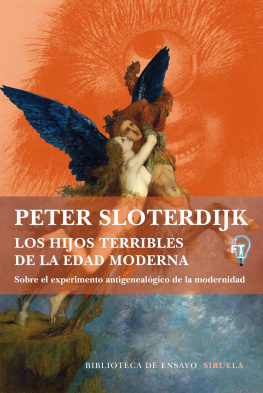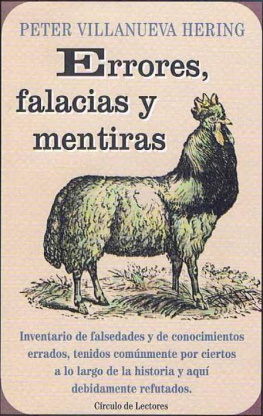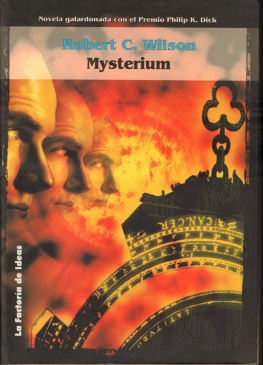Nana Parte II
Nana Parte II
Juan Miguel Espinar
Esta obra ha sido publicada por su autor a través del servicio de autopublicación de EDITORIAL PLANETA, S.A.U. para su distribución y puesta a disposición del público bajo la marca editorial Universo de Letras por lo que el autor asume toda la responsabilidad por los contenidos incluidos en la misma.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del autor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
© Juan Miguel Espinar, 2019
Diseño de la cubierta: Equipo de diseño de Universo de Letras
Imagen de cubierta: ©Shutterstock.com
www.
Primera edición: 2019
ISBN: 9788417926632
ISBN eBook: 9788417927608
Quedaban pocos días para Navidad.
En Cape Corney había nevado y la arena de la playa estaba cubierta de un edredón de nieve blanca que llegaba hasta la línea del mar.
El pueblo, invernal, parecía una estación de esquí.
Durante ese transcurso habían sucedido muchas cosas.
Entre los Graham y yo habíamos colgado unas largas y anchas guirnaldas de luces que rodeaban por completo el cuerpo del faro. Desconocía si la regulación o la normativa marítima prohibían la instalación de elementos ornamentales sobre un faro. Debido a esto —por si lo estaba y nos la denegaban—, no solicitamos la autorización pertinente para colocarlas y corrimos con el riesgo. Era muy probable —si alguna embarcación daba parte a las autoridades—, que me estuviera buscando algún tipo de sanción; sin embargo a los lugareños y a los pescadores aquello les gustó y nadie hasta el momento me había denunciado. De noche, era como un gran árbol de navidad que se veía desde el pueblo y se avistaba desde el mar. Cuando estaba Iluminado daba demasiado el cante. Incluso pensé en apagarlo la primera noche que lo conectamos al generador. Nos habíamos pasado con el alumbrado, me dije al encenderlo. Natalie, que nunca había visto tantas luces parpadeantes juntas, me disuadió de desconectarlo. «¡Es la caña, papa!», exclamaba. Los más graciosillos del pueblo lo llamaban el «consolador» o el «supositorio» navideño de Cape Corney, lo cual no los sustraía de estar tan entusiasmados como mi hija. Salvo los inmovilistas de siempre, entre ellos Rico, casi todos celebraron la novedad. Drew, el alcalde, no se pasó por nuestra casa o por la gaceta para censurar aquella iniciativa mía, por lo que juzgué que tenía carta blanca del consejo municipal, nacida de aquel silencio que entrañaba un consentimiento implícito por su parte. Silencio administrativo que se había trasladado a las unidades de policía, pues tampoco vinieron a desenchufar aquel festival multicolor que cada noche se contemplaba sobre el acantilado.
Cuando entrevisté a Anne, aún no se me había ocurrido convertir el faro en un gran falo luminoso que engalanara las fiestas, por lo que por aquel entonces no pude anticipárselo. Aquel jueves todavía no habían llegado las nieves, y la playa era una prolongada pista de arena continua, interminable y solitaria. Anne vino del pueblo, vestida con una indumentaria diferente, pero igual de deportiva. —El símbolo en blanco de Nike atravesaba su pecho destacando sobre el fondo negro de su sudadera—. Bony y yo la esperábamos sentados en una pequeña duna que el viento había ido acumulando sobre un peñasco. Llevaba conmigo un cuaderno de canutillo y un bolígrafo que había introducido entre sus anillas. Al sentarse a nuestro lado, se puso el forro polar que llevaba atado a su cintura. Verla otra vez junto a mí fue tan electrizante como posteriormente lo fue encender las guirnaldas que adornaban el faro. No había preparado ninguna pregunta porque quería que la entrevista se desarrollara de forma fluida. Antes de entrar en materia, hablamos de todo un poco: de su trabajo durante la semana, del mío, de las vacaciones de Navidad, de los preparativos en casa. Le conté que Natalie había llamado a mis hermanos y a mi madre para que pasaran unos días con nosotros, aprovechando que ni sus primos ni ella tenían colegio. Anne no iba a salir del pueblo y le haría compañía a su madre. Me sentí tentado de invitarlas a festejar la Nochebuena con nuestra familia, pero imaginarme a su madre sentada a nuestra mesa tomando ponche de huevo se me atragantaba como una bola de billar por la garganta —y yo no tenía una tronera por tragadero—. Así que mejor lo dejé pasar, o correr, según se elija. Además, no hubiera podido explicar satisfactoriamente la presencia de una mujer en la casa a ojos de mi familia. Hubiera sido una situación tremendamente incómoda cuando estaba a punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Helen. Y también lo habría supuesto para Anne, ya que entre nosotros no había nada. Nada, me repetí. NADA.
Por su forma de mirarme era palpable que no estaba interesada en mí. Los hombres somos los últimos en enterarnos del posible interés que podamos despertar en una mujer, pero en este caso saltaba a la vista que yo no se lo infundía. Por un lado era un consuelo, y por otro un castigo. En fin, siempre podría admirarla como en un museo, tras un cristal de seguridad y fuera del alcance de los aficionados a apropiarse de lo ajeno, pensaba. De aquella triple relación amigo-padre de alumna-profesora salía menos beneficiado que Bony, porque a ella la maestra por lo menos la acariciaba, como hacía en ese instante, aunque algo era algo.
Menos da una piedra.
Saqué el bolígrafo y abrí el cuaderno y comencé a entrevistarla. No me centré de forma preferente en su labor con los niños, sino que la hice hablar de sus gustos, manías y antipatías. Quería que me hablara de cosas que nadie sabía. Es decir, acercarla al lector.
Por la entrevista averigüé que odiaba el ruibarbo y la mantequilla de cacahuete y le repugnaba la pastilla de jabón húmeda que se queda pegada a la jabonera; que le tenía aversión al tacto de los globos cuando están llenos de aire y a ir a la consulta del dentista; que era fanática del hockey, de las novelas históricas y que su asignatura pendiente era haber jugado bien al voleibol. Después de describirse y de cómo y de la manera en que lo hizo, cada vez me gustaba más aquella mujer. ¿Me gustaba? Sí, joder, me gustaba. Estaba jodidamente «coladito»; jodidamente idiotizado por ella. A cambio, ella me pidió que yo le contara mis filias y mis fobias. Le dije que aborrecía el sushi y me ponían de los nervios los palillos chinos, que era un maniático de la simetría y no podía ver un cuadro torcido sin tener que levantarme para enderezarlo estuviera donde estuviese, que era un amante del cine negro, del jazz, un forofo de Glenn Miller, y que no me habría importado ser piloto de avioneta; también le conté que seguía temiéndole al monstruo del armario, y una rareza: que masticaba el yogur. Anne, con lo del yogur, se rio hasta partirse la quijada. No podía parar. Si hablábamos de otra cosa, se detenía, y volvía a reír. Le dije que no era para tanto y ella me respondió que no había oído algo así en su vida. Por una vez, sus pupilas se dilataron brevemente al mirarnos. Me dije que quizá con ella podía funcionarme la risoterapia. Mira que si… Era una baza con la que no había contado. Pero como todo lo que sube baja como el suflé, volvimos a ceñirnos a las preguntas. Una hora más tarde había rellenado varias hojas del cuaderno y tenía lo que quería. La entrevista había acabado. Con ella el tiempo se me pasaba volando, pero no había más razones para quedarnos allí. Le dije que Rico la avisaría para hacerle la foto que iría en el artículo y quedamos en vernos en la función del colegio en la que iba actuar mi hija. Ese fue nuestro triste y parco «hasta la próxima».
Página siguiente