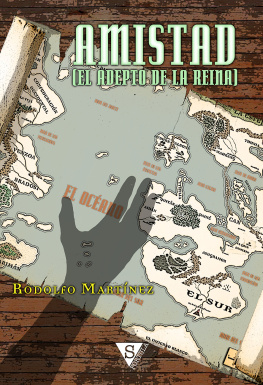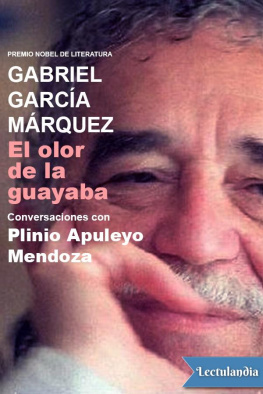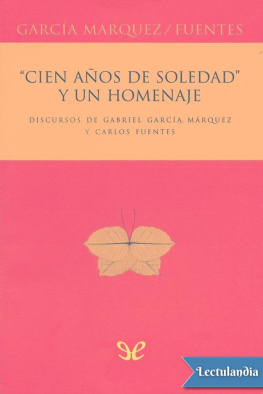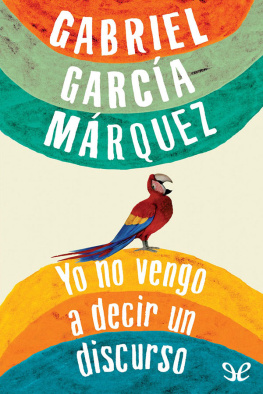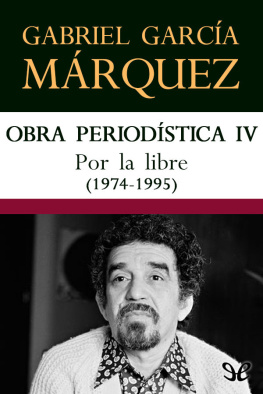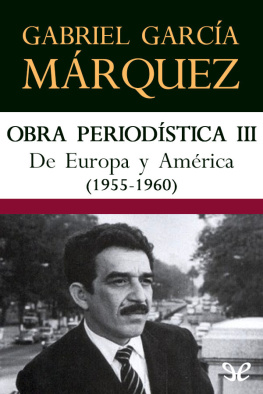Copyright © 2011, Rodolfo Martínez
Ilustración y diseño de cubierta: Pablo Uría
Primera edición: Julio, 2013

www.sportula.es
info@sportularium.com
Este libro es para tu disfrute personal. Nada te impide volver a venderlo ni compartirlo con otras personas, por supuesto, y nada podemos hacer para evitarlo. Sin embargo, si el libro te ha gustado, crees que merece la pena y que el autor debe ser compensado recomiéndales a tus amigos que lo compren. Al fin y al cabo, no es que tenga un precio exageradamente alto, ¿verdad

Alzo la mano, y tú me la cercenas.
Abro los ojos: me los sajas vivos.
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.
Esto es ser hombre: horror a manos llenas.
Ser —y no ser— eternos, fugitivos.
¡Ángel con grandes alas de cadenas!
Blas de Otero
…los Dioses no sabían hablar. Siglos de vida fugitiva y feral habían atrofiado en ellos lo humano. (…) Bruscamente sentimos que jugaban su última carta, que eran taimados, ignorantes y crueles como viejos animales de presa y que, si nos dejábamos ganar por el miedo o la lástima, acabarían por destruirnos.
Jorge Luis Borges

1
Existe un lugar. En lo alto de una montaña que se yergue como una muela solitaria en mitad de una boca vacía. Desde su cima, los días de verano, se divisa un paisaje desolado, reseco e interminable; en invierno, no se ve más que una insoportable pesadilla de color blanco que el viento arrastra de un lado al otro.
En ese lugar hay lo que podríamos denominar un templo. Su entrada la preside una estatua de algo que parece un hombre pero no lo es. Alza los brazos con las manos abiertas y los dedos extendidos. Mira hacia lo alto y no parece ver nada.
Se llama Dresupakanarimán y es el guardián de muchas cosas.
Existe un hombre. Un hombre vencido pero no derrotado. Un hombre que se niega a abandonar y continúa ascendiendo, casi arrastrándose, por la solitaria muela de piedra. A su alrededor, la tormenta es un aullido frío y furioso que, sin embargo, no es capaz de detenerlo.
Continúa ascendiendo. En su mente no hay nada más, no hay sitio para nada que no sea culminar su escalada. No sabe qué hará después. No recuerda qué hacía antes. No hay pasado, no hay futuro; sólo un presente interminable en el que asciende la montaña y donde el resto carece de importancia.
De pronto, su mano encuentra el vacío donde debería haber una pared vertical. Sin creer del todo lo que ocurre, palpa a su alrededor y encuentra lo que no se atreve a esperar. Aprieta la mandíbula, hace un último esfuerzo y corona su ascenso.
Durante un tiempo, no se mueve. Tumbado boca abajo, se limita a respirar mientras la tormenta aúlla a su alrededor. Al fin, alza la vista y, entre los girones de viento y nieve, distingue la figura con los brazos en alto y la vista clavada en el cielo.
Sonríe. Ha llegado. Lo ha hecho.
Luego, el sueño cae a su alrededor como un amigo bienvenido.
Existe un tiempo. Un tiempo que no es el ahora, ni el antes ni el después. Un tiempo que tal vez no haya sido nunca, que puede que nunca será. Pero existe.
En ese tiempo, una voz susurra algo incomprensible pero reconfortante y un hombre hecho pedazos comienza, sin saberlo, a recomponerse a sí mismo.
En ese tiempo, las estaciones son una leyenda; el día y la noche, un mito; los años, un cuento que nadie se atreve a narrar.
Como todos los días, Omsb’to se detiene junto a la estatua de Dresupakanarimán y contempla en silencio esos rasgos que no son del todo humanos. Como todos los días, extiende la mano y roza con la yema de sus dedos la superficie desgastada por el tiempo, acaricia su textura sutil y su fría consistencia. Como todos los días, asiente como si hubiera encontrado exactamente lo que esperaba y sigue su camino.
El pasillo desciende casi con desgana al corazón de la montaña y, mientras lo recorre, Omsb’to se encuentra con otros hermanos, a los que saluda con una inclinación de cabeza y una sonrisa imperturbable. Es consciente de que algunos desean preguntarle por el extranjero, pero sabe que ninguno lo hará.
Llega al pozo central, cruzado por innumerables puentes colgantes y, durante unos minutos, se entretiene en la contemplación del extraño laberinto que forman, de la inextricable tela de araña que el tiempo y los hombres han ido urdiendo alrededor del pozo.
Elige uno de todos los posibles puentes que pueden llevarlo a su destino, y lo cruza con paso decidido, siempre sin mirar hacia abajo y con la sonrisa imperturbable tallada en el rostro. Una vez más, como todos los días, se ha enfrentado a su miedo y lo ha hecho retroceder. Pero en realidad, no puede evitar preguntarse si realmente está haciéndole frente, si no se habrá limitado a dar un rodeo y buscar un lugar donde el miedo no pueda encontrarlo.
Llega al otro lado del pozo y abandona esos pensamientos. Elige un pasillo y continúa su camino mientras murmura algo incomprensible pero reconfortante.
Al fin llega a su destino. El pasillo que ha seguido desemboca en una amplia sala circular en cuyas paredes hay varios nichos. Omsb’to se acerca a uno de ellos y contempla al hombre en su interior.
Está desnudo, medio vuelto de lado y con las manos convertidas en dos puños cargados de rabia. Bajo sus párpados cerrados los ojos se mueven como dos bailarines ansiosos y, a veces, su boca se abre y salen de ella algunas palabras. A sus pies, convertida en un coágulo marrón, hay una manta.
Omsb’to se arrodilla junto al hombre, deja en el suelo la cesta que lleva consigo y contempla su rostro dormido. El pelo negro y largo, con dos mechones blancos a cada lado; el bigote desafiante, la pequeña barbita veteada de gris; las facciones llenas de ángulos, altivas, desafiantes como las de un ave de presa.
Con una esponja húmeda, lava el cuerpo sudoroso del hombre en el nicho, y luego lo seca con cuidado, suavemente. Saca de la cesta un poco de pan, algo de leche, y los deposita en una hornacina en el interior del nicho. Sabe que en algún momento el hombre dará cuenta de ellos, como hace siempre. Omsb’to ignora si está dormido o despierto cuando come, pero tampoco le importa demasiado.
Luego, lo vuelve a tapar con la manta y se va.
He aquí lo que hay en la mente del doctor Jasón Zanzaborna:
Un niño (que no es ningún niño) de mirada vacía y sonrisa letal.
Un gato común, atigrado, gris y altivo.
Un callejón en el que el cuerpo de una adolescente gorgotea su agonía final mientras la vida se le escapa por la herida de la garganta.
Una habitación en penumbra y un hombre de edad indefinida.
Un desierto. Una ciudad.
Un jardín arrasado.
Una ascensión interminable en medio de una nada blanca, afilada y cruel que, sin embargo, no es capaz de impedirle el paso.
Una advertencia.
Un grupo de hombres en medio del desierto, cabalgando voluntariamente hacia su propia destrucción.
Una cama encharcada de sangre.
Un cadáver de mujer que alguien devora.
Un hombre para el que el silencio es peor que la muerte.
Un enfrentamiento.
Una derrota.
Un día, el hombre en el nicho abre los ojos. Contempla la comida y la consume en silencio. Se incorpora. Se encoge de hombros ante su propia desnudez, pero se pasa la manta por los hombros. Echa a andar.
Página siguiente