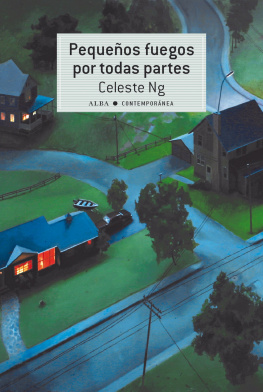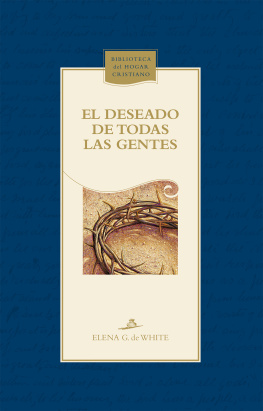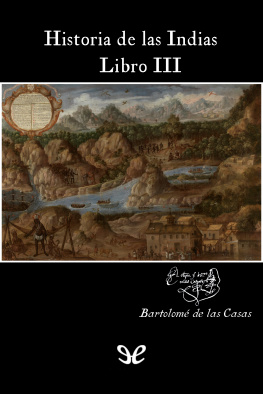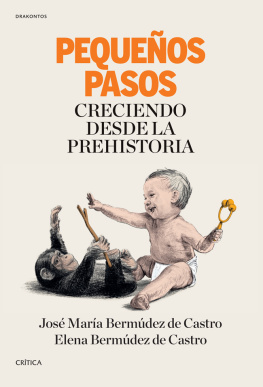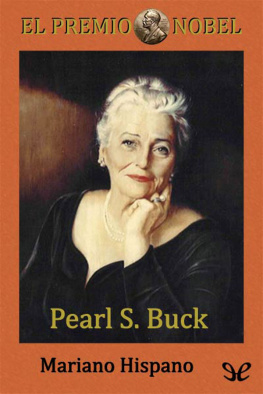PEQUEÑOS FUEGOS POR TODAS PARTES
CELESTE NG
Traducción
Pablo Sauras
ALBA
ALBA CONTEMPORÁNEA
Título original: Little Fires Everywhere
© Celeste Ng, 2017
© de la traducción: Pablo Sauras
© de esta edición: Alba editorial, s.l.u.
Baixada de Sant Miquel, 1 08002 Barcelona
www. albaeditorial.es
Diseño: Pepe & James
Primera edición: octubre de 2017
Conversión a formato digital: Alba Editorial
ISBN: 978-84-9065-361-6
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las san- ciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y su distribución mediante alquiler o préstamo públicos.
Para quienes siguen su propio camino, encendiendo pequeños fuegos
Puede usted adquirir un terreno a través de la School Section o Shaker Country Estates o una de las viviendas que ofrece nuestra empresa en diferentes barrios [de la ciudad]: en todo caso podrá practicar golf, equitación, tenis y navegación; y su propiedad siempre estará protegida contra la depreciación y cualquier contingencia.
Anuncio de The Van Sweringen Company, empresa creadora y
promotora de Shaker Village
En realidad, los vecinos de Shaker Heights no son muy distintos de los de cualquier ciudad de Estados Unidos. Puede que tengan tres o cuatro coches en lugar de uno o dos, y dos televisores en lugar de uno; puede que en la boda de una joven de Shaker Heights haya ochocientos invitados en lugar de cien, y actúe la orquesta de Meyer Davis, llegada de Nueva York, en lugar de una banda local. Pero no son más que diferencias de grado. «¡Somos gente simpática y lo pasamos estupendamente!», le oí decir hace poco a una mujer en el Shaker Heights Country Club, y es verdad que los habitantes de esta ciudad utópica parecen llevar una vida feliz.
«The Good Life in Shaker Heights», artículo publicado en
Cosmopolitan en marzo de 1963
UNO
Aquel verano, en Shaker Heights, todo el mundo hablaba de ello: Isabelle, la pequeña de los Richardson, había perdido definitivamente la cabeza y había quemado la casa. En la primavera, los chismes habían girado en torno a Mirabelle McCullough —o May Ling Chow, según de qué lado estuviese uno—, y ahora por fin había algo nuevo y excitante que comentar. Aquel sábado de mayo, poco después del mediodía, los clientes que empujaban los carritos de la compra en Heinen’s oyeron de pronto un aullido de sirenas: los coches de bomberos se alejaban en dirección al estanque de los patos. A las doce y cuarto había cuatro aparcados desordenadamente en Parkland Drive, delante de la casa de los Richardson, cuyos seis dormitorios estaban en llamas; y hasta a un kilómetro de distancia se distinguía el humo que ascendía en un nubarrón detrás de los árboles. Más tarde diría la gente que aquello se veía venir; que Izzy estaba un poco trastornada, que los Richardson siempre les habían parecido una familia rara, y que nada más oír las sirenas supieron que había ocurrido algo terrible. Izzy se había marchado hacía tiempo, así que no tenía nadie que la defendiera, y la gente podía hablar —y hablaba— sin tapujos. Sin embargo, aquel día de mayo, cuando llegaron los bomberos, nadie sabía bien lo que sucedía ni lo averiguaría hasta pasado un buen rato. Los vecinos se apiñaron lo más cerca que pudieron de la improvisada barrera —un coche patrulla aparcado en diagonal a varios cientos de metros de distancia— y vieron a los bomberos desenrollar las mangueras con el gesto adusto de quien sabe que no hay nada que hacer. Al otro lado de la calle, los gansos, impasibles, metían la cabeza en el agua para buscar algas.
La señora Richardson estaba fuera, en medio del césped, apretando el cuello de su bata azul claro. Ya era mediodía, pero todavía estaba durmiendo cuando saltaron los sensores de humo. No se había acostado hasta bien entrada la noche, y había decidido dormir hasta tarde: se lo merecía, pensó, porque había tenido un día algo difícil. La noche anterior había visto, por una ventana del piso de arriba, un coche pararse delante de la casa. El camino de entrada era largo y curvo, un arco de herradura que iba desde el bordillo hasta la puerta principal: la calle estaba a más de treinta metros de distancia, así que no la veía con claridad; y además, a pesar de que eran las nueve de la noche de un día de mayo, estaba oscuro. Pero los faros del coche estaban encendidos, y la señora Richardson reconoció el pequeño Volkswagen de color café de su inquilina, Mia. Se abrió la puerta del copiloto y apareció una silueta delgada: era Pearl, la hija adolescente de Mia, que dejó la puerta entreabierta. La luz del techo iluminó el interior como si fuera un teatro de sombras; pero el coche estaba lleno casi hasta el techo de cajas y bolsas, por lo que la señora Richardson apenas distinguió la cabeza de Mia, el moño descuidado en la coronilla. Pearl se inclinó sobre el buzón: la señora Richardson imaginó el leve chirrido de la caja al abrirse y cerrarse. Entonces Pearl volvió deprisa al coche y cerró la puerta. Las luces de frenado se encendieron y luego se apagaron un instante, y el Volkswagen se alejó despacio en medio de la creciente oscuridad. Aliviada, la señora Richardson bajó al buzón, donde encontró un juego de llaves en un aro sencillo. No había ninguna nota. Por la mañana tenía pensado ir a mirar la casa de Winslow Road, aunque sabía que para entonces ya se habrían marchado.
Así se explica que la señora Richardson se hubiese permitido dormir hasta tarde. Ahora eran las doce y media, y ella estaba en medio del césped, con la bata y unas zapatillas de tenis de su hijo Trip, mirando cómo ardía su casa. Despertada por el chillido del detector de humo, había corrido de una habitación a otra buscando a Trip, Lexie y Moody. Se dio cuenta de que no había buscado a Izzy, quizá porque ya sabía que su hija tenía la culpa. No había nadie en los dormitorios; en todos olía a gasolina y un pequeño fuego chisporroteaba en el centro de cada cama, como si una girlscout demente hubiese acampado allí. Cuando miró en el cuarto de estar, el salón, el cuarto de juegos y la cocina, el humo había empezado a propagarse. Finalmente salió corriendo de la casa. Los bomberos habían sido alertados por el sistema de seguridad antiincendios, y ya se oían las sirenas acercarse. En el camino de entrada vio que no estaba el todoterreno de Trip, ni el Ford Explorer de Lexie, ni la bicicleta de Moody, ni, por supuesto, el sedán de su marido. Alguien tendría que llamarle al trabajo. Entonces se acordó de que Lexie, gracias a Dios, había pasado la noche en casa de Serena Wong. Se preguntó dónde se habría metido Izzy. A sus hijos varones tenía que contarles lo ocurrido, pero tampoco sabía dónde buscarlos.
Cuando los bomberos apagaron el fuego, la casa no se había incendiado por completo, como temía la señora Richardson. Las ventanas estaban todas destrozadas, pero seguían en pie la estructura de ladrillo —mojada, ennegrecida y humeante— y la cubierta, cuyas tejas de ladrillo, empapadas, brillaban como escamas de pez. A los Richardson no se les permitiría acceder al interior en unos cuantos días, ya que los técnicos del departamento de incendios tenían que inspeccionar las vigas que no se habían caído; pero, aun observando la casa desde el césped —la cinta amarilla que decía precaución les impedía acercarse más—, la familia se percató de que apenas se podría rescatar nada.