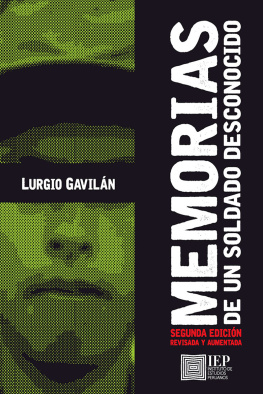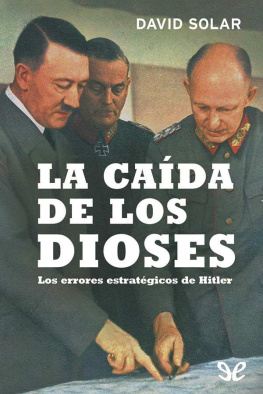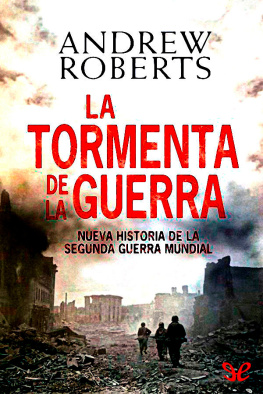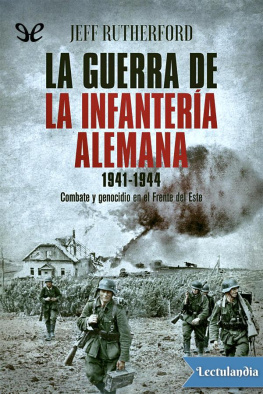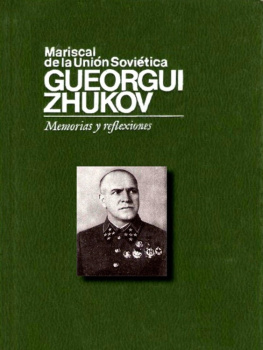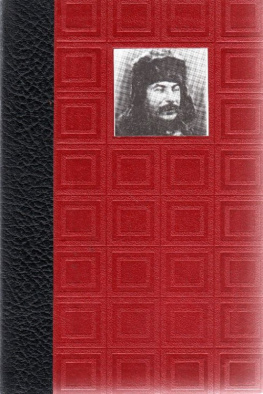Joseph Kanon
El Buen Alemán
Traducción de Anuvela
Título original: The Good German
© del texto: 2001, Joseph Kanon
© de la traducción: 2006, Anuvela
El buen alemán transcurre en Berlín, entre julio y agosto de 1945. Cualquier historia ambientada en el pasado corre un inevitable riesgo de incurrir en errores. Esto es especialmente cierto en el caso de Berlín, cuyo mapa fue transformado varias veces por la historia durante el siglo pasado, y sin lugar a dudas también durante los meses que siguieron a la ocupación de los Aliados, un período en que los acontecimientos se sucedieron con tanta precipitación que su cronología suele ser confusa incluso en los informes de la época, y mucho más en la falibilidad del recuerdo. No obstante, el lector atento tiene derecho a saber cuándo se ha hecho un uso premeditado de ciertas libertades por motivos argumentales. Los Aliados llegaron a incautarse de grandes cantidades de documentos nazis, pero pasó casi un año entero antes de que el Centro de Documentación de Wasserkafersteig, descrito en el libro, estuviera en pleno funcionamiento. En realidad, el desfile triunfal de los Aliados tuvo lugar el 7 de septiembre y no tres semanas antes, como sucede aquí. Los lectores conocedores de la historia sabrán que la autoridad estadounidense de la ocupación fue la OMGUS (siglas inglesas de la Oficina del Gobierno Militar de Estados Unidos en Alemania), pero esa denominación no fue oficial hasta octubre de 1945, de modo que aquí se utiliza una forma más sencilla, GM (Gobierno Militar), en lugar de la más farragosa aunque correcta USGCC (siglas del Consejo de Mando del Grupo de Estados Unidos). Cualquier otro error, por desgracia, será del todo involuntario.
La guerra lo había hecho famoso. No tanto como a Murrow, la voz de Londres, ni como a Quent Reynolds, en aquel momento la voz de los documentales, pero sí lo suficiente para conseguir primero una prometedora oferta de cuatro artículos para el semanario Collier's y después un pase de prensa para entrar en Berlín. Al final había sido Hal Reidy quien le había encontrado el codiciado pase haciendo malabarismos con las vacantes para reporteros, como si estuviera sentando a los invitados de una cena formal: la United Press junto al servicio de noticias Scripps-Howard, pero en el extremo de la mesa de Hearst, el magnate de la información, quien de todos modos ya había destinado a demasiada gente allí.
– Aunque no puedo hacerte salir antes del lunes. No nos darán plaza en otro avión, y menos ahora que se va a celebrar la conferencia. A no ser que conozca a alguien influyente.
– Sólo te tengo a ti.
Hal sonrió burlón.
– Pues estás en peor forma de lo que creía. Saluda de mi parte al capullo de Nanny Wendt. -Su censor de los viejos tiempos, de antes de la guerra, cuando ambos trabajaban en la emisora de la Columbia, un hombrecillo nervioso y mojigato como una institutriz al que le gustaba retocar con su pluma la copia de las noticias justo antes de que salieran al aire-. El Ministerio de Propaganda e Información Pública -dijo Hal con su tonillo de siempre-. Me pregunto qué habrá sido de él. Goebbels envenenó a sus propios hijos, según tengo entendido.
– No, fue Magda -corrigió Jake-. La gnädige Frau. Con chocolatinas.
– Ya, dulces para los más dulces. Qué gente más agradable… -Le dio a Jake sus órdenes de viaje-. Toma, que lo pases bien.
– Deberías venir conmigo. Es un momento histórico.
– Éste también lo es -dijo Hal señalando otro pliego de órdenes-. Dos semanas más y volveré a casa. Berlín, hay que joderse… Yo estaba impaciente por salir de allí, ¿y tú quieres volver?
Jake se encogió de hombros.
– Será la última gran historia de la guerra.
– ¿Que esos tres se sienten alrededor de una mesa a repartirse el botín?
– No, lo que sucederá después.
– Lo que sucederá es que volverás a Estados Unidos.
– Todavía no.
Hal lo miró.
– Crees que la encontrarás allí -dijo con un tono de voz inexpresivo.
Jake se guardó las órdenes en el bolsillo y permaneció callado.
– Ya ha pasado mucho tiempo, ¿no crees? La vida sigue.
Jake asintió con la cabeza.
– Estará allí. Gracias por esto, te debo una.
– Más de una -repuso Hal sin insistir en el tema-. Tú escribe buenos artículos, y no pierdas el avión.
El avión, sin embargo, llegó a Francfort con horas de retraso y aún permaneció varias horas más en tierra, descargando y dando la vuelta, de modo que ya era media tarde cuando despegaron hacia Berlín. El C- 47 era un transporte militar destartalado y equipado con bancos laterales. Los pasajeros, una partida de periodistas que, igual que Jake, no habían conseguido plaza en vuelos anteriores, tenían que gritarse por encima del ruido de los motores si querían conversar. Jake dejó de intentarlo al cabo de un rato, se reclinó en el asiento y cerró los ojos sin dejar de sentir náuseas cada vez que el avión daba una sacudida en su trayecto hacia el este. Habían estado tomando algo mientras esperaban, y Brian Stanley -el inglés del Daily Express que se había colado en el grupo estadounidense a saber cómo- ya estaba elocuentemente borracho. Casi todos los demás lo seguían muy de cerca: Belser, de la agencia de noticias Gannett; Cowley, que había llevado la oficina de prensa del Cuartel General Supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas desde un taburete de la barra del Scribe; y Cimbel, que había seguido a Patton hasta Alemania, igual que Jake. Todos ellos llevaban una eternidad en la guerra, con sus uniformes caquis y su insignia circular de corresponsales. Incluso Liz Yeager, la fotógrafa, que llevaba una enorme pistola en la cadera al más puro estilo vaquero.
Jake los conocía bien a todos, sus rostros eran como alfileres en su personal mapa de la guerra. Londres, después dejar la Columbia en el cuarenta y dos porque quería ver la contienda. El norte de África, donde por fin la presenció y acabó con un fragmento de metralla en el cuerpo. El Cairo, donde se estuvo recuperando y pasó largas noches bebiendo junto a Brian Stanley. Sicilia, desde donde echó de menos Palermo pero donde, de forma sorprenderte, acabó llevándose tan bien con Patton que, más adelante, después de Francia, volvió a unirse a él en su rápido avance hacia el este. Atravesaron Hesse y Turingia a una velocidad, días de avance y retroceso, de esperas intermitentes, al fin una guerra de pura adrenalina. Weimar y después, ya al final, Nordhausen y el campo de Dora, donde todo se detuvo. Allí pasaron dos días observando sin ser capaces de hablar siquiera. Al principio Jake había ido apuntando números, doscientos al día, pero luego también lo dejó. Una cámara filmó para los noticiarios las montañas de cadáveres con huesos protuberantes y genitales de trapo. Los vivos, con sus harapos de rayas y la cabeza afeitada, no tenían sexo.
El segundo día, en uno de los campos de trabajo de esclavos, un esqueleto lo cogió de la mano, se la besó y después se aferró a ella con una gratitud obscena mientras farfullaba algo en eslavo. ¿Polaco? ¿Ruso? Jake se quedó petrificado, intentando no oler, mientras sentía que su mano se combaba bajo el peso de ese fiero apretón.
– No soy soldado -dijo.
Sintió ganas de echar a correr, pero fue incapaz de apartar la mano, avergonzado, atrapado también; la historia que todos habían pasado por alto, la mano que no podías quitarte de encima.
– Una semanita en tu antiguo hogar, ¿eh, chaval? -comentó Brian, haciendo bocina con las manos para que Jake lo oyera.
– ¿Ya habías estado en Berlín? -preguntó Liz con curiosidad.
Página siguiente