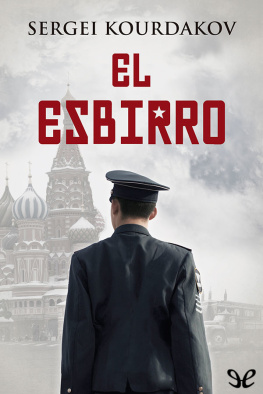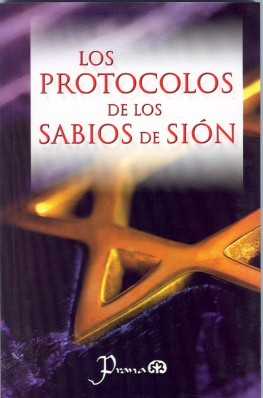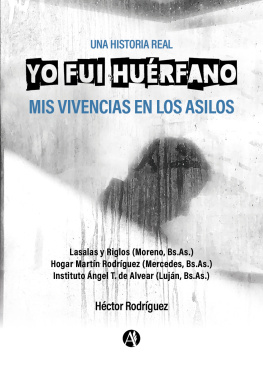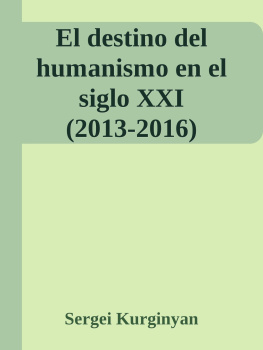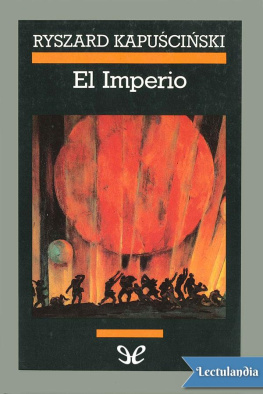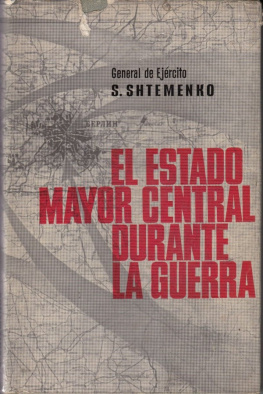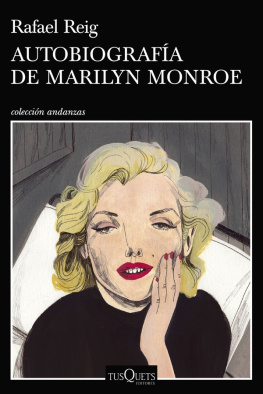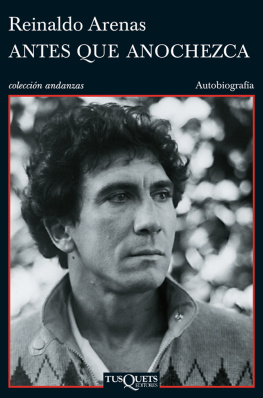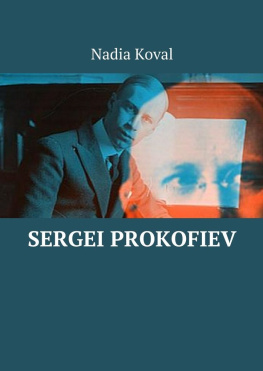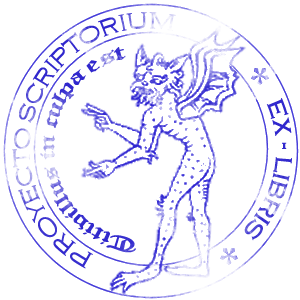Título original: The Persecutor
Sergei Kourdakov, 1972
Traducción: Manuel Morera Rubio
Editor digital: Titivillus
ePub base r2.1

Capítulo I TEMPESTAD EN EL PACÍFICO
Nuestro barco llevaba días y noches luchando para abrirse camino a través de un Océano Pacífico terriblemente desencadenado. El temporal había comenzado de repente, cuando un ventarrón glacial procedente del norte chocó con una ráfaga de aire caliente que venía del Japón, donde había provocado ciclones. La explosión de esas masas de aire tuvo por efecto desatar los vientos y levantar las olas; y nosotros estábamos apresados en el ojo del huracán, a la altura de las costas canadienses. Aunque nuestro barco, el «pesquero» ruso Elagin, era grande y estaba concebido para resistir las más violentas tempestades, danzaba desde hacía unas sesenta horas sobre esta mar endemoniada como si fuese una simple barquilla.
Incluso muchos de los marineros más curtidos de la tripulación se habían puesto enfermos, pues el movimiento circular del temporal se volcaba contra los escarpados de la Columbia británica y, en un ciclo ininterrumpido, retrocedía hasta alta mar. Después de muchos días de semejante tormento, tanto el barco como su tripulación estaban agotados. El barco chirriaba y gemía como extenuado, luchaba, se derrengaba y a duras penas iba avanzando a rastras. Hasta en la cabina de la radio, que estaba especialmente insonorizada, yo oía el poderoso movimiento rítmico de la mecánica del barco, como si cada parte de esas máquinas estuviese empeñada en una pelea violenta contra el temporal.
Los días anteriores había dormido muy poco. Como operador de radio, mi trabajo consistía en transmitir informaciones destinadas a nuestra base naval en la Unión Soviética; a causa del temporal, había estado de servicio casi ininterrumpidamente. Sin embargo, la tempestad exterior hacía menos mella en mí que la que se había desencadenado en mi interior. Después de haberlo calculado y preparado cuidadosamente durante meses, el momento de mi evasión se acercaba por fin. Estábamos en aguas territoriales del Canadá —habíamos solicitado autorización para penetrar en ellas, con el fin de defendernos mejor del temporal— y yo temblaba ante la idea de estar tan próximo de mi meta. Esperaba angustiado la ocasión de huir.
La proa del barco aparecía y desaparecía continuamente en las olas altas como montañas. Cada vez que chocaba con una de ellas todo el barco temblaba con una sacudida. La noche ya era de por sí oscura, pero las tremendas nubes negras hacían que la oscuridad fuese todavía más profunda. Hasta los marineros más veteranos comentaban con aprensión la oscuridad de esa noche.
Era la noche del 3 de septiembre de 1971. Diez barcos soviéticos, además del mío, habían obtenido autorización para esperar que el temporal amainase en el interior del estrecho de Tasa, próximo a la isla de la Reina Carlota.
Poco antes de las 20.30 h, hora en la que yo tenía que entrar de servicio en la cabina de radio, salí de mi camarote e inmediatamente me vi arrojado al suelo por la violencia de la tempestad. Tuve que echar mano de todas mis fuerzas para ir avanzando poco a poco por el puente resbaladizo. Alcancé por fin el puente de mando, abrí la puerta e hice irrupción en la cámara del timón.
—¿A qué distancia estamos de la costa? —le pregunté a mi amigo Boris, que estaba al timón.
Consultó el mapa.
—Aproximadamente a media milla —me respondió.
—¿Y a qué distancia de aquel pueblo? —volví a preguntarle, señalando unas luces apenas visibles a través de la lluvia.
—A unas tres millas y media —me contestó.
—Gracias —murmuré, dirigiéndome a mi puesto en la cabina de radio, justamente detrás del puente de mando.
Dado que estábamos en aguas territoriales canadienses, no podíamos emitir ningún mensaje. Mi trabajo se limitaba a comprobar que ninguno de nuestros barcos estaba en peligro. Esa noche, mi servicio duraría menos tiempo, lo cual me venía muy bien.
Miré el reloj y vi que eran las 20.30 h. Entonces me dije: «Sergei, podría ser que dentro de unas horas seas un hombre libre o que te hayas ahogado. Pero también podría suceder que padecieses una suerte peor que la de un ahogado, podrías ser repescado y enviado a Siberia a un campo de trabajos forzados como marino desertor y acabar siendo fusilado». En ese momento, otro que no hubiera sido yo habría vacilado.
Yo, Sergei Kourdakov, era oficial cadete, segundo ayudante de la Marina rusa, jefe condecorado de las Juventudes Comunistas; en todas las escuelas por las que había pasado, desde que tenía ocho años, me habían nombrado jefe de las organizaciones de la juventud comunista; en cuanto jefe de esas juventudes, fui encargado de enseñar el comunismo a 1200 cadetes de la marina soviética. Dentro de cinco días tenía que incorporarme a la base naval, donde me promoverían a miembro de número del Partido comunista; me esperaba un estupendo trabajo en la policía rusa. En realidad, tenía motivos más que de sobra para regresar a Rusia. Pero estos motivos no eran suficientes para mí. Lo que yo echaba de menos, fuera lo que fuera, no lo iba a encontrar jamás en el seno del sistema comunista que yo conocía a la perfección.
«Tres millas y media», pensé, haciendo un cálculo mental. No estaría seguro más que en aquel pueblo que se veía a lo lejos. Esa era la meta que me había propuesto. Si solamente llegaba a la costa, que no estaba más que a milla y media, podrían salir en mi búsqueda y encontrarme. Solamente estaría a salvo en el pueblo y en medio de la gente. Necesitaría una hora más para llegar al pueblo. Había tomado la temperatura del agua. Estaba a unos 9°. Como estábamos muy al norte, el tiempo que permaneciera en el agua era cuestión de vida o muerte. Calculé que lo más que resistiría en aquella agua glacial serían unas cuatro horas. Estaba en excelente forma física, porque había tenido mucho entrenamiento y había trabajado mucho los músculos con la gimnasia. «Tiene que ser ahora o nunca», pensé. En el fondo de mí mismo sabía que tenía que actuar inmediatamente.
La cabina de radio estaba situada entre la cámara del timón, en la parte delantera del puente de mando, y el cuarto de mapas, donde el capitán estaba de servicio. Como navegábamos muy cerca de la costa, el capitán observaba atentamente la posición del barco, para evitar aproximarse demasiado y encallar en las rocas recortadas que formaban un cerco delante del litoral.
Conecté los tres elementos del radar: uno de ellos estaba destinado a fines militares y los otros dos a la navegación; esperé que se calentaran. Confiaba en que no se produjera nada inesperado.
En ese preciso momento, el capitán asomó la cabeza por la puerta del cuarto de mapas y me gritó:
—¡Eh, Kourdakov! ¿Echamos una partida de ajedrez?
Jugábamos al ajedrez con frecuencia. Yo no quería que, si declinaba su invitación, pudieran surgir sospechas, pero no podía permitirme perder nada de tiempo, pues no estaría seguro si no era en la más absoluta oscuridad y tenía que llegar a tierra antes de que el cielo aclarara. Además, temía que, si lo pensaba demasiado, mi resolución empezase a debilitarse.
—Camarada capitán —le dije—, estos últimos días he estado de vigilancia muchas horas seguidas y estoy agotado. Preferiría irme a descansar. Francamente, estoy demasiado cansado.
El capitán pareció divertido y añadió:
—¡Vaya con el joven lobo de mar! —y se echó a reír—. ¡Con tres días de temporal ya está demasiado cansado!
Di por dentro un suspiro de alivio. Me puse a hacer los últimos preparativos que tantas veces había planificado. Primero apagué la radio, dejando el receptor en la frecuencia de socorro, por si otros barcos nos llamaban. Conecté el altavoz más alejado y lo orienté hacia el puente de mando, de forma que Boris, que estaba en la parte de delante, pudiese oír los mensajes que llegaran de otros barcos de nuestra flota.