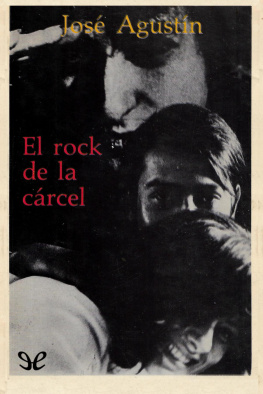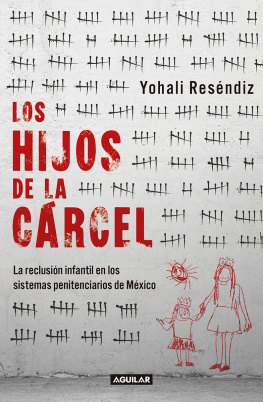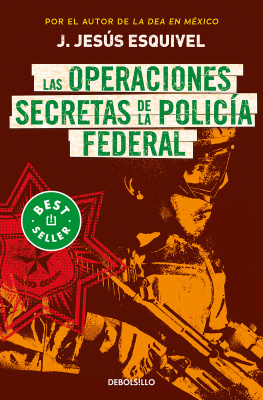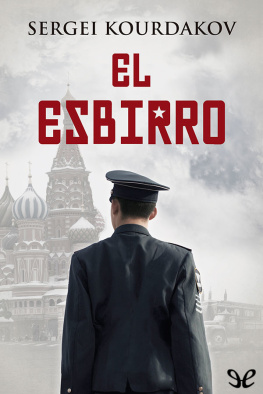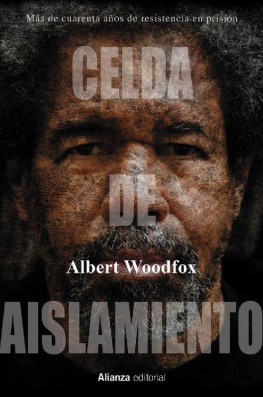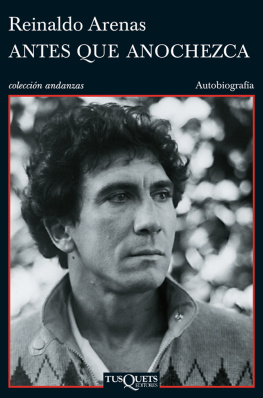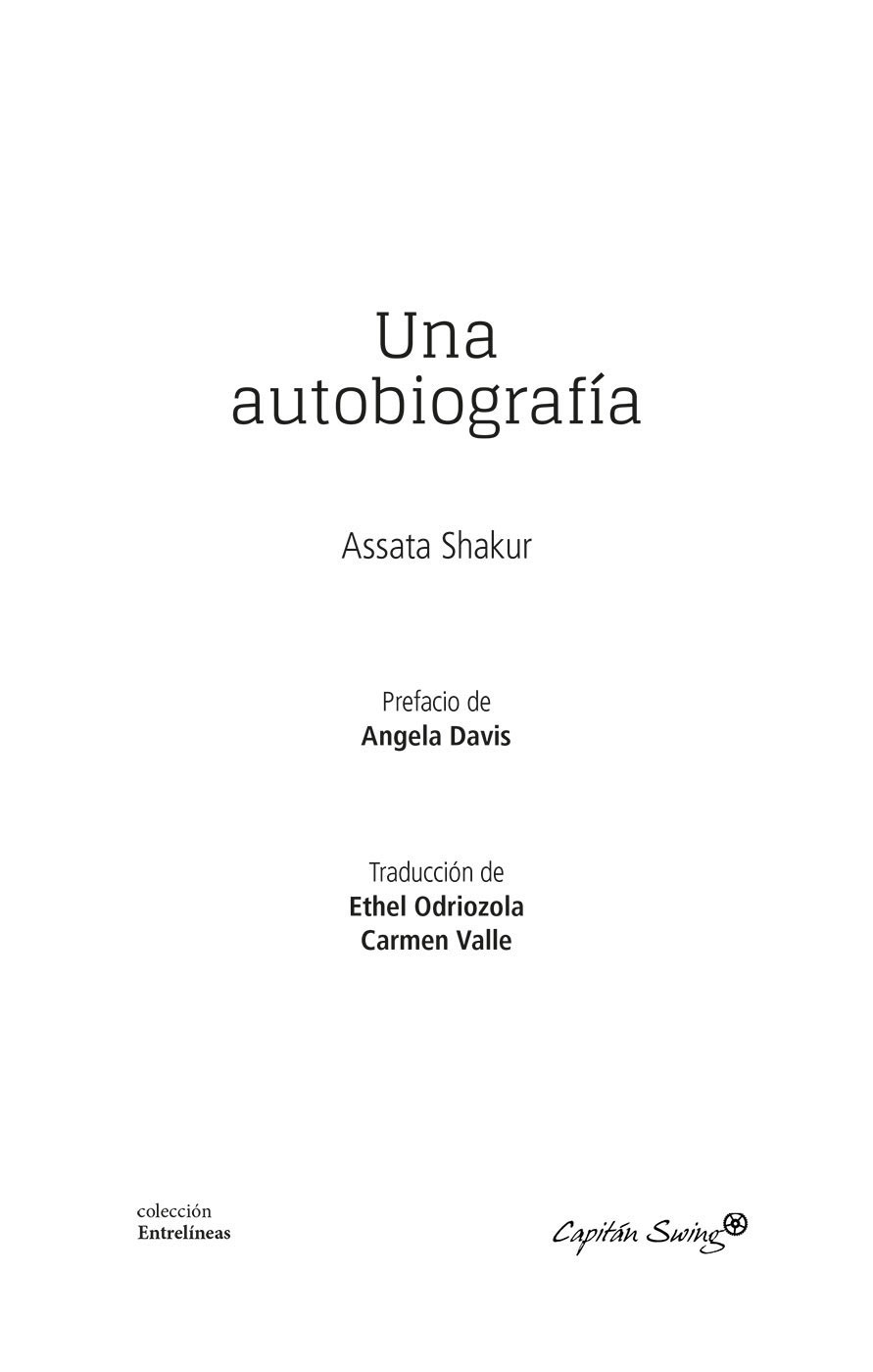Prefacio
Angela Y. Davis
En los años setenta, mientras Assata se encontraba a la espera de juicio acusada de complicidad en un asesinato, yo participé en un acto benéfico en la universidad de Rutgers, en New Brunswick, Nueva Jersey, con el fin de recaudar fondos para su defensa. En aquel momento, ella se encontraba en la cercana cárcel de hombres del condado de Middlesex. Un profesor de la universidad de Brunswick, Lennox Hinds, me había invitado a participar en el acto como ponente. Lennox era uno de los líderes del Congreso Nacional de Abogados Negros (National Conference of Black Lawyers) y representaba a Assata en un juicio federal para protestar por las atroces condiciones de su reclusión en la cárcel de Nueva Jersey. Anteriormente, él había trabajado en mi caso, y ambos habíamos colaborado en la dirección de la Alianza Nacional contra la Represión Política y Racista (National Alliance Against Racist and Political Repression) desde su fundación en 1973. En el evento se encontraban profesores de la universidad de Rutgers, un número considerable de profesionales negros y activistas locales, que constituían el pilar principal de las numerosas campañas para liberar a los presos políticos de aquella época.
Fue un acto alegre, lleno del optimismo de aquellos tiempos. Mi reciente absolución de los cargos de asesinato, secuestro y conspiración constituía un ejemplo dramático de cómo podíamos desafiar con éxito las ofensivas del Gobierno contra los movimientos antirracistas radicales. Por muy poderosas que fueran las fuerzas desplegadas contra Assata —el programa de contrainteligencia del FBI y las organizaciones policiales de Nueva York y Nueva Jersey—, en aquel momento nadie podría habernos persuadido de que no podíamos construir un movimiento triunfante para su liberación. Aquel acto era un pequeño paso en esa dirección y al salir de él nos sentíamos bastante satisfechos con los tres mil dólares recaudados aquella tarde.
Para entonces, todos los militantes radicales habíamos aprendido a asumir como un hecho que nuestros actos públicos estaban sujetos de manera habitual a la vigilancia de la policía o del FBI o de ambos. Sin embargo, no estábamos preparados en absoluto para lo que parecía una repetición de los hechos ocurridos en 1973 por los cuales Assata se enfrentaba a una acusación por asesinato. Ella viajaba con Zayd Shakur y Sundiata Acoli por la autopista de peaje de Nueva Jersey cuando les detuvo la policía estatal alegando que no funcionaba una luz trasera del vehículo. Como resultado de ese encuentro, Assata quedó herida en estado crítico y dos personas más, el agente de la policía estatal Werner Forster y el amigo de Assata, Zayd Shakur, murieron. Cuando un grupo de nosotros salimos del acto benéfico y nos dirigíamos por una carretera secundaria hacia la casa de Lennox, donde íbamos a hacer una pequeña fiesta, nos sorprendió bastante que un coche de la policía local nos hiciera señales para que nos detuviéramos. A mi amiga Charlene Mitchell, que en aquel momento era la directora ejecutiva de la Agencia, le dijeron que bajara del vehículo, junto con el conductor y el otro pasajero que venía con nosotros. Mientras los policías se burlaban de nosotros llevándose la mano a la funda de las pistolas de manera ostensible, a mí se me ordenó que permaneciera en el automóvil. Lennox, a cuyo coche seguíamos, inmediatamente dio la vuelta y se acercó a la policía con su identificación como abogado en la mano, explicando que era nuestro representante legal. Esto hizo que los agentes se pusieran muy nerviosos, hasta el punto de que uno sacó del vehículo un fusil antidisturbios con el que apuntó a Lennox desde cerca. Todos nos quedamos paralizados. Sabíamos demasiado bien que cualquier pequeño gesto inocente podía ser interpretado como que estábamos intentando sacar un arma y que ese enfrentamiento podía convertirse fácilmente en algo similar al que había terminado en la acusación de asesinato contra Assata.
La justificación espuria que dio la policía para esta emboscada fue que había una orden de arresto contra mí (algo que luego se demostró que era mentira). Aunque se nos permitió irnos, apenas llegamos a la casa de Lennox descubrimos que ya habían pedido refuerzos y que literalmente habían rodeado la vivienda. A pesar de que allí se encontraba una de las primeras juezas negras del Estado y otras personalidades prominentes, nos vimos obligados a contactar con poderes más elevados en Washington, como el congresista John Conyers. Pensamos que pedir una escolta federal para salir del Estado podría aplicar cierta presión a la policía local. Éste era el tipo de medidas y de amistades necesarias en tiempos tan inestables.
Me he detenido con detalle en ese incidente simplemente porque puede ayudar a los lectores de la autobiografía de Assata, no sólo a centrarse en el papel político desempeñado por la policía en los años setenta, sino también a comprender mejor aspectos históricos importantes del frecuente estereotipo racial asociado con las prácticas policiales de la actualidad. Tal perspectiva histórica resulta particularmente relevante hoy en día, cuando expresiones descaradas de racismo estructural, como es el patrón de encarcelamiento en masa al que están sometidas las comunidades de color, se vuelven invisibles por el ambiente dominante de pánico a la delincuencia. Y por si esto fuera poco, nos encontramos con que al mismo tiempo medidas como los programas de acción afirmativa y otras redes de seguridad como el sistema de prestaciones y ayudas están siendo desmantelados de forma sistemática.
Cuando Richard Nixon enarboló el eslogan de «Ley y orden» en la década de los setenta, éste se usó en parte para desacreditar al movimiento de liberación negro y para justificar la utilización de las fuerzas del orden, los tribunales y las prisiones contra figuras clave de éste y otros movimientos radicales de esa época. Hoy en día, el emparejamiento irónico de un índice decreciente de criminalidad y la consolidación de un complejo industrial de prisiones, que hace del incremento de la tasa de internamiento una necesidad económica, ha facilitado el encarcelamiento de dos millones de personas en Estados Unidos. En este contexto ideológico, a presos políticos como Assata Shakur, Mumia Abu–Yamal y Leonard Peltier se les representa en el discurso político popular como a criminales que merecen ser ejecutados o pasar el resto de su vida entre rejas.
A finales de los noventa, la histeria racista centrada en Assata fue reavivada cuando, al parecer, el Cuerpo de Policía Estatal de Nueva Jersey convenció al Papa Juan Pablo II de que aprovechara su primer viaje a Cuba para presionar a Fidel Castro de manera que accediera a extraditarla. Por si fuera poco, la gobernadora del Estado, Christine Todd Whitman, ofreció una recompensa de cincuenta mil dólares, cuyo importe posteriormente se dobló, por el regreso de Assata y el Congreso aprobó una ley en la cual se instaba al gobierno cubano a iniciar el procedimiento de extradición.
Página siguiente