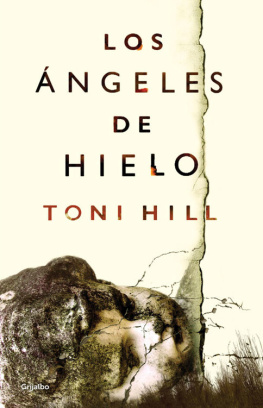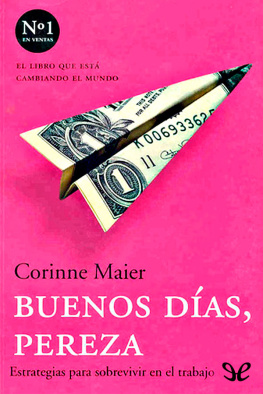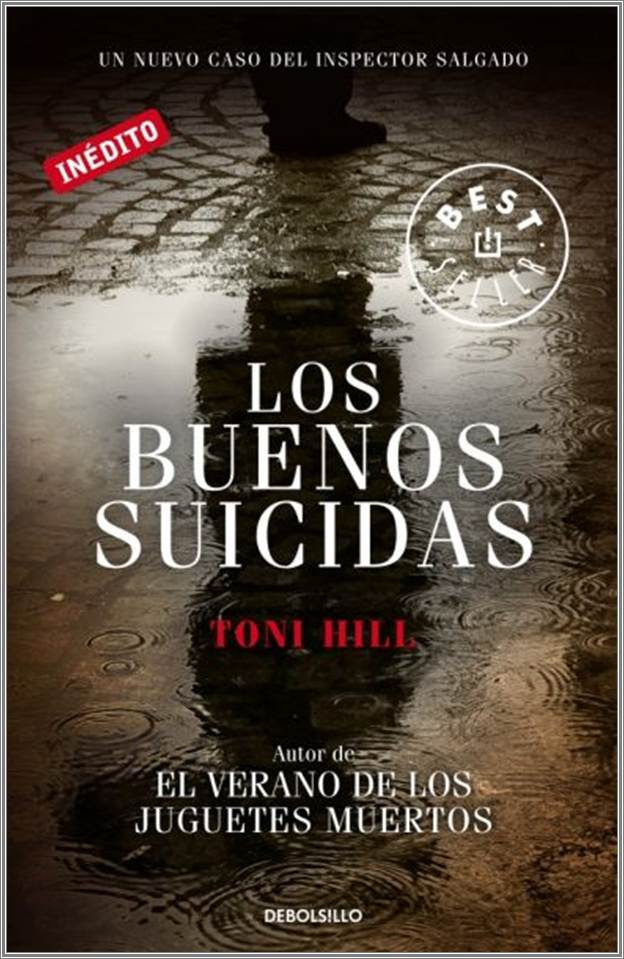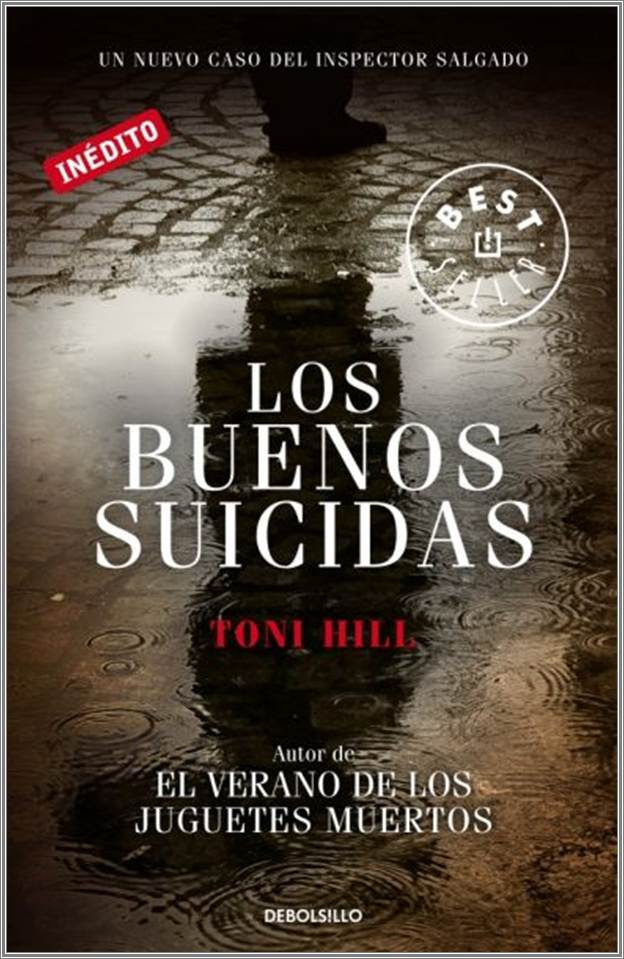
Toni Hill
Los Buenos Suicidas
Para Jan, el más joven de la familia
Una familia normal
Lola Martínez Rueda / La voz de los otros
Jueves, 9 de septiembre de 2010
«Hacían muy buena pareja», dicen los vecinos. «A él no lo veía mucho, pero siempre se mostraba muy educado; saludaba con amabilidad. Ella quizá guardaba algo más las distancias… Pero estaba muy pendiente de su hija, eso sí.» «Tenían una niña preciosa», me comenta la dueña de una cafetería cercana a su domicilio, situado en el barrio del Clot, Barcelona, donde pocos días antes, sobre las diez, Gaspar Ródenas, su esposa Susana y la hija de ambos, Alba, de catorce meses, estuvieron desayunando. «Venían muchos fines de semana», añade. Y sin que se lo pregunte me cuenta lo que solían pedir, él café solo y ella café con leche, y lo graciosa que era la cría. Minucias, sí, por supuesto. Detalles intrascendentes y comentarios banales que ahora, a la vista de los hechos, consiguen perturbarnos.
Porque en la madrugada del 5 de septiembre, mientras su esposa dormía, ese padre «tímido pero amable» se levantó del lecho conyugal, entró en la habitación de su única hija, le puso una almohada sobre la cara y apretó con todas sus fuerzas. No podemos saber si la madre se despertó, tal vez llevada por ese sexto sentido que ha alterado el sueño materno desde que el mundo es mundo. En cualquier caso, Gaspar Ródenas, un marido «tan educado» según vecinos y compañeros, tampoco pensaba dejarla con vida. Susana murió poco después, de un solo disparo en el corazón. Luego, como mandan los cánones del asesino machista, Gaspar se dio a sí mismo el tiro de gracia.
Los nombres de Susana y de su hija han ido a engrosar la lista de mujeres que caen víctimas de quienes en teoría deberían amarlas, respetarlas e incluso, si pensamos en la niña, protegerlas. Cuarenta y cuatro mujeres han muerto a lo largo de este año 2010 a manos de sus parejas. Ahora ya son cuarenta y cinco, con el macabro añadido de una hija. Quizá este caso no se ajuste a la fórmula que hemos aprendido a reconocer: una separación en curso, denuncias por malos tratos. Gaspar Ródenas no era, ironías de la vida, un hombre violento.
Los poderes públicos pueden, por una vez, sacar pecho y decir que nada parecía indicar que Susana y Alba se hallaran en peligro. Y tienen razón… Pero esto sólo hace que sus muertes sean, si cabe, más terribles. Porque muchas mujeres estamos ya al tanto de que existen mecanismos -por escasos e insuficientes que éstos sean- para defendernos de esos machos violentos que se creen con derecho a controlar nuestra vida y nuestra muerte. De esos tipos que nos chillan, nos desprecian y nos golpean. Lo que no podemos saber es cómo protegernos de ese rencor que se acumula en silencio, de ese odio mudo que estalla de repente en una noche y arrasa con todo.
Hay una foto de los tres tomada pocas semanas atrás, en una playa de Menorca. En ella se ve a Alba, sentada en la orilla con una pala roja en la mano. Lleva un gorrito blanco que la protege del sol de agosto. Detrás, de rodillas, está Susana. Sonríe a la cámara, feliz. Y a su lado, rodeándola con el brazo, aparece su marido. Viéndole allí, en actitud relajada, con los ojos medio cerrados por el sol, nadie podría imaginar que apenas un mes después ese hombre utilizaría las mismas manos que acarician a Susana para matarlas a las dos.
¿Por qué ese hombre de treinta y siete años, con un trabajo fijo y bien remunerado en una conocida empresa del sector cosmético, sin más cargas económicas que las habituales y sin antecedentes de ninguna clase, cometió unos asesinatos que, aún más que otros, repugnan a cualquier conciencia? ¿Cuándo se le ocurrió acabar con la vida de su esposa y de su hija? ¿En qué momento la locura se apoderó de él y deformó esa realidad cotidiana hasta convencerlo de que la muerte era la única salida posible?
La respuesta de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo sigue siendo la misma, aunque ya ninguno de ellos puede creer lo que se empeñan en repetir: Gaspar, Susana y Alba eran una familia normal.
Por segunda vez en un breve período de tiempo, el inspector Héctor Salgado vuelve la cabeza de repente, convencido de que alguien le observa, pero sólo ve caras anónimas e indiferentes, personas que andan como él por una Gran Via atestada y se detienen de vez en cuando ante alguno de los puestos tradicionales de juguetes y regalos que ocupan la acera. Es la víspera de Reyes, aunque nadie lo diría a juzgar por la agradable temperatura, ignorada por unos paseantes convenientemente vestidos con ropa de abrigo; algunos incluso con guantes y bufanda, tal como corresponde a la estación, contentos de participar en un simulacro de invierno al que le falta el ingrediente principal: el frío.
La cabalgata ha terminado hace un buen rato y el tráfico llena la calzada bajo las guirnaldas de luces brillantes. Gente, coches, olor a churros y a aceite caliente, todo aderezado con los villancicos, supuestamente alegres, cuyas letras rozan el surrealismo, que los altavoces lanzan contra los transeúntes sin el menor decoro. Según parece, nadie se ha molestado en componer canciones nuevas, así que un año más los peces siguen bebiendo en el mismo puto río. Debe de ser eso lo que jode de la Navidad, piensa Héctor: el hecho de que, en líneas generales, sea siempre igual, mientras nosotros cambiamos y envejecemos. Le parece de una desconsideración rayana en la crueldad que ese ambiente navideño sea lo único que se repita un año tras otro sin excepción y haga más evidente nuestra decadencia. Y por enésima vez en los últimos quince días desearía haber huido de todo este jolgorio a algún país budista o radicalmente ateo. El año que viene, se repite a continuación como si fuera un mantra. Y al cuerno con lo que diga su hijo.
Va tan absorto en sus cosas que no se percata de que la cola de peatones, que avanza casi con la misma lentitud que la de los coches, se ha detenido. Héctor se encuentra parado delante de un puesto que vende soldaditos de plástico en bolsas: indios y vaqueros, aliados vestidos de camuflaje listos para disparar desde una trinchera. Hace años que no los veía y recuerda habérselos comprado a Guillermo cuando era un crío. En cualquier caso, el vendedor, un anciano de manos artríticas, ha conseguido recrear al detalle una exquisita escena bélica, digna de una película de los años cincuenta. No es lo único que vende: otros soldados, los clásicos de plomo, más grandes y de brillantes uniformes rojos, desfilan a un lado, y una escuadra de gladiadores romanos, históricamente desubicada, al otro.
El viejo le hace una señal, animándolo a tocar el género, y Héctor obedece, más por educación que por verdadero interés. El soldado es más blando de lo que creía y su tacto, casi de carne humana, le repugna. De repente se percata de que la música ha cesado. Los transeúntes se han detenido. Los coches han apagado los faros y las luces de Navidad, que parpadean casi sin fuerza, constituyen el único alumbrado de la calle. Héctor cierra los ojos y los abre de nuevo. A su alrededor la multitud empieza a desvanecerse, los cuerpos desaparecen sin más, esfumándose sin dejar el menor rastro. Sólo el vendedor sigue en su puesto. Arrugado y sonriente, saca de debajo del mostrador una de esas bolas con nieve dentro.
«Para su mujer», le dice. Y Héctor está a punto de responderle que no, que Ruth detesta esas bolas de cristal, que la ponen nerviosa desde que era una niña, igual que los payasos. Entonces los copos que enturbian el interior caen al fondo y se ve a sí mismo, de pie ante un puesto de soldaditos de plástico, atrapado por las paredes de cristal.
Página siguiente