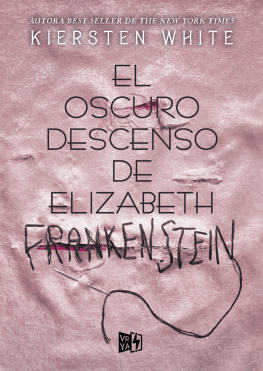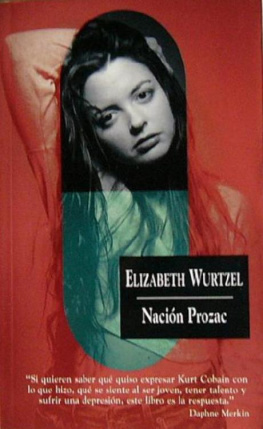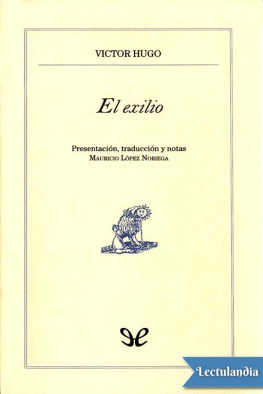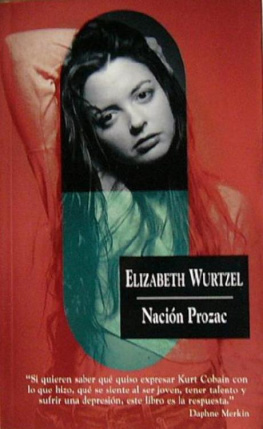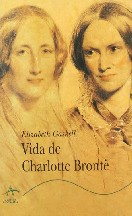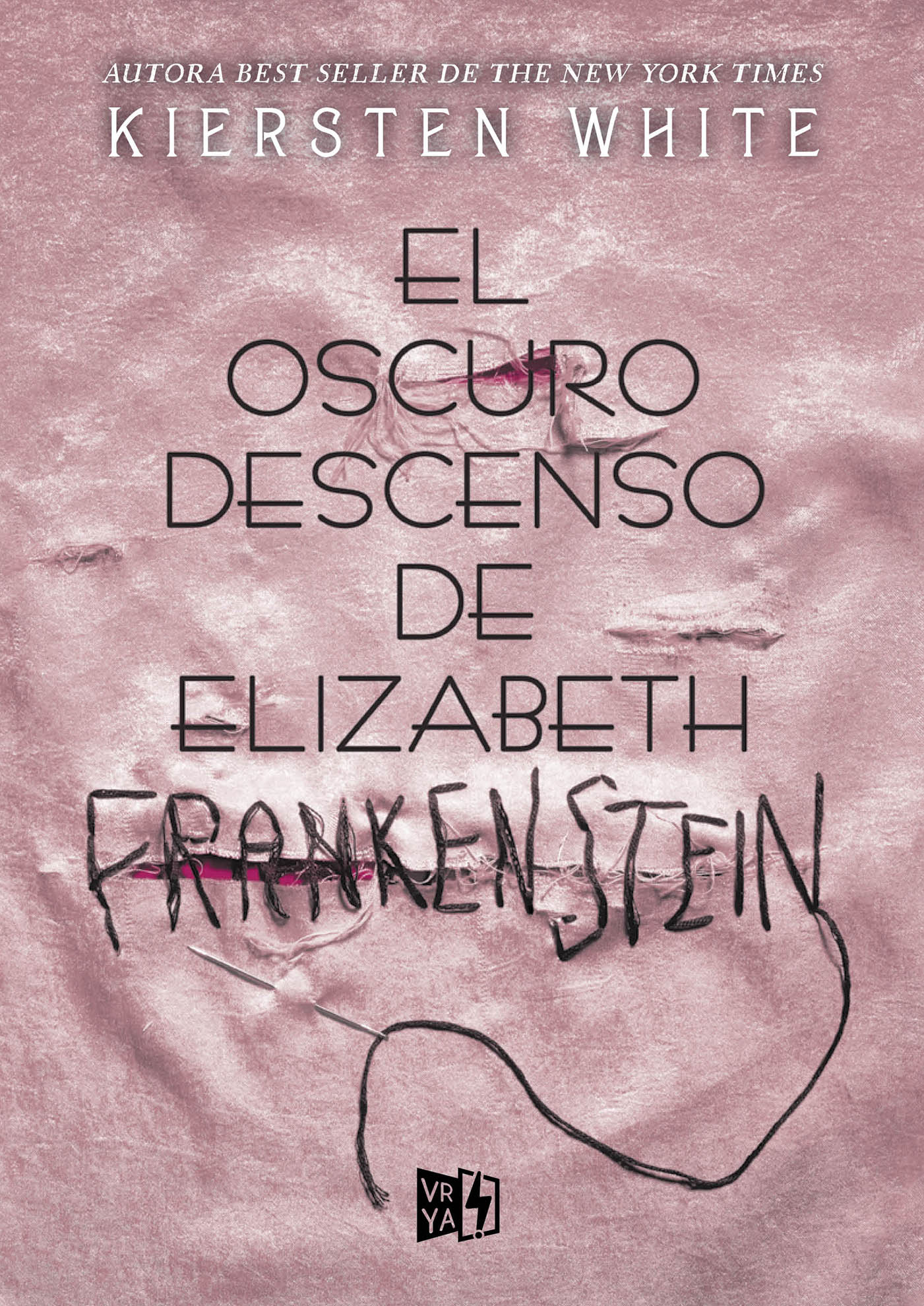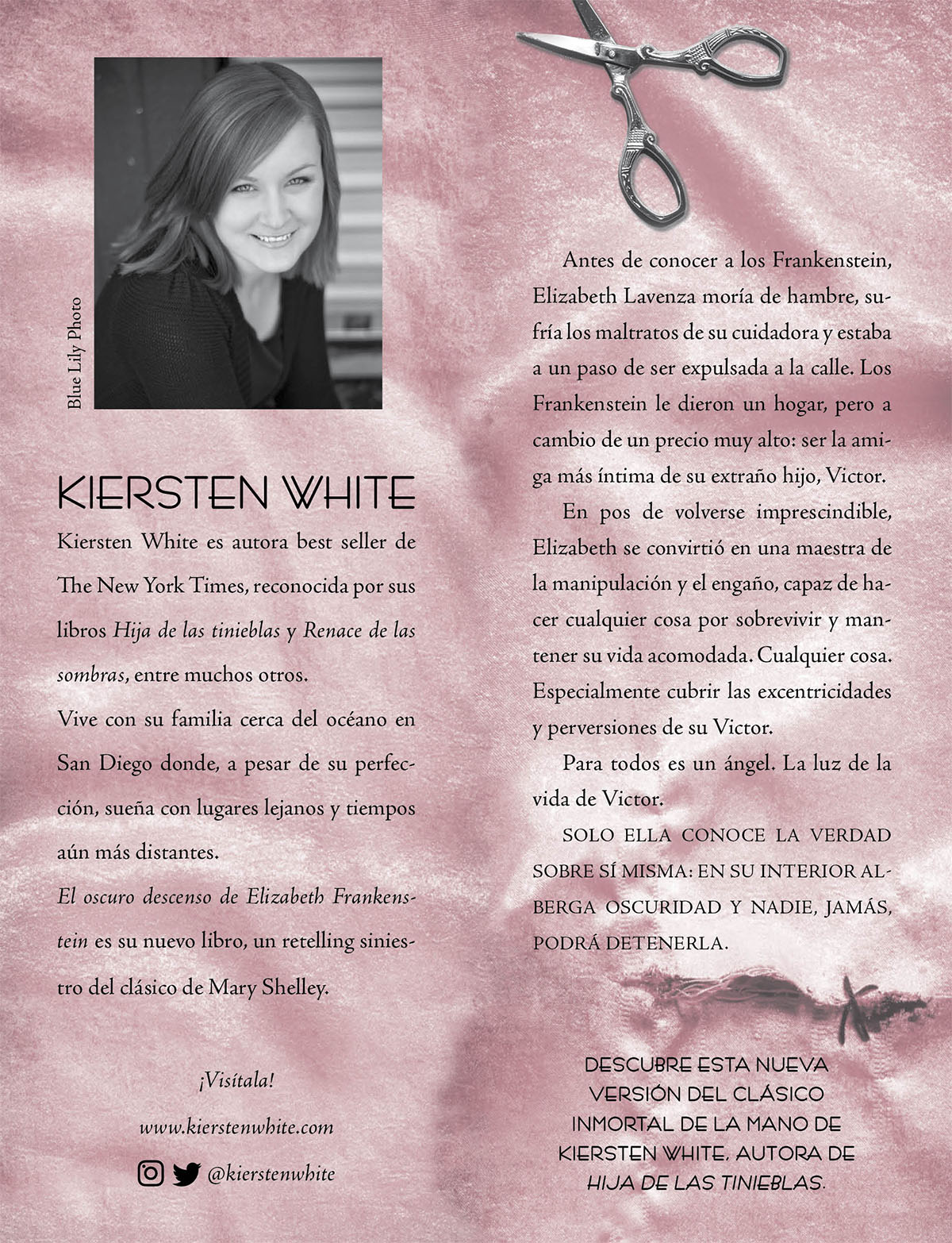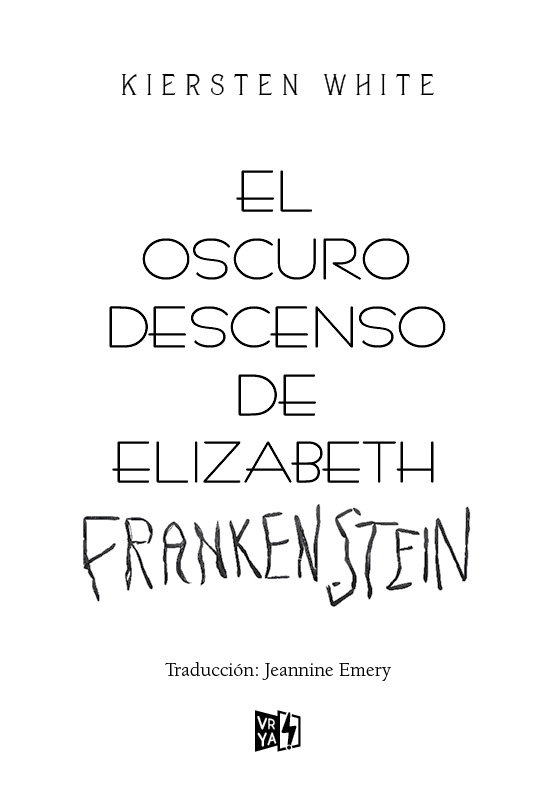UNO
ser débil es una desgracia
L os relámpagos desgarraban el cielo, trazando venas a través de las nubes y marcando el pulso del universo mismo.
Suspiré feliz mientras la lluvia golpeaba contra los cristales del carruaje y los truenos bramaban tan fuerte que ni siquiera conseguimos oír el choque de las ruedas cuando el camino de tierra se convirtió en adoquinado, en las afueras de Ingolstadt.
Justine tembló a mi lado como un conejo recién nacido, mientras hundía el rostro en mi hombro. Otro rayo iluminó nuestro carruaje con una claridad blanca y refulgente antes de volvernos temporalmente sordas con un trueno tan potente que los cristales amenazaron con desprenderse.
–¿Cómo puedes reír? –preguntó Justine. No me había dado cuenta de que estaba riendo hasta ese momento.
Acaricié algunos mechones de cabello oscuro que se escapaban de su sombrero. Justine odiaba cualquier tipo de ruido: puertas que se cerraran con estrépito, tormentas, gritos. Especialmente, gritos. Aunque yo me había asegurado de que no tuviera que soportar ninguno durante los últimos dos años. Era extraño que nuestros orígenes separados (de una crueldad similar, pero de duración diferente) hubieran tenido resultados tan opuestos. Justine era la persona más extrovertida, afectuosa y verdaderamente bondadosa que yo hubiera conocido.
Y yo era…
Bueno, no era como ella.
–¿Te conté alguna vez que Victor y yo solíamos trepar al tejado de la casa para observar las tormentas eléctricas?
Sacudió la cabeza sin levantarla.
–La forma en la que los rayos centelleaban contra las montañas y destacaban sus formas con nitidez, era como si estuviéramos mirando la creación misma del mundo. Y cuando caían contra el lago parecían estar en el cielo y en el agua a la vez. Terminábamos empapados. Es un milagro que ninguno de los dos haya muerto de frío –volví a reír al recordarlo. Mi tez, clara como mi cabello, cobraba un violento tinte rojizo por el frío. Victor, con los oscuros rizos aplastados contra su frente amarillenta, que intensificaban los círculos oscuros debajo de los ojos, parecía un muerto. ¡Vaya pareja!
»Una noche –continué, percibiendo que Justine se calmaba– un rayo alcanzó un árbol ni a diez cuerpos de distancia de donde nos encontrábamos sentados.
–¡Eso debió de ser espantoso!
–Fue increíble –sonreí. Apoyé la palma contra el frío cristal, la temperatura caló bajo mis guantes blancos de encaje–. Para mí era la manifestación del inmenso y terrible poder de la naturaleza. Fue como ver a Dios.
Justine chasqueó la lengua de modo desaprobatorio, apartándose de mi lado para dirigirme una mirada severa.
–No blasfemes.
Le saqué la lengua hasta que cedió y sonrió.
–¿Y Victor qué pensó?
–Oh, después de eso estuvo horriblemente deprimido durante meses. Creo que la expresión que usó fue que “languidecía en valles de desesperación incomprensibles”.
La sonrisa de Justine se volvió más ancha, aunque con un matiz de confusión. Su rostro era más fácil de leer que cualquiera de los textos de Victor. Sus libros siempre requerían mayores conocimientos y estudios más profundos, mientras que ella era un manuscrito iluminado: bella, apreciada y simple de comprender al instante.
Cerré las cortinas del carruaje a regañadientes, aislándonos de la tormenta para complacerla. Justine no había abandonado la casa del lago desde nuestra última y desastrosa visita a Ginebra, que terminó cuando su madre, demente y privada de razón, nos atacó. Este viaje a Bavaria era agotador para ella.
–Si bien yo vi la destrucción del árbol como una manifestación de belleza de la naturaleza, Victor vio un poder. Un poder para iluminar la noche y erradicar la oscuridad, un poder para tronchar una vida de cien años con un único golpe. Un poder al que no puede controlar, al que no puede acceder. Y nada le molesta más a Victor que aquello que no puede dominar.
–Quisiera haberlo conocido mejor antes de que se marchara a la universidad.
Le di una palmadita en la mano –sus guantes de cuero color café, un obsequio que me dio Victor– y luego le apreté los dedos. Aquellos guantes eran mucho más suaves y abrigados que los míos, pero Victor prefería que yo llevara prendas color blanco. Y a mí me encantaba darle bonitos obsequios a Justine. Ella vino a vivir con nosotros dos años atrás, cuando tenía diecisiete y yo quince, y solo estuvo allí un par de meses antes de que Victor se marchara. No lo conocía de verdad.
Nadie lo hacía, excepto yo. Me gustaba de esa manera, pero quería que se amaran entre ellos como yo los amaba a ambos.
–Pronto conocerás a Victor. Todos, Victor, tú y yo… –hice una pausa cuando mi lengua traidora intentó añadir a Henry. Eso no sucedería–. Nos reuniremos rebosantes de alegría, y luego mi corazón estará completo –mi tono de voz era risueño para disimular el temor que subyacía a todo aquel empeño.
No podía permitir que Justine se preocupara. Su buena disposición para venir como mi acompañante era el único motivo por el cual había conseguido emprender este viaje. El juez Frankenstein rechazó en un inicio mis ruegos para ver cómo estaba Victor. Creo que estaba aliviado de que se hubiera marchado, y no le importó cuando no recibimos noticias suyas. Siempre decía que regresaría a casa cuando estuviera listo y que no debía preocuparme por ello.
Me preocupaba. Y mucho. Especialmente tras encontrar una lista de gastos encabezada por mi nombre. Estaba auditándome. Y pronto, no tenía dudas, determinaría que no valía la pena conservarme. Había realizado un trabajo demasiado bueno encaminando a Victor. Había salido al mundo, y yo resultaba obsoleta para su padre.
No permitiría que me echaran fuera. No tras mis años de labor abnegada. No tras todo lo que había hecho.
Afortunadamente, el juez Frankenstein había tenido que ausentarse en un misterioso viaje personal. No volví a pedir permiso, sino que me marché. Justine no lo sabía. Su presencia me daba la libertad que necesitaba aquí para moverme sin levantar sospechas ni provocar censuras. William y Ernest, los hermanos menores de Victor y de quienes Justine estaba a cargo, se encontrarían bien bajo el cuidado de la criada hasta nuestro regreso.