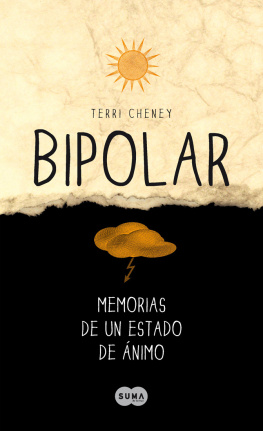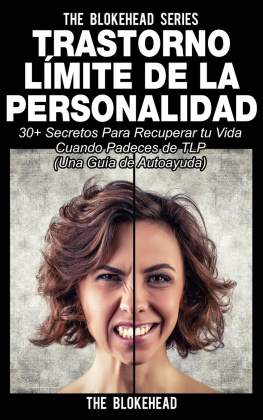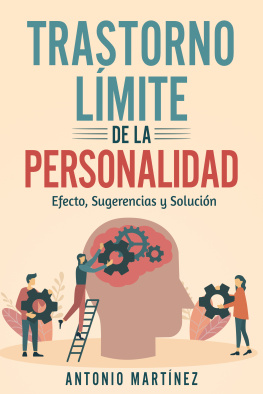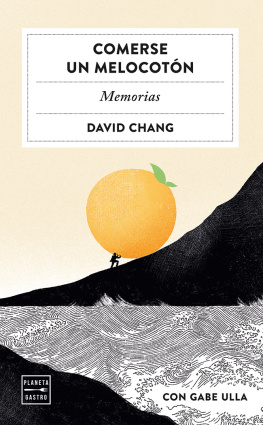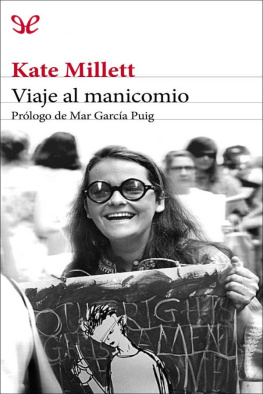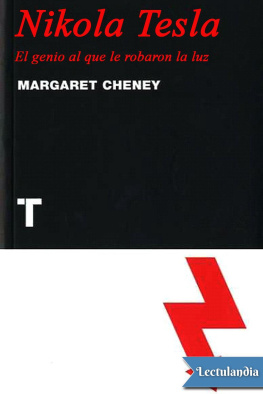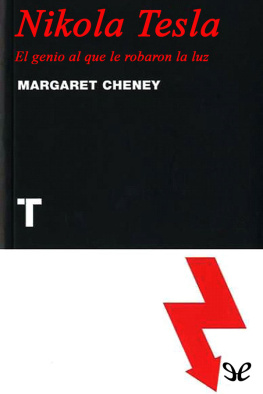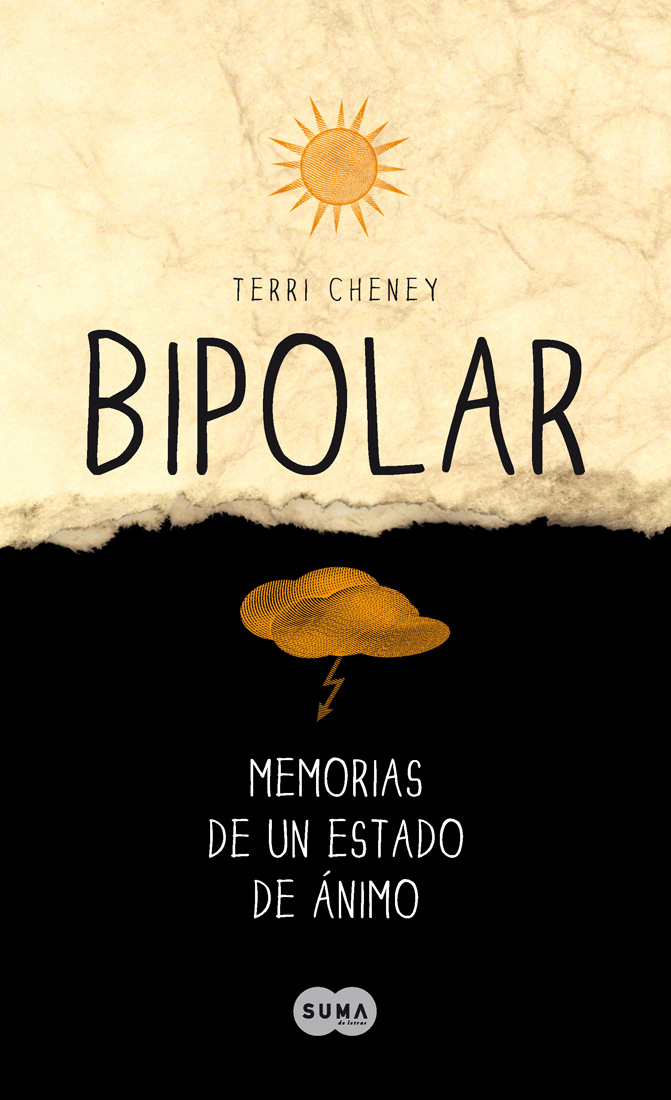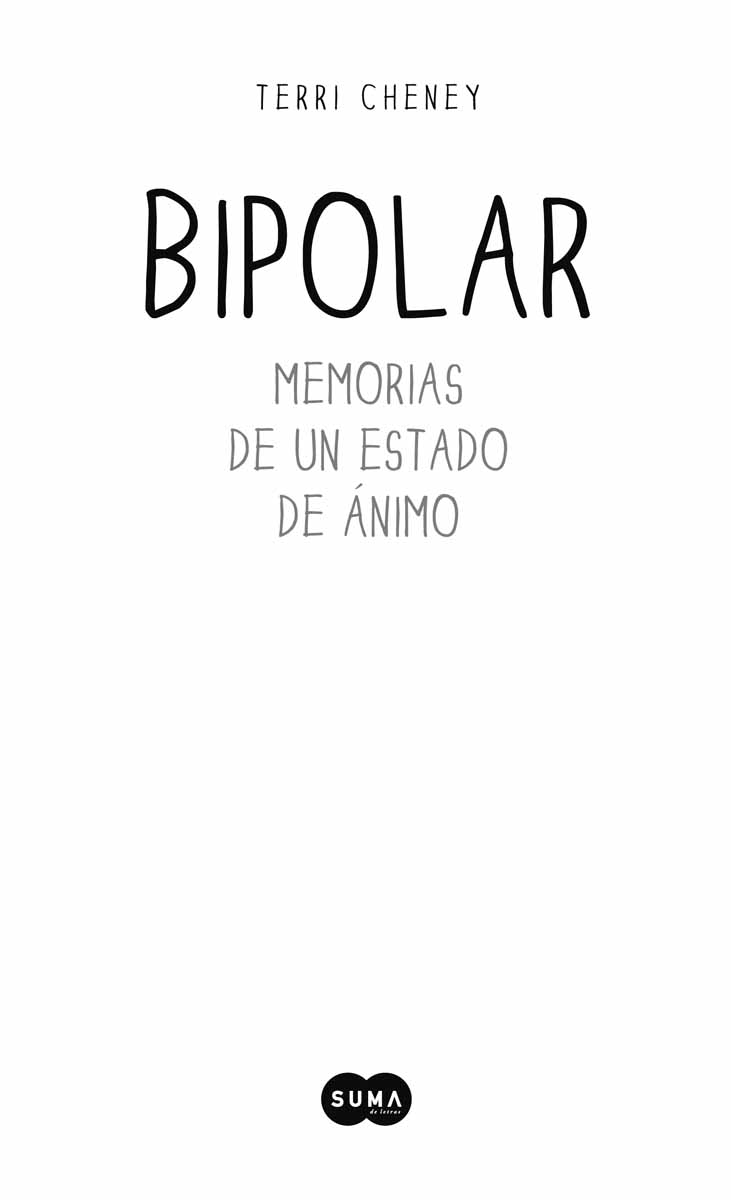Prefacio
S i me acompaña en este viaje, creo que debo hacerle una advertencia: el trastorno bipolar no es un trayecto seguro. No va desde el punto A hacia el B siguiendo un esquema conocido, agradable. El rumbo es caótico, imprevisible. Nunca se sabe qué dirección tomará.
Quise que este libro reflejara la enfermedad, que transmitiera una experiencia visceral al lector. Por ese motivo, en lugar de seguir el orden cronológico, decidí contar la historia de mi vida a través de episodios. Es una modalidad más acorde con mi manera de pensar. Cuando miro hacia atrás, pocas veces recuerdo las fechas o el orden en que ocurrieron los hechos. Recuerdo, en cambio, en qué estado emocional me encontraba cuando sucedían: maniaco, depresivo, suicida, eufórico. Para mí no es el tiempo, sino el estado de ánimo lo que va delineando la vida.
He tratado de ser tan fiel a mis recuerdos como me fue posible. Pero la enfermedad mental crea su propia y vívida realidad, tan convincente que, en ocasiones, es difícil saber con exactitud dónde está la realidad. Y se vuelve aún más complicado a medida que el tiempo pasa, porque la memoria es la primera víctima del trastorno bipolar. Cuando estoy maniaca, sólo registro el instante. Cuando estoy deprimida, sólo registro el dolor. Los detalles están más allá de mi percepción.
Irónicamente, la enfermedad me ha dañado mucho menos que su tratamiento. Hace ya mucho tiempo he perdido la cuenta de los medicamentos psicotrópicos que me vi obligada a tomar durante años, así como sus características y efectos secundarios. Sin embargo, más devastadora fue la terapia con electroshock a la que fui sometida durante el año 1994. Tal vez el electroshock sea útil como último recurso, pero es bien sabido que destruye la memoria. Durante algún tiempo olvidé incluso cosas elementales: en qué zona de la ciudad vivía, el apellido de soltera de mi madre, para qué servían unas tijeras. En parte, mi memoria se restableció, pero todavía tengo dificultades para recordar acontecimientos del pasado y conservar el recuerdo de los hechos del presente. El mundo nunca volvió a ser tan nítido y claro como lo era antes del electroshock.
En algunos casos, los hechos que describo están documentados en archivos policiales y hospitalarios (aunque algunos hospitales ya no existen). He decidido cambiar los nombres de la mayoría de las personas e instituciones que menciono para proteger su identidad. Las experiencias que relato son a menudo íntimas y delicadas, prefiero limitarme a contar mi propia experiencia.
El hecho de relatar mi historia me mantuvo con vida, incluso cuando la muerte ejercía su máximo poder seductor. Por ese motivo decidí compartirla, pese a que es doloroso recordar parte de ella, aun a través de la bruma de los medicamentos, la perturbación mental y el electroshock. Pero la enfermedad se desarrolla a expensas de la vergüenza y la vergüenza gracias al silencio. Guardé silencio mucho tiempo. En este libro están mis recuerdos. Este libro es mi verdad.
Terri Cheney
Los Ángeles, California
Capítulo
N o le dije a nadie que iba a Santa Fe para matarme. Supuse que la notificación estaba de más y que, por añadidura, si alguien descubría la verdad podría interferir en mis planes de viaje. La gente siempre tiene buenas intenciones, pero no comprende que cuando alguien está profundamente deprimido, con toda probabilidad sólo la idea del suicidio lo mantiene con vida. Saber que existe una salida, aunque sea cruel, definitiva, hace que el dolor sea casi tolerable durante un día más.
Han pasado cinco meses desde que mi padre murió a causa de un cáncer de pulmón. Desde entonces, el mundo no ha sido un lugar aceptable donde vivir. Mientras papá vivía le encontraba sentido al hecho de levantarme todas las mañanas, aunque estuviera deprimida. Tenía que presentar batalla. Pero el día en que di la orden de aumentar la concentración de su dosis de morfina a un nivel letal, la batalla perdió todo su sentido.
Quise morir. Ese deseo no me resultó extraño en absoluto, a pesar de que sólo tenía treinta y ocho años. Teniendo en cuenta las circunstancias, lo consideré una respuesta natural. Estaba extenuada, fatigadísima, y morir era como tomarse un descanso, unas vacaciones. Todo lo que verdaderamente deseaba era estar en otro lugar.
Cuando me ofrecieron la posibilidad de marcharme de Los Ángeles para pasar una larga temporada a solas en Santa Fe, me sentí dichosa. Alquilé una casa pequeña, encantadora, cerca de Canyon Road, la zona más animada de la ciudad, repleta de galerías de arte, clubes de jazz y extravagantes librerías con cafés invadidos por gatos. Era un buen sitio donde vivir, en especial en diciembre, cuando la nieve que caía copiosamente y se acumulaba sobre los adoquines amortiguaba por completo el ruido de la calle, de modo tal que la ciudad parecía bailar una danza silenciosa.
Aquel diciembre la cantidad de nieve era extraordinaria. Todas las imágenes estaban llenas de contrastes: el intenso sol redondo del desierto brillaba mientras yo temblaba; sobre las gruesas paredes de ladrillo rojo la nieve dibujaba sombras blanco-azuladas. Y siempre, mirase a donde mirase, la espalda encorvada de la ciudad antigua presionaba las brillantes curvas de la nueva. Pero el contraste más impresionante, sin lugar a dudas, estaba en mí: conmovida hasta las lágrimas, tan sólo por estar viva, en ese lugar, y más que nunca, decidida a morir.
En toda mi vida jamás me sentí tan bipolar.
Los accesos maniacos me dominaban durante cuatro días. Durante esas cuatro jornadas no comía, no dormía, apenas podía permanecer unos minutos sentada en un mismo lugar. Hacía compras constantemente —aunque oculto detrás de una fachada artística, en Canyon Road todo es comercio— y hablaba indiscriminada e incesantemente. En primer lugar, con cualquier persona que conociera en la Costa Oeste. Después, con cualquier persona que todavía se encontrara despierta en la Costa Este. A continuación, con quien estuviera dispuesto a escucharme en la misma Santa Fe. En verdad, no sólo necesitaba hablar. Tenía miedo de estar sola. En el aire que me rodeaba flotaba algo que no quería recordar: el rostro de mi padre, su expresión cuando le dije que se trataba de cáncer de nivel cuatro, que ya había metástasis. Sus ojos, su mirada perpleja cuando yo no podía aliviar su dolor, la manera en que esos ojos continuaron observándome hasta el final, siguiendo cada uno de mis movimientos, fijos en mí, rogando por un consuelo que no era capaz de proporcionar. Nunca pensé que podría obsesionarme algo tan familiar, tan querido como los ojos de mi padre.
No obstante, en general, hablaba con hombres. En Canyon Road hay cantidad de bares y clubes muy animados y agradables a los que podía llegar caminando desde mi casa. Para una pelirroja de sonrisa fácil y brillo febril en los ojos no era difícil empezar una conversación y seguir charlando hasta bien entrada la madrugada, en casa de él o en la mía. La única palabra que parecía incapaz de decir era «no».
Para aliviar mi conciencia, me digo a mí misma que, en realidad, el sexo bipolar no es relación sexual, sino conversación, una manera más de calmar una insaciable necesidad de contacto y comunicación; que, en lugar de pronunciar palabras, simplemente hablaba con mi piel.
Había decidido hacía tiempo que el 24 de diciembre sería mi último día en este mundo. Elegí la Nochebuena porque era una fecha significativa y bella, sobre todo en Santa Fe, con su hermoso festival de los farolitos: cada Nochebuena los intérpretes de villancicos llegan desde distintos lugares para recorrer hasta el amanecer las calles iluminadas con faroles. Todas las puertas están abiertas para ellos y el aire tiene un olor acre a sidra caliente y piñones.