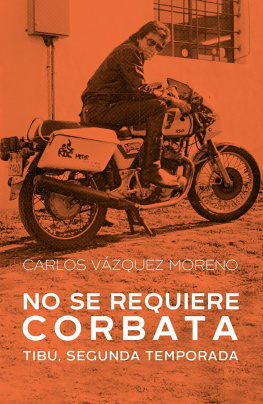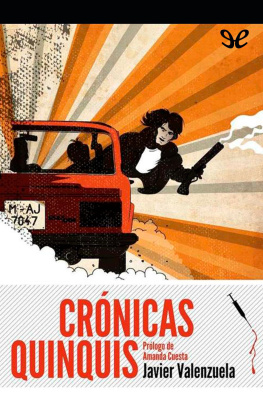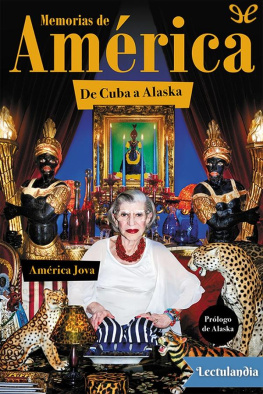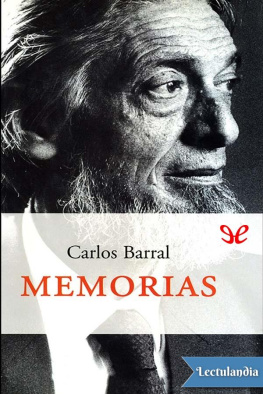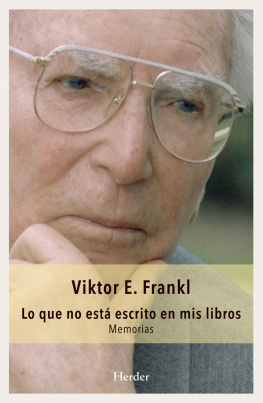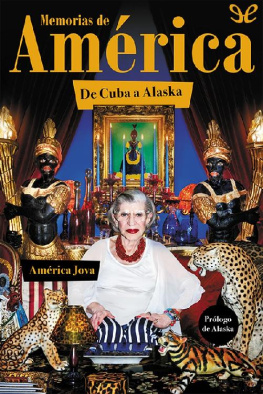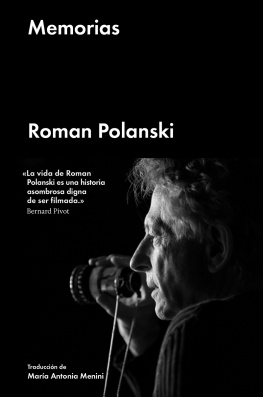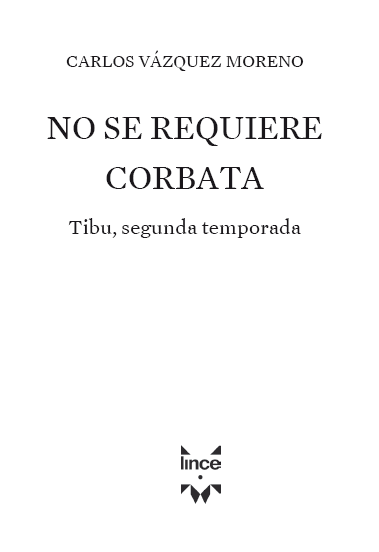NO SE REQUIERE CORBATA
© Carlos Vázquez Moreno
© Malpaso Holdings, S. L.
Diputació, 327, principal 1.ª
08009 Barcelona
www.malpasoycia.com
ISBN: 978-84-18546-95-2
Primera edición: abril de 2022
Valls Maquetación: Joan Edo
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.
A Esteban y Carlos, mis hijos,
y muy especialmente a Yolanda,
sobran los motivos
Viaja y encontrarás sustituto de lo que has dejado.
Y esfuérzate, porque en ello está el sabor de la vida.
Hay más deleite en las aguas que corren
que en las que se pudren estancadas.
SAFI-EDDIN ALHILI
A MANERA DE PRÓLOGO
Me imagino que algunos de los lectores que ahora abren este libro han leído mi libro anterior, Memorias de un mánager, donde, grosso modo, resumía mi trayectoria profesional, aunque dejaba muchas, muchísimas cosas, en el tintero, un poco por respeto, quizás inmerecido, a los protagonistas, y otro poco para no seguir perdiendo el tiempo en juzgados, acusado vaya uno a saber de cuántas lindezas, por abogados impresentables, seres despreciables, como los periodistas, a los que en general no puedo ni ver.
Pero al revisar mis memorias, me di cuenta de que debía escribir de inmediato una especie de biografía de corte personal. Algo más bien íntimo, más llena de curvas que una biografía al uso. Pensé que, si la escribía de un tirón, podría hacerla. Solo era cuestión de recordar hechos, momentos, intercalados por relatos breves, eróticos y basados en mi experiencia personal.
No puedo pensar mi vida sin pensar en el sexo, pero sobre todo, sin pensar en la música. Mi vida es inseparable de la música. Apenas me despierto, lo primero que hago es poner en marcha el equipo de sonido. Y cuando me acuesto, lo último que se apaga (aunque el temporizador se encargue de ello) es también el equipo de sonido.
Nada que ver con aquellos tiempos en que era un niño y lo único que había en casa para escuchar música era una radio a pilas y, después, un tocadiscos sin bafle, con un pequeño altavoz en la tapa de plástico del aparato.
En esos primeros tocadiscos empecé a escuchar música de verdad, en discos de vinilo que mi padre había traído a casa junto con las botellas de coñac Fundador, que incluían un disco de regalo en formato single. No sé quién era el encargado de seleccionar el repertorio de la colección «Fundador, está como nunca», pero si el infierno existe, estoy seguro de que debe de estar quemándose los huevos en alguna caldera junto con los que regalaban discos de Julio Iglesias a cambio de cinco chapas de botella de Fanta naranja.
Mi padre, por suerte, con el paso de los años, mejoró el gusto por el coñac y por la música. En casa dejó de haber discos regalados por coñac Fundador y, a cambio, empezó a haber otras cosas, como un long play de zarzuela que una tarde compró para él junto a dos de Antonio Machín que le regaló a mi madre, que adoraba al «Negro Machín», como lo llamaba cariñosamente.
Pero además del tocadiscos, seguía existiendo la radio, con sus cadenas de Onda Media en las que sonaban Manolo Escobar, Los Tres Sudamericanos, Karina, Luis Aguilé, José Guardiola, Lola Flores y un largo etcétera que muestran cuál era el concepto de musicalidad que había en España. Nada que ver con lo que se escuchaba entonces en Estados Unidos, donde sonaban Sinatra, Elvis, Paul Anka.
En todo caso, a las doce en punto, ya podía estar nevando, tronando o hacer un sol del carajo que, por cojones, había que reunirse en el salón para escuchar por la radio una voz de ultratumba que llamaba a rezar el Ángelus diciendo «He aquí la esclava del señor, hágase en mí según tu palabra».
En esa España católica y recalcitrante, sin embargo, fue llegando, aunque con cuentagotas, mayor información con respecto a la música que se hacía en el extranjero, lo que trajo la aparición, junto con el sonido estéreo, de los primeros grupos de pop españoles como Los Brincos, Los Bravos, Los Pekenikes, Los Relámpagos y figuras como Raphael o Bruno Lomas.
Es que la música pasó a ser, además de un pasatiempo, como un inmenso negocio, una mina de dinero. No había más que saber buscarlo y salían cataratas de billetes provenientes de todos lados. No había grupo o cantante que no tuviera sus legiones de fans, dispuestos a imitar sus gestos, a vestir sus ropas o vivir, incluso, sus vidas.
Era tan importante el éxito y era tanta la admiración que generaba que si uno quería ligar, bastaba con que dijeras que tocabas en un grupo, aunque fuese mentira, y ya tenías todas las papeletas a tu favor para «tocar pelo» o para que te lo tocasen a ti. Los discos comenzaban a venderse por millones, los grandes almacenes empezaban a tener una planta entera dedicada a la venta de discos. Ir al centro de Madrid y comprar un disco en el Corte Inglés o en Galerías Preciados era sinónimo de que tenías pasta y de que molabas mucho. Comprar un disco y volver a tu casa era, por un lado, como un acto social, y por el otro, como un acto casi religioso: Lo abrías, limpiabas una y otra vez con una gamuza especial la cara A y la B de cada disco, y a partir de entonces lo atesorabas como si fuese la reliquia de un santo.
Las fundas de los vinilos venían con una leyenda debajo de los créditos, al lado del logo de la compañía discográfica, que decía: «Este disco está grabado con tecnología estéreo, pero puede reproducirse en un tocadiscos monoaural», lo cual era una prueba para mí evidente de que alrededor de la música había una industria enorme relacionada con la tecnología, el diseño, el sonido.
Tener un tocadiscos era señal de refinamiento. Cuando llegaban visitas a mi casa, mis padres, después de enseñarles el salón, las habitaciones, dejaban para el final el aparato más amado, del que se mostraban más orgullosos: el tocadiscos. Pieza exquisita, que había desplazado totalmente al televisor y que, reluciente, a veces cubierto por un paño de ganchillo para protegerlo del polvo, estaba allí, en un rincón privilegiado de la casa, junto a las fotos de la boda de mis padres y de la comunión mía y de mis hermanos.
Como si se tratase de un ritual, mi padre encendía el aparato ante la visita, ponía un disco, el que fuese, y sonreía con orgullo mientras la visita, en silencio, escuchaba la música que salía por los altavoces. «¿Has oído qué graves tiene?», preguntaba después, ante lo cual, la visita, no tenía más remedio que fingir admiración por el aparato. Luego llegaban los pasteles, el moscatel, los niños correteaban de aquí para allá, pero el tocadiscos seguía allí, despidiendo su música, expandiéndola por toda la casa.
Por entonces no había muchos cantantes patrios. La plantilla nacional era pequeña, diminuta, pero poco a poco sus discos comenzaron a estar en los tocadiscos de todos los españoles. En TVE, por aquel entonces la mejor televisión española, que no desconocía tal fenómeno de masas, empezaron a emitir programas estrictamente musicales, como por ejemplo Escala en HiFi, en el que aparecía un Mochi pueblerino que emulaba a los cantantes ingleses y hacía de presentador.
Todo se detenía cuando Mochi, con su lunar en la cara y una sonrisa de Joker, hacía su aparición en la pantalla y presentaba a los cantantes españoles famosos, que debían prestar su imagen a los éxitos musicales del momento con una acción o una especie de argumento, algo así como un videoclip.
Página siguiente