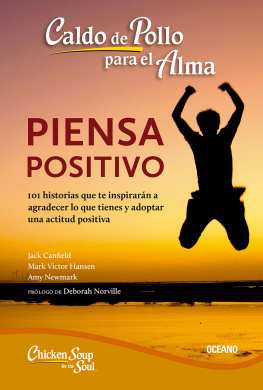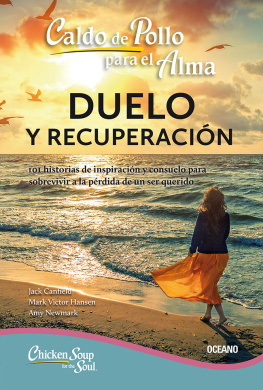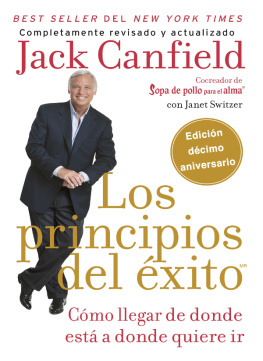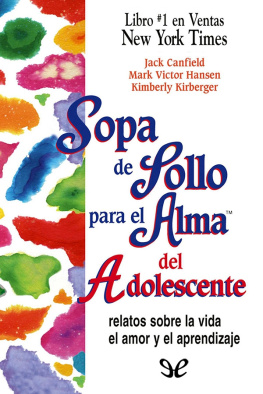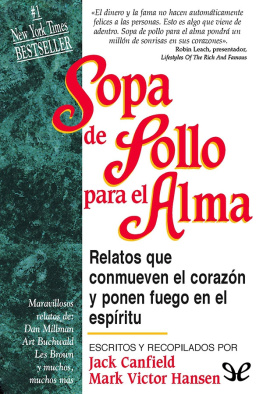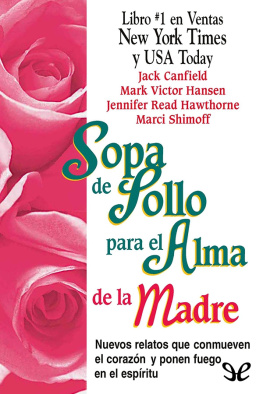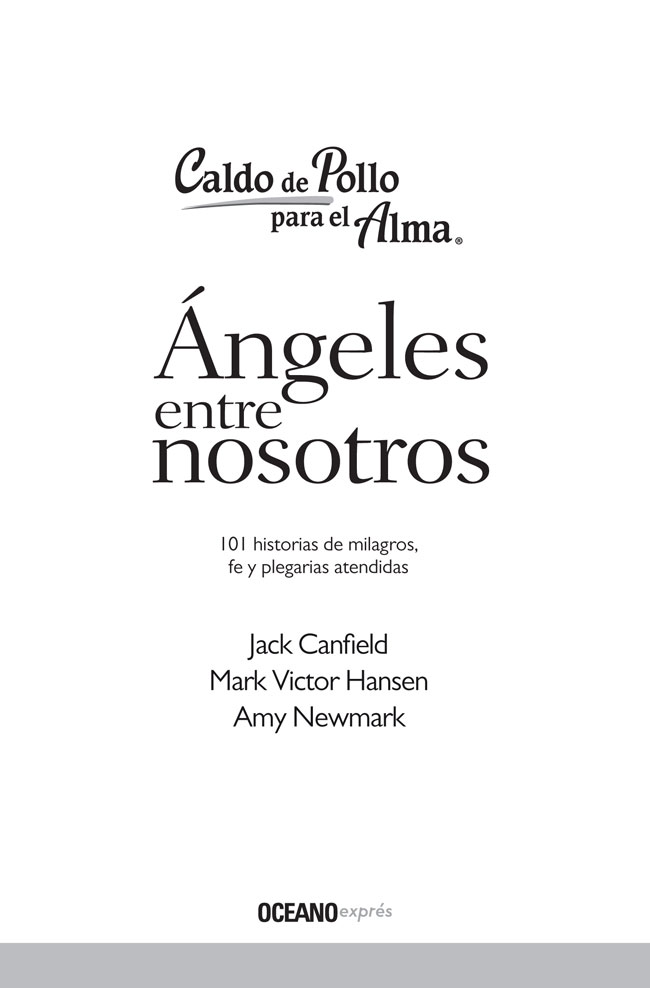Ángeles entre nosotros
Intervención milagrosa

El guardián del barrio
E ra verano y yo tenía doce años. Mi amiga y yo habíamos salido a dar una vuelta por el barrio. La tarde estaba cayendo, o ya había anochecido, porque era el mejor momento para estar afuera. Las calles estaban muy bien iluminadas, por lo que nunca nos sentíamos en peligro. Hacíamos lo que acostumbran las niñas de doce años: conversar, cantar, reírnos de todo y disfrutar de nuestra mutua compañía.
Los ángeles nunca
están demasiado lejos
para oírte.
ANÓNIMO
Esa noche en particular tuvimos la escalofriante sensación de que alguien nos observaba. Nos hallábamos más a menos a una cuadra de nuestra calle y como no queríamos dar la impresión de tener miedo, seguimos caminando a paso firme, pero sin correr.
—Llegaremos a nuestra calle en unos minutos —comenté.
—Sí, nuestros hermanos todavía están afuera en sus bicicletas —respondió mi amiga. Era nuestra forma de comunicar al posible acechador que estábamos más protegidas de lo que parecía.
La siguiente noche, los padres de mi amiga salieron y, en su ausencia, alguien trató de meterse a su casa por la ventana del baño. Sus dos hermanos mayores ahuyentaron al intruso.
Vi las luces de la patrulla cuando la policía llegó a la casa de mi amiga, que vivía más adelante, pero no me enteré de lo que había ocurrido sino hasta el día siguiente.
—¿Crees que fue la misma persona que nos estaba observando ayer? —pregunté.
—Estoy segura —susurró ella—. Alguien estaba vigilando y trató de entrar en cuanto vio salir el auto.
Ese hombre podía haber sido la misma persona que nos estuvo observando. De hecho, no teníamos pruebas de que alguien nos hubiera observado, era sólo un mal presentimiento. Pese a todo, temí que después intentara ir tras de mí.
Hablamos mucho al respecto durante la semana siguiente. Para unas niñas de doce años, era un suceso lleno de dramatismo. No teníamos miedo durante el día. Lo que temíamos era a las noches. Bueno, yo les temía. La casa de mi amiga estaba llena de gente a toda hora. Yo sólo tenía a mi mamá y dos hermanos menores. Mi papá estaba en Vietnam.
No teníamos un sistema central de aire acondicionado, sino sólo una unidad empotrada en una de las ventanas de la cocina. Por las noches, a menos que hiciera demasiado calor, la apagábamos y abríamos las ventanas. Empecé a mantener mis ventanas cerradas con seguro y las cortinas corridas. Además, me tapaba hasta la barbilla; una estrategia de seguridad ridícula, pero que todo niño entiende. Me quedaba acostada, sin poder dormir, imaginando que alguien nos observaba y aguardaba.
Cuando al fin lograba conciliar el sueño, despertaba varias veces por la noche, por lo general, empapada de sudor a causa de las ventanas cerradas, las mantas y el miedo. Recuerdo que recitaba una oración que aprendí desde que era muy pequeña: “Ángel de mi guarda, oh, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, porque si me desamparas, mi alma se perdería”. No quería cerrar los ojos, pero la fatiga siempre me ganaba.
Una noche, mis hermanos, mi mamá y yo fuimos a visitar a una familia que vivía más adelante, en la misma calle. Disfrutamos de la cena y luego jugamos a las cartas un rato. Como no había dormido bien durante días, fui la primera en cansarme y decidí marcharme a casa.
Casi de inmediato noté que un automóvil me seguía por la calle. Había llegado a la esquina y el automóvil no pasó de largo. Avanzaba al mismo ritmo que yo. No quería volver porque me encontraría de frente con el auto, y no quería correr, al menos no todavía. Cuando llegué a la entrada de mi casa, estaba segura que el auto continuaría su camino. Me equivoqué. Me siguió por la entrada de autos y cuando llegué a la puerta principal de la casa, oí que una puerta del auto se abría y se cerraba detrás de mí.
En nuestro vecindario, las puertas de las casas rara vez se cerraban con llave, a menos que todo el mundo estuviera ya acostado. Habíamos salido y no cerramos la nuestra con llave. Todas las luces estaban apagadas. La casa, por dentro y por fuera, estaba totalmente a oscuras. Una parte de mí tenía miedo de entrar en la casa, pero sentía la urgencia de hacerlo lo más pronto posible.
En ese momento, nuestro vecino de junto, un Boina verde, llegó en su motocicleta y se estacionó en la entrada de su casa. Era imposible no notarlo, pues la motocicleta hacía mucho ruido. Se quitó la boina cuando bajó de la motocicleta y me saludó con la mano.
Supongo que su presencia ahuyentó al conductor que me había seguido. Oí que la puerta del auto se abrió y volvió a cerrar. Me volví a tiempo para ver que el auto se alejaba de mi entrada. Gracias a Dios, también vi al resto de mi familia que venía de regreso a casa. Esperé en el porche para que entráramos juntos.
—¿Quién estaba en la entrada de autos? —preguntó mi madre.
—No sé —respondí—, pero me siguió hasta aquí.
—No lo creo, cariño. ¿Por qué habrían de seguirte? —preguntó mi madre—. Tal vez sólo se equivocaron de casa.
Le conté toda la historia; le hablé de la sensación de que alguien nos observaba; de lo que pensaba sobre el intento de robo en la casa de mi amiga, y ahora esto. Fue evidente que mi madre pensó que estaba dejando volar demasiado mi imaginación.
—El señor M. llegó en su motocicleta y espantó al intruso —añadí.
Mi mamá me miró extrañada.
—Sabes bien que el señor M. está en Vietnam, con papá —advirtió. Sí, lo sabía, pero me sentí tan aliviada cuando lo vi llegar que lo olvidé por completo.
—Pues ya debe de haber vuelto —insistí—. Incluso me saludó con la mano.
—No, querida, no ha regresado.
No me convenció. Yo lo había visto. Tuvo que llevarme a la casa de junto para hablar con su esposa, la cual confirmó que el señor M. todavía estaba fuera del país.
Esa noche, después de rezar y repetir mentalmente la rima de mi ángel de la guarda, pensé en el señor M. Había estado ahí. Yo lo vi y oí su motocicleta, lo mismo que la persona que me siguió. De pronto, noté una luz al pie de la cama. Al principio pensé que se trataba de una ilusión óptica por el ángulo de la luz de la calle que se colaba por las cortinas. Me quedé muy quieta y la observé, meditabunda. Una sensación de calma se fue apoderando poco a poco de mí.
Entonces supe, con la misma certeza que sabía todo lo demás sobre este mundo, que un ángel me había visitado. Dios había enviado a ese mensajero para advertirme. Me estaba cuidando. Tal vez era ese ángel al que confundí con el señor M.
Todo mi miedo desapareció. Hice a un lado las cobijas, me levanté y abrí las ventanas para recibir la brisa suave y agradable. Volví a acostarme y miré al pie de la cama. La luz seguía ahí, una forma tenue y brillante. Dormí mejor de lo que había dormido en muchos días. No hubo ningún otro incidente que perturbara esos días despreocupados de verano.
~Debbie Acklin

Medicina para el camino
O í la voz desesperada de papá al otro lado de la línea telefónica.
—¡Se me acabó mi medicina!
Desde que papá envejeció, trataba de recordarle que no dejara que se le acabaran sus medicamentos. Sin embargo, una vez más nos hallábamos en ese aprieto. Aparté la cortina de mi ventana y miré a la calle. Esa mañana había nevado desde muy temprano y mi automóvil estaba cubierto, por lo menos, de quince centímetros de polvo blanco. Respiré hondo y pensé un momento.