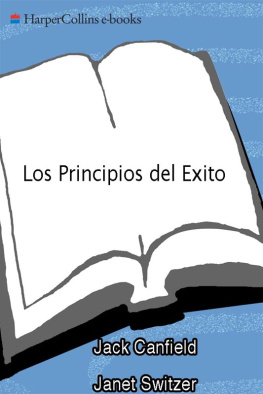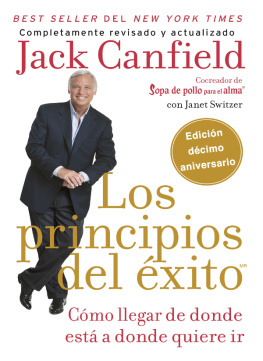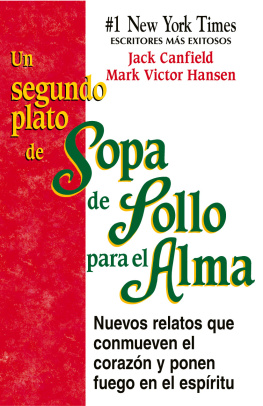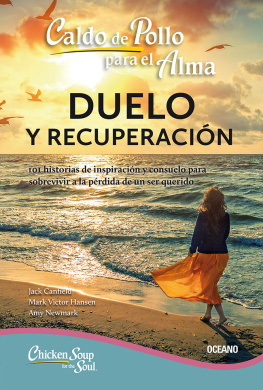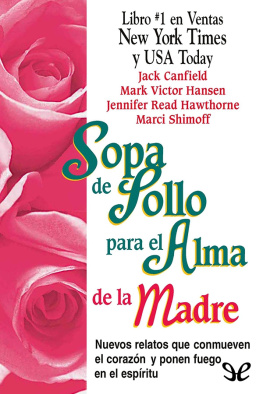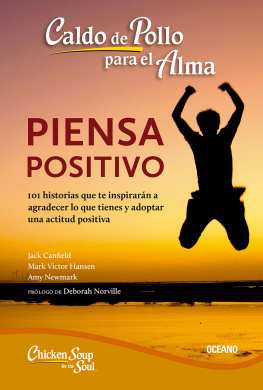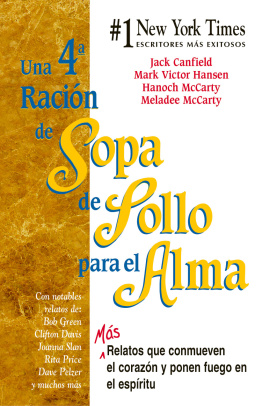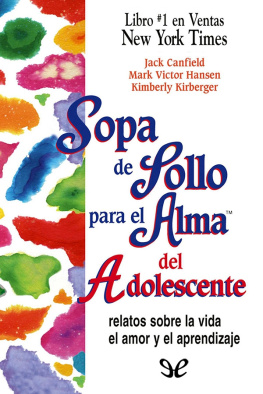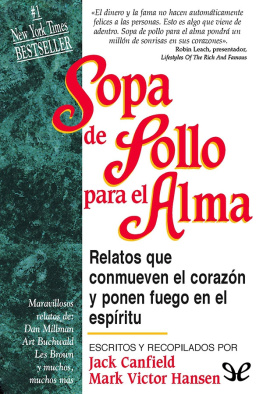S e le llamaba “el desayuno de los veinte mil dólares”, o al menos eso fue lo que nos dijeron.
Luego de hacer grandes economías, ahorrar y exprimir mi presupuesto, por fin pude reunir los cinco mil dólares anuales que necesitaba para pagar la colegiatura de mi hijo en la St. Paul’s High School, una escuela jesuita. A las mamás de los alumnos por graduarse se nos festejaba el viernes previo al Día de las madres. Y aunque esta celebración era un gran secreto, las mamás que ya habían pasado por ella nos lo habían revelado al oído. Así, las madres de la generación que concluía su último año ya teníamos una idea de lo que nos esperaba, aunque no estábamos del todo preparadas para ello.
No existe idioma. capaz
de expresar el poder, belleza,
heroísmo y majestad
del amor de una madre.
EDWIN HUBBELL CHAPIN
Juntar a ciento cincuenta jóvenes de entre diecisiete y dieciocho años, en un bochornoso día de mayo, ponerles sus mejores prendas, meterlos a un auditorio lleno a reventar y sin aire acondicionado y sentarlos más de tres horas junto a su mamá debía ser un asunto de lo más interesante.
La mañana dio inicio con la ceremonia, una rosa y una caja de kleenex para cada madre. Todos aquellos muchachos –futbolistas enormes, chicos imberbes, hombres listos, jóvenes rebeldes, niños callados– cruzaban en ese instante el arco hacia la madurez. Cada uno dispondría de un minuto frente al micrófono. Un minuto para mirar a su madre a los ojos y hablarle con el corazón. Un minuto para resumir su existencia en palabras que perdurarían para siempre. Un solo minuto para desnudar su alma ante trescientas personas.
Algunos no habían dormido en toda la noche buscando las palabras perfectas, otros llevaban meses trabajando en ellas. Todos estaban tensos, nerviosos y más que un poco petrificados.
Las madres sentíamos su angustia, ¡y se nos empezó a contagiar!
Todas tuvimos compasión por el pobre chico a quien le tocó ser el primero. Con manos sudorosas y voz quebrada, puso en marcha la rueda. Uno por uno, cada muchacho se paraba junto a su mamá, la presentaba llamándola por su nombre y empezaba a hablar. Muchos iniciaban así: “Ésta es mi hermosa madre”, y con eso bastaba para que la mayoría rompiéramos a llorar.
Yo escuchaba con atención a cada chico.
“Mamá, yo no quería entrar a esta escuela, porque todos mis amigos iban a ir a escuelas comunes y corrientes, pero te agradezco en el alma que me hayas inscrito aquí. Yo haré lo mismo cuando tenga un hijo.”
“Mamá, pasé meses enteros preparando este discurso, pero ahora parece que me será imposible leerlo, porque no puedo dejar de llorar.”
“Gracias, mamá, por tantos años de empacar mi lunch.”
“Gracias, mamá, por no haberme empacado nunca el lunch, por no haber hecho todo por mí, para que pudiera ser un adulto capaz.”
“Gracias, mamá, por haber recorrido miles de kilómetros al volante.”
Otros agradecieron a su madre haber renunciado a la mejor pieza de pollo y la mayor rebanada del pastel. Otros más dijeron lamentar las noches en que habían llegado tarde y los toques de queda incumplidos, no haber sido lo bastante respetuosos, o haber dejado en mal estado el baño o la recámara. Algunos extraían hojas arrugadas de su saco, otros hablaban con el corazón. Algunos entonaban canciones especialmente escritas para la ceremonia, otros musitaban las que su madre les había cantado de niños. Un chico entonó: “Tú eres todo para mí...”, pero no pudo continuar, pese a lo que no soltó el micrófono, ni se separó de su mamá hasta haber exhalado la última palabra.
El espectáculo era devastador. Sentí como si una madre y su hijo me estuvieran confiando un momento íntimo. Algunos chicos leían textos en prosa; otros, poemas expresamente escritos para la ocasión. Algunos declamaban citas, y otros simplemente echaban a llorar casi sin pronunciar palabra.
¿Cómo era posible que cada uno de esos momentos pareciera congelarse en el tiempo cuando en realidad transcurría en un suspiro? Cada discurso era único y precioso, conmovedor y sincero: perfecto. Jamás había oído a tantos muchachos decir “mami” sin remilgos, reparos ni inhibiciones, menos aún rodeados por sus compañeros. Algunos terminaban colgándose del cuello de su madre cuando se les atoraban palabras tanto tiempo enterradas, los “Te quiero” nunca antes dichos y abrazos escasamente compartidos. Cada joven-niño-hombre que hablaba era franco, honesto, genuino y, al escucharlo, cada madre sentía, sin duda, que el corazón le daba un vuelco o le dejaba de latir. Las mamás no dijimos palabra alguna esa mañana. Murmurar “Te quiero” fue todo lo que la mayoría de nosotras pudimos hacer. Pero ése no era nuestro día para hablar, sino para escuchar; sólo escuchar.
Una acababa por darse cuenta que lo que su hijo le decía no era lo único importante. Esos jóvenes les hablaban a todas las madres en nombre de todos los hijos. Hablaban por los jóvenes que no podían hallar las palabras, el valor, el momento o el lugar para hacerlo. Por los que querían perdonar, decir “Lo siento”, mejorar su relación, volver a empezar, decir a su madre que era su mentora, su guía. Aquello era un gracias por cosas que esos chicos no podrían pagar nunca, verdad divina que ellos eran los primeros en reconocer.
Justo entonces, mi hijo se puso de pie. “Mamá, tú y yo intercambiamos a cada rato abrazos y expresiones de afecto, pero enfrente de todos quiero decirte lo mucho que te quiero. Siempre has estado a mi lado y confiado en mí, y siempre me has alentado a no conformarme con menos de lo que merezco o de lo que soy capaz.” Tragó saliva. “Eres mi roca, mamá.”