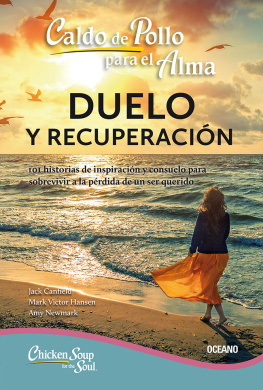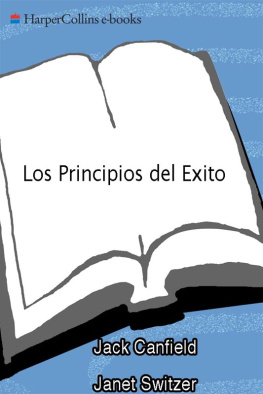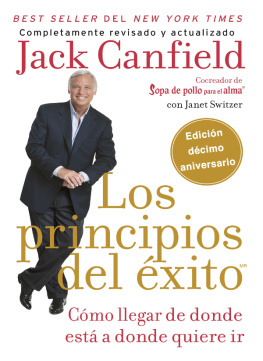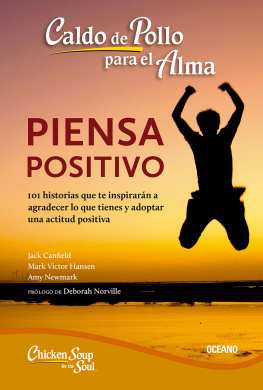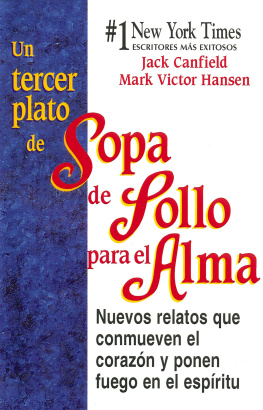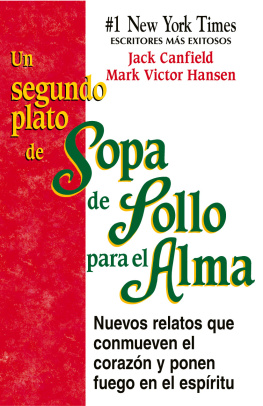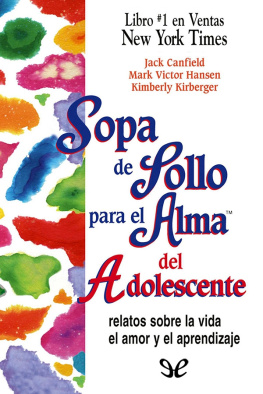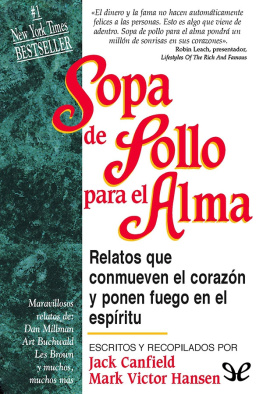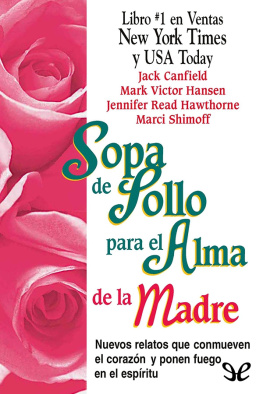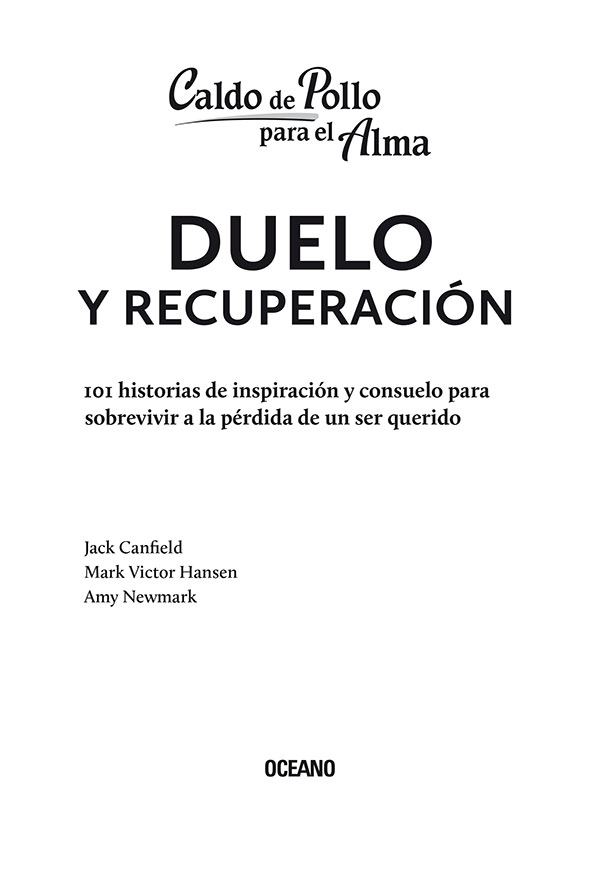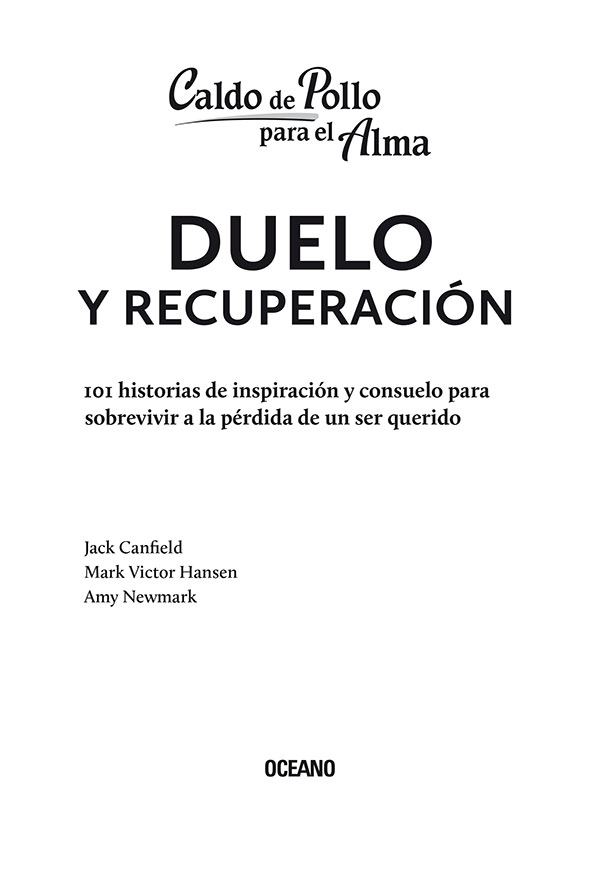


CAPÍTULO
La fuerza de los recuerdos

Sopa de frijoles
L a última noche real de mi matrimonio preparé una olla de sopa de frijoles. Alrededor de las once, la sopa estaba lista y el aroma del ajo y las hojas de laurel llenaba el departamento. Fui al estudio donde él estaba viendo a los Yankees jugar contra los Azulejos de Toronto y le invité un plato.
Nos sentamos a la mesa de la cocina, sin hablar demasiado, o por lo menos, sin hablar de nada que recuerde.
Disfruta de las pequeñas
cosas, porque un día
las recordarás y te darás
cuenta de que eran las
grandes cosas.
ROBERT BRAULT
www.robertbrault.com
—Estuvo deliciosa —comentó él cuando terminó. Tal vez le di las gracias. Se levantó de la mesa para volver al partido.
—Bueno, mañana tengo que levantarme muy temprano. Buenas noches —me despedí y me fui a dormir. No le dije “te amo”. No le dije “bendigo el día que te conocí” ni “qué bueno que nos casamos”. Me fui a dormir sin más.
La siguiente vez que lo vi estaba boca abajo en la cama, no respiraba, y aunque estuvo en coma dos semanas y casi todo el tiempo estuve convencida de que se recuperaría, en esencia, ahora lo comprendo, estaba muerto.
Cuando algo así ocurre surgen muchos motivos de arrepentimiento, y entre los más grandes están todas y cada una de las veces que pudimos haber dicho, con palabras o por medio de nuestros actos, “te amo”. Me arrepentí de no haber aprendido a interesarme por todo lo que a él le interesaba. Lamenté cada vez que me enojé por algo intrascendente y, créanme, casi todo parece intrascendente cuando el amor de tu vida está en coma.
La primera semana que estuvo inconsciente le prometí la luna y las estrellas. Le dije que si abría esos grandes ojos castaños nunca más me volvería a enojar por nada. Podría dejar sus calcetines a cinco centímetros del cesto de ropa sucia y yo le daría gracias a Dios de que estaban ahí. Me arreglaría más y me daría tiempo para que saliéramos a comer siempre que me lo pidiera. Veríamos juntos los partidos de futbol y hablaríamos de política. Le prometí un filete prime rib con champiñones silvestres y vino tinto, y atún au poivre a la inglesa, asado a la perfección, en el Royal Doulton, con velas todas las noches.
La segunda semana fui más realista. Dejé de prometerle que sería la esposa perfecta. En cambio, le prometí ser yo. Le prometí que a veces sería impaciente o me asustaría y que él tendría que seguir sacando la basura. Le prometí que no siempre me gustarían sus bromas y que seguiría fastidiándolo hasta que hiciera ejercicio. Le prometí que tendríamos intereses en común, pero no todos, y que aún tendríamos que ser mutuamente tolerantes. Le prometí sopa de frijoles.
Pero como parte de la sopa de frijoles, le prometí también que lo amaría tanto como antes o quizá incluso más y que trataría de nunca olvidar lo que casi habíamos perdido. ¡Ojalá hubiera tenido la oportunidad!
El matrimonio no siempre está hecho de pétalos de rosas, luz de luna y entendimiento perfecto. A veces está hecho de niños con diarrea y vuelos retrasados, o simplemente está hecho de trabajar y cenar y quedarse sin focos de repuesto. En ocasiones como ésas, el matrimonio continúa en piloto automático y el amor es un subtexto, un dogma de fe. Entonces, la nube de polvo se aclara y recordamos. Y como no hay forma de saberlo cuando uno es joven sino hasta que el conocimiento llega después de haber estado casada un tiempo, por mí está más que bien.
Las mentes razonables pueden discrepar, pero para mí, es la cotidianidad lo que más amo del matrimonio. Me encantaban las cenas de aniversario y los momentos románticos, pero me fascinaban todavía más los detalles prosaicos de nuestra vida diaria, llegar a casa a encontrar confianza, compromiso y bromas privadas, e incluso las irritaciones predecibles como esos calcetines.
Cuando se pierde un matrimonio como yo perdí el mío, son los recuerdos de todos los días lo que más significado cobra. La vez que ambos tuvimos un resfriado muy fuerte y nos pasamos el día en sudadera, sirviéndonos té uno al otro. La manera en que él recogía la ropa seca todos los viernes. O las noches, como la última, en la que no hablábamos mucho, pero compartíamos la profunda habitualidad de una noche tranquila de domingo con nuestra hija dormida y los Yankees jugando para él y un poco de música para mí, y una enorme olla de sopa.
J ACQUELINE R IVKIN

El mes de los narcisos
M amá abrió los ojos y miró sin parpadear el florero de narcisos en la mesa al lado de su cama en el hospital.
—¿Quién mandó esas flores tan bonitas? —preguntó con voz apenas audible.
—Nadie las mandó, mamá —le apreté la mano—. Yo las corté del jardín. Es marzo, el mes de los narcisos.
Me sonrió débilmente.
Las flores de finales del
invierno y principios de la
primavera ocupan lugares en
nuestros corazones que no
guardan ninguna proporción
con su tamaño.
GERTRUDE S. WISTER
—¿Me prometes una cosa?
Asentí. Había prometido muchas cosas desde que aceptamos por fin que el cáncer pancreático de mamá pronto le arrebataría la vida.
—Prométeme que antes de vender mi casa, sacarás mis bulbos de narcisos y los sembrarás en tu jardín.
Traté en vano de contener las lágrimas.
—Lo haré, madre. Te lo prometo —ella sonrió, cerró los ojos y se volvió a sumir en esa niebla crepuscular que caracterizó los últimos días de su vida.
Mamá falleció antes de que terminara el mes de los narcisos, y en las semanas que siguieron, semanas tan impregnadas de dolor que mis hermanos y yo parecíamos zombis ambulantes, vaciamos su casa, pintamos, lavamos las ventanas y alfombras e inscribimos la casa en la que habíamos crecido en una agencia inmobiliaria para que la pusiera en venta. Contratamos a un chico del vecindario para que se ocupara de cuidar el jardín.
Y nunca me acordé de los narcisos, que hacía mucho habían dejado de florear, hasta un día a finales de otoño en que la casa se vendió por fin. Mi hermano, mi hermana y yo íbamos a reunirnos con los compradores para firmar los documentos temprano una mañana que yo sabía que estaría llena de emociones encontradas. Por un lado, era bueno deshacernos de la carga de tener una casa vacía. Por el otro, pronto entregaríamos las llaves de nuestro hogar familiar a unos extraños. Unos extraños que, estaba segura, nunca podrían amar nuestra casa como nosotros.
¿Acaso esta nueva familia prepararía hamburguesas en la parrilla del patio de ladrillos que mi padre construyó hace muchos veranos? ¿Los niños pasarían las tardes de otoño rastrillando las hojas debajo del arce gigante y las apilarían en una montaña altísima en la que luego saltarían? ¿Descubrirían que uno de los rincones de la estancia familiar era el lugar perfecto para el árbol de Navidad? ¿Y les sorprendería lo que salía de la tierra del jardín de mamá todas las primaveras? Azafranes, cebollas en flor, jacintos, y cientos y cientos de narcisos.
¡Narcisos! Ocho meses después recordé de repente la promesa que le había hecho a mi madre cuando estaba agonizando. Fui por una pala y una caja de cartón, las metí a la cajuela de mi automóvil y me dirigí a la casa y el jardín que dentro de sólo un par de horas pertenecerían a alguien que no tenía ningún parentesco conmigo.
Página siguiente