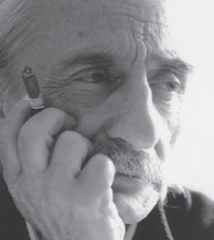Alfredo Molano
Rebusque mayor
Debolsillo
SÍGUENOS EN

 Me Gusta Leer Colombia
Me Gusta Leer Colombia
 @megustaleerco
@megustaleerco
 @megustaleerco
@megustaleerco

Agradecimientos
Yo había oído hablar de Ivonne Nichols como se oye hablar de una sombra, de un perfume, de una batalla, hasta que un día Antonio Caballero escribió sobre ella y deduje, entonces, que era una mujer de carne y hueso. Y ojos. En ese tiempo era cónsul de Colombia en Madrid y me propuso, al descuido, escribir algo sobre ese pedazo de nosotros que vive y sufre olvidado en las cárceles de otros países y que muchos compatriotas quisieran sepultar para no pasar vergüenzas en los cocteles de las embajadas y en los aeropuertos.
Mis agradecimientos son también para quienes hicieron posible mi trabajo con su apoyo generoso e incondicional: José Alejandro Cortés, Augusto López Valencia, María Cristina Mejía, Efraín Forero, Álvaro Escallón, Jackie Goldstein, Nathan Peisack, Edmundo Esquenazi, Teresita Fayad y Jean Claude Bessudo.
Alfredo Molano
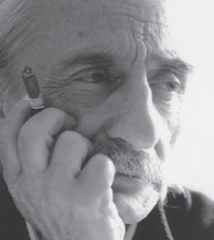
ALFREDO MOLANO BRAVO
Nació en Bogotá en 1944. Cursó estudios de sociología en la Universidad Nacional, donde obtuvo una licenciatura en 1971, y fue alumno de la École Pratique des Hautes Études de París entre 1975 y 1977. Ha sido profesor de varias universidades; colaborador de revistas como Eco, Cromos, Alternativa y Semana. Ha sido director de varias series para televisión y ha obtenido el Premio de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional del Libro de Colcultura y el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas, de la Academia de Ciencias Geográficas, por una vida dedicada a la investigación y a la difusión de aspectos esenciales de la realidad colombiana. Entre 2001 y 2002 vivió exiliado en Barcelona y en Stanford.
Foto: © Carolina Guzmán
Título: Rebusque mayor
Primera edición en Debolsillo: abril de 2017
© 1995, Alfredo Molano
© 2017, de la presente edición en castellano para todo el mundo:
Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. S.
Cra 5A No 34A – 09, Bogotá – Colombia.
PBX: (57-1) 743-0700 www.megustaleer.com.co
Diseño: © Penguin Random House
Fotografía de cubierta:Photodisc Vol. 14 Business And Transportation, 1994.
Fotografía del autor: © Carolina Guzmán
Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores.
ISBN 9789589016879
Conversión a formato digital: Libresque
El muñeco
Llegué a Leticia coronado. Quería dejar todo lo que había sido y hecho atrás, en el baúl, y volver a meterme en la vida. Necesitaba ahuyentar el miedo que venía sumándose, sumándose, junto al gran río, mirándolo pasar.
Cuando niño mirar las aguas del Cauca en La Virginia, donde nací y me crié entre mujeres, porque a todos los hombre los habían matado uno a uno, me devolvía el resuello. Las mujeres me cuidaban como un pecado. No me dejaban salir de la casa ni ver a nadie. Jugaban conmigo sus juegos y no los míos. Me vestían de marinero, me hacían crespos con agua de limón y linaza, me cambiaban de nombre. A mí me gustaba mirar las fotografías que estaban colgadas en el salón y que eran solamente de hombres. Todos habían muerto y todos tenían barba. Los de las fotografías más borrosas habían muerto en las guerras de los Mil Días, que mi abuela llamaba grandes, y tenían una cinta negra en una esquina; otros que se fueron y nunca volvieron tenían una cinta verde; y los demás, que eran muchos, habían sido asesinados en la Violencia y tenían una cinta roja. Mi abuela, después de rogarle y de llorarle, me abría el salón y me acompañaba a mirar los retratos. A veces me decía: «Él murió en Enciso peleando contra el general Reyes; este otro murió en la llanura de Garrapata peleando contra el general Marceliano Vélez». Sobre los que nunca volvieron decía: «Éste tenía ojos grandes; aquél labios apretados», y a los que tenían cinta roja ni los mentaba. Salíamos en silencio. Ella cerraba con llave el salón y yo me iba a mirar los caballos. Tres alazanes que nadie montaba, pero que había que darles salvado todos los días y cepillarlos los sábados. Me gustaba ayudar a echarles agua y a peinarles la cola.
Mis tías eran tres: Lucila, Graciela y Dora. Eran jóvenes y a mí me parecían lindas, sobre todo Dora, que tenía los ojos verdes y las manos frías. Cada noche me acostaban en la cama de una, y el domingo me rifaban. A Lucila le gustaba que le acariciara los hombros, a Graciela que le cantara una ranchera que me había enseñado, y a Dora que le calentara los pies. De noche eran puros besos, pero de día me ponían a hacer oficios y terminaba llorando a orillas del Cauca.
* * *
A Leticia había llegado de Nueva York, donde trabajaba el «quieto», una parada que me había enseñado Angelino Becara, de Marsella, Caldas, y que consistía en ponerle la punta del fierro al pinta en el ombligo y decirle «¡quieto, hijueputa!». Le había cogido confianza en Ibagué y Pereira, y fue quien me ayudó a irme para Nueva York. Ferié el trueno, salí del plante e hice maleta. Llegué con quinientos dólares y unas ganas de trabajar que no me aguantaba entre el avión. Tenía sólo una flecha: un colombiano que vivía en Brooklyn, llamado Amadeo. Una pinta seria que me cambió sin chistarme palabra cuatrocientos cincuenta dólares por una pistola Falcon 357, de seis y media pulgadas y doce tiros: las llaves de la ciudad.
Me puse a conocer la plaza, a trabajar de ojo su movimiento: qué hacía la gente, cómo caminaba, qué llevaba, por dónde iba. Pura sicología. Entraba a los restaurantes, a los bares, observando, moviéndome como un gato, hasta que en una barra oí hablar colombiche en inglés. No había caso, tenía que ser paisano. Me voltié y estaba el hombre ahí, garlando en ese inglés que se entiende en español. Era un paisa de Angelópolis. Me hizo confianza y al rato ya me había dado varias pistas: los israelitas que saben llevarse los diamantes de las joyerías entre las uñas, y los rabinos que cargaban entre sus maletas de cuero dólares para comprar joyas robadas. No había pierde: o llevaban billetes o llevaban diamantes. Eran fáciles de distinguir porque usaban sombreros negros, patillas encrespadas y abrigo largo, negro también. Pintas claras. El cuento consistía en seguirlos cortico hasta que pasara alguno por delante de una cabina telefónica y entonces «¡quieto, hijueputa!». Se empujaba al hombre a la cabina con la Falcon, se le bajaba la maleta y se le seguía apuntando hasta que uno se perdía. No fallaba ninguno: cinco mil, seis mil dólares, o diamantes, o joyas en oro. A los ocho días tenía ya más de cincuenta mil dólares. Trabajaba entre la 40 y la 55, entre cinco y seis de la tarde; el resto de la noche trago, ful chimbas y


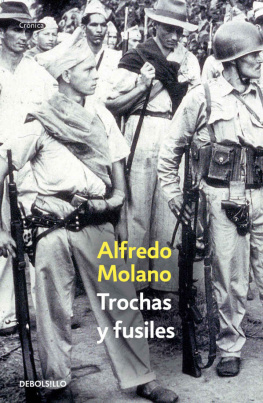

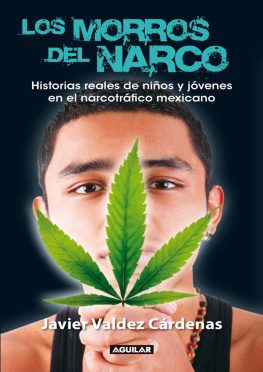



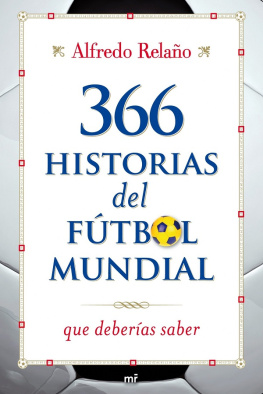



 Me Gusta Leer Colombia
Me Gusta Leer Colombia @megustaleerco
@megustaleerco @megustaleerco
@megustaleerco