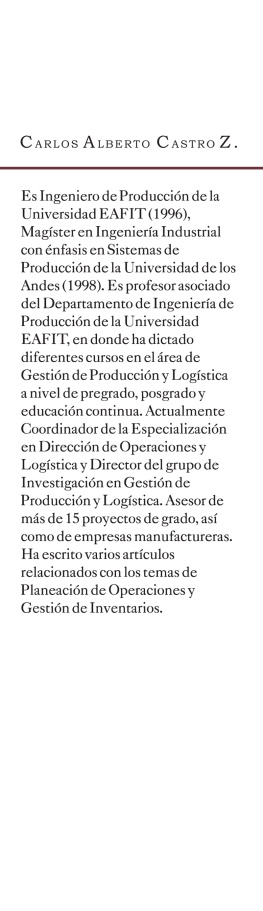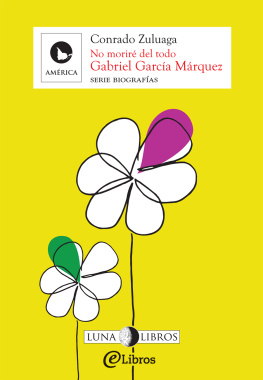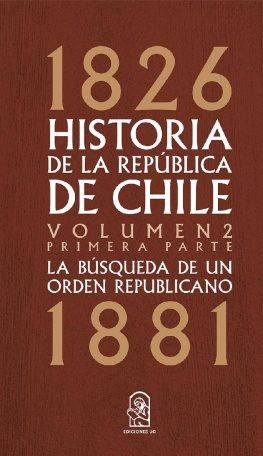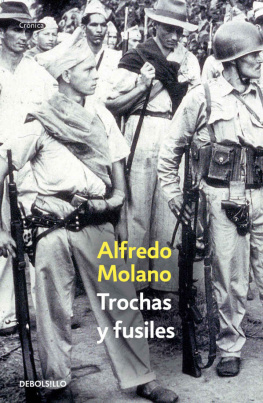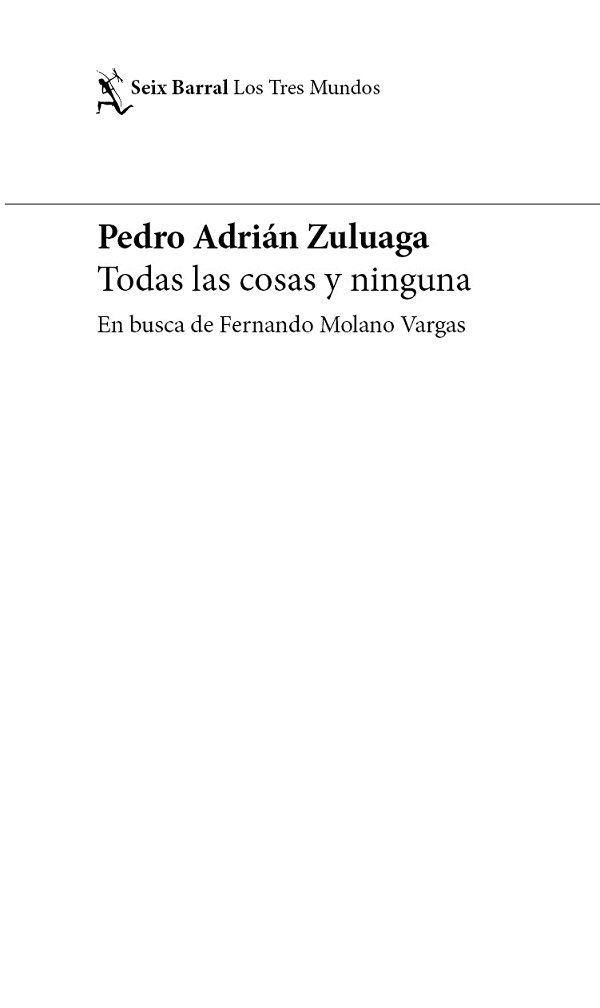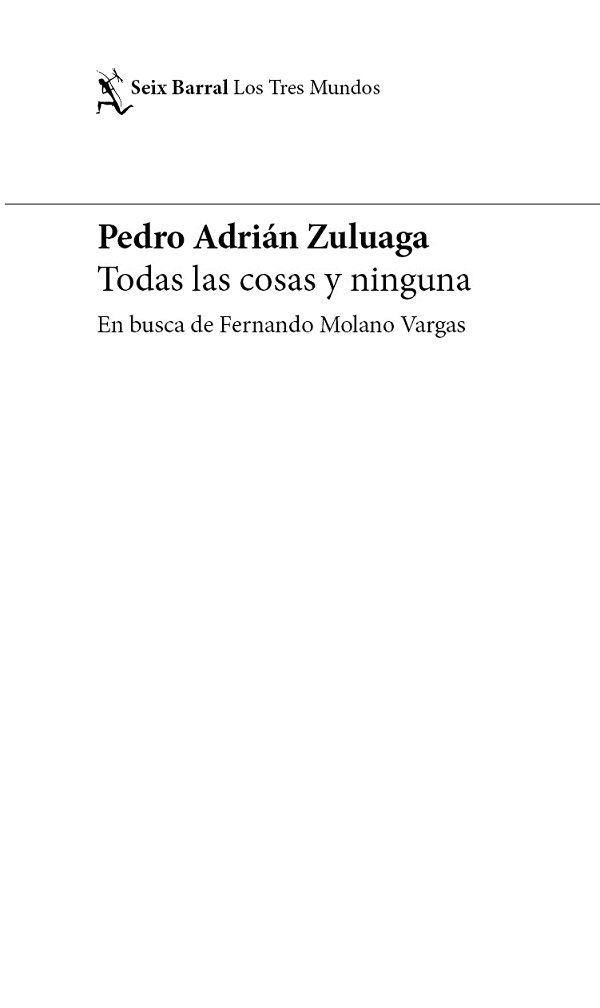
© 2020, Pedro Adrián Zuluaga
© Editorial Planeta Colombiana S. A., 2020
Calle 73 n.º 7-60, Bogotá
www.planetadelibros.com.co
Imagen de portada: Archivo familiar.
Diseño de portada: Gabriel Henao /
Departamento de Arte y Diseño Grupo Planeta
Primera edición (Colombia): diciembre de 2020
ISBN 13: 978-958-42-9125-7
ISBN 10: 958-42-9124-6
Desarrollo E-pub
Digitrans Media Services LLP
INDIA
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
«¿Vi yo en él, cuando aún no era, y ve él en mí, cuando ya no es?»
Eliseo Diego
« […] sueño una pequeña suerte: la de que en las páginas que he escrito hubiese podido dejar algo de mi nombre; quiero decir, algo de aquello que, de un modo ciertamente cursi, suelo llamar mi corazón, en cuya pobreza desearía todavía conservar algún valor, que acaso otros, perdonando la vanidad de quien lo ofrece, quisieran recoger en la intimidad de una lectura».
Fernando Molano Vargas, palabras leídas en la ceremonia de premiación del segundo concurso de novela de la Cámara de Comercio de Medellín (1992)
FILEMÓN Y BAUCIS
Después, el río guardó silencio; todos estaban impresionados por el prodigio. Pero el hijo de Ixión se burla de los que creen, y con su habitual arrogancia y desprecio por los dioses, dice: «Lo que cuentas es falso, Aqueloo, y consideras a los dioses demasiado poderosos, si crees que pueden dar y quitar la figura a las personas». Todos se quedaron asombrados y desaprobaron sus palabras, y anticipándose a los demás, Lélex, hombre sensato por su carácter y por su edad, habló así: «El poder del cielo es inmenso y no tiene límites, y todo lo que los dioses han deseado se ha cumplido. Y para poner fin a tus dudas, hay en los montes de Frigia un tilo al lado de una encina, rodeados ambos de un pequeño muro; yo mismo vi el lugar una vez que Piteo me envió a los campos de Pélope, sobre los que había reinado su padre. No lejos de allí hay un estanque, antes tierra habitable, ahora aguas pobladas por somormujos y fúlicas de los pantanos. Allí se presentó Júpiter con aspecto humano, y con su padre, depuestas las alas, iba el Atlantíada portador del caduceo. A mil casas se dirigieron buscando refugio y descanso, y mil casas les cerraron las puertas. Pero hubo una que los acogió, pequeña, desde luego, y con el techo de juncos y de cañas palustres; pero Baucis, piadosa anciana, y Filemón, que la igualaba en edad, habían vivido juntos en ella desde los años de su juventud, en ella habían envejecido, y habían hecho soportable la pobreza aceptándola y sobrellevándola con resignación. Inútil que preguntes quiénes eran allí los señores y quiénes los siervos: ellos dos son toda la casa, igual ordenan que obedecen. Así pues, cuando los moradores del cielo llegaron a la casita, y agachando la cabeza entraron por la pequeña puerta, el anciano les invitó a descansar sus miembros en una banqueta que él sacó y sobre la que Baucis colocó solícita un tosco paño. La misma Baucis removió en el hogar las brasas templadas y reavivó el fuego del día anterior, alimentándolo con hojas y con corteza seca, e hizo nacer las llamas soplando con su débil aliento de anciana, tras lo que bajó del tejado unos pedazos de leña y ramas secas, las partió, y las colocó bajo un pequeño caldero. Luego cortó las hojas de las verduras que su esposo había recogido en el huerto de regadío. Él alcanzó con una horca de dos dientes un lomo ahumado de cerdo que colgaba de una negra viga, cortó una pequeña loncha de ese lomo que habían conservado durante largo tiempo, y la echó en el agua hirviendo para que se ablandara. Mientras tanto, engañan el tiempo con su conversación, y evitan que se haga pesada la espera. Había allí una cubeta de madera de haya, colgada de un clavo por el asa encorvada: la llenan de agua y meten los pies para calentarlos. En medio de la habitación hay un colchón de blandas algas de río sobre un lecho con la armadura y las patas de sauce. Lo recubren con un cobertor que no solían poner sino en días de fiesta; aun así, se trataba de una tela pobre y vieja, digna precisamente de un lecho de sauce. Los dioses se recostaron en él. La anciana, con la falda remangada, pone la mesa con movimientos temblorosos. Pero de las tres patas de la mesa una es más corta; entonces, un pedazo de barro cocido sirve para igualarla: colocado bajo la pata nivela la pendiente, y la mesa, una vez nivelada, es limpiada con verdes hojas de menta. Ponen allí aceitunas de dos colores, propias de la casta Minerva; otoñales cerezas de cornejo aliñadas con líquida salsa, y achicoria silvestre, y rábanos, y una forma de queso, y huevos levemente volteados sobre brasas no muy calientes, todo ello en vasijas de barro. Tras esto traen una crátera cincelada en igual plata, y vasos hechos de madera de haya, untados por dentro con rubia cera. La espera es corta, y del hogar llegan las viandas calientes; otra vez se vuelve a traer vino, no muy añejo, que luego, dejado un poco de lado, deja paso a los postres. Ahora son nueces, son higos secos de Caria mezclados con arrugados dátiles, ciruelas y manzanas perfumadas en anchos cestos, y uvas recogidas de purpúreas vides. En el medio hay un blanco panal. A todo esto se añadían sus rostros amables y una disposición solícita y generosa. Mientras tanto, ven que la crátera de la que han bebido tantas veces se vuelve a llenar espontáneamente, y que el vino aumenta por sí solo: asombrados por este hecho inaudito, Baucis y el tímido Filemón se llenan de temor y pronuncian unas oraciones volviendo hacia el cielo las palmas, y piden perdón por la pobreza de los alimentos y del servicio. Había un solo ganso, guardián de la minúscula casa, que los dueños pensaban matar para los divinos huéspedes; éste corre veloz, aleteando, cansando a los ancianos ya lentos por la edad, y durante largo rato burla su persecución, hasta que al final parece ir a refugiarse junto a los propios dioses. Estos les prohibieron que lo mataran, y dijeron: “Somos dioses, y vuestros impíos vecinos recibirán el castigo que se merecen; pero a vosotros os concederemos quedar impunes ante ese mal. Simplemente, abandonad vuestra casa y seguid nuestros pasos, acompañándonos hasta la cumbre de la montaña”. Los dos obedecen, y precedidos por los dioses avanzan lentamente apoyándose en sus bastones, frenados por el peso de los años y moviendo sus pasos fatigosamente por la larga pendiente. Cuando les separaba de la cumbre la misma distancia que podría recorrer un tiro de flecha, volvieron atrás la mirada y vieron que todo lo demás estaba anegado bajo las aguas de un pantano, y que sólo quedaba su casa. Mientras lo contemplan admirados, mientras lloran la suerte de los suyos, aquella vieja casa, demasiado vieja incluso para sus dueños, se transformó en un templo: columnas toman el lugar de los postes, la paja se vuelve amarilla y el tejado parece de oro, las puertas parecen cinceladas, y el suelo revestido de mármol. Todo esto mientras el Saturnio decía con plácido semblante: “Decid tú, justo anciano, y tú, digna esposa de un hombre justo, cuál es vuestro deseo”. Tras consultarse brevemente con Baucis, Filemón manifestó a los dioses su decisión común: “Os pedimos que nos dejéis ser sacerdotes vuestros y cuidar de vuestro templo, y puesto que hemos pasado tantos años en armonía, que la misma hora nos lleve a los dos, para que nunca tenga que ver yo la tumba de mi esposa, ni tenga ella que enterrarme a mí”. Sus deseos se cumplieron: mientras tuvieron vida fueron los guardianes del templo; luego, debilitados por la edad y por los años, mientras se encontraban un día ante los sagrados peldaños, comentando los acontecimientos del lugar, Baucis vio a Filemón cubrirse de ramas, y el anciano Filemón vio cubrirse de ramas a Baucis. Y mientras la copa que ya crecía sobre los rostros de ambos se los permitió, siguieron hablándose el uno al otro, y a la vez dijeron: “¡Adiós consorte!”, y a la vez la corteza recubrió sus bocas, ocultándolas. Todavía hoy los habitantes de Bitinia enseñan los troncos vecinos, nacidos de sus dos cuerpos. Esto me lo contaron unos ancianos dignos de crédito, y no había ninguna razón para que quisieran engañarme. Igualmente vi guirnaldas colgadas de las ramas, y poniendo yo unas guirnaldas frescas, dije: “Sea grato a los dioses el culto de la divinidad, y aquellos que veneraron sean venerados”».
Página siguiente