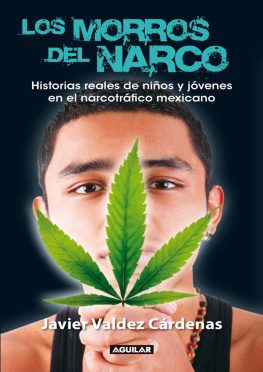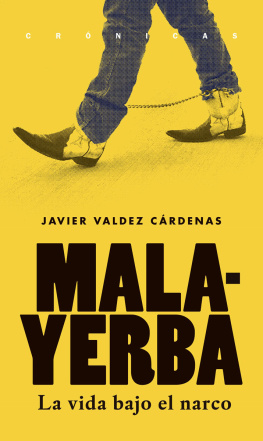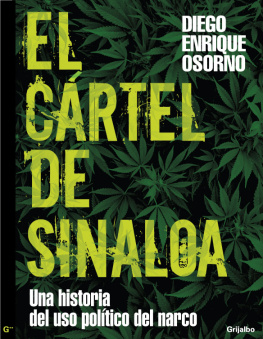Para Eloísa Pérez Cibrián , mi heroína:
por buscar salidas donde no las hay .
Para mi amá , Chayito Cárdenas , por hacer de mí un “milagrito” .
Para mi apá , José Humberto Valdez ,
por cargarme aquella mañana de lluvia .
Agradecimientos
A Nayeli Mejía, Milagros García y Gabriela Soto, por los golpes de tecla y las búsquedas. A Leonel Aguirre Meza y Crescencio Ramírez, por la complicidad y la confianza. A Gustavo Lizárraga, por la lluvia que atisba. A Carolina Hernández, Roberto Bernal, Lolita Bosch, Sandra Rodríguez, Alejandro Almazán y Juan Veledíaz, por la amistad y tanta pinche generosidad. A Luis Valencia, por los empujones y las arreadas. A Luis Fernando Nájera, por su presencia pertinaz. A Andrés Villarreal, Julio César Silvas y Aureliano Félix, por la terca amistad. A Alejandro Sicairos, Ismael Bojórquez y Cayetano Osuna, de Ríodoce , por los remos, el barquito de papel y el puerto seguro. A Dolores Espinoza, por las musas. A Juan Carlos Valdez Dragonne, por estar. A Dulce Carolina y a Javier Sánchez, por la luz. A John Gibler, ese mexicano infiltrado en el gabacho, y Marcela Turatti, por las guaridas. A Mireya Cuéllar, por el “ta chingón, gordo”. A Sergio Negrete, por las enternecedoras dosis sabatinas de amargura y veneno. A Leónidas Alfaro, por acompañarme. A Rosa Neriz, por los cafés. A Paúl Mercado, por los abrazos de cada viernes. A Claudia y a los Rafas, por darle forma a mis sueños y a los de Ríodoce . A Libia Jiménez y Fran Cabezas, esos iberoculichis. A Saríah, por esa noble mirada. A José Luis Franco, por los atardeceres vitamínicos. A César Ramos, mi amigo y editor, y a Patricia Mazón, David García, Fernanda Gutiérrez Kobeh, Araceli Velázquez y Leticia Reyes, por el tibio nido.
A mis hermanas y hermanos, por atizar la lumbre. A Gris y a los morros —ya no tan morros—, Tania y Fran, por aguantarme y encerrarme y envolverme en ellos.
A todos, no más.
julio de 2012
PRÓLOGO
El sol no calienta, lastima, es un ladrido de fuego que relame encabronado, muerde las casas avejentadas prematuramente, los patios agrietados, los muros con las huellas de las ráfagas de armas de alto calibre y las calles calcinadas. Como si fuera a desbocarse, una camioneta de la policía municipal —quizá— con las placas torcidas y cubiertas, derrapa frente a algunos hombres que platican entre el desgano y la burla, el enfrenón del animalazo los alerta pero no todos se mueven, algunos morros corren hacia un callejón, los otros agachan la mirada, temen incluso mirarse entre sí. “¡A ver pendejos, ábranse.” Ordena un encapuchado con su rifle babeante de lumbre. “¡Órale batos, ese puto es el bueno, cárguenlo!” Otros encapuchados vestidos de negro van sobre un hombre de 25 a 30 años que los ve llegar con horror, siente el piso blando y resquebrajado, quiere gritar, maldecir, aullar su desventura, pero antes de cualquier reacción llegan los golpes de los rifles, los chingazos con el puño de piedra y el hombre se dobla, los del comando lo arrojan a la camioneta mientras una sirena de ambulancia, a lo lejos, rezonga aburrida.
—¡Ya te cargó la chingada, pendejo, ahora me vas a decir dónde dejaste la droga!
—¡No sé de que me habla, mi jefe!
—¡No te hagas pendejo, tú sabes de qué hablo, no salgas conque no sabes nada! ¡Así te cagues en tu propia sangre vas a decírmelo todo!
¡Se lo juro por mis hijos, jefe, no sé de qué me habla!
—¡No chille, puto, bien que sabes, los batos que andan contigo están metidos hasta el hoyo en este desmadre!
—¿Cuáles batos? Le juro por mi madrecita que no sé nada de esa droga, soy plomero y apenas saco algo de feria para mal pasarla con mi familia, ¡se lo juro, jefecito!
—¡Ya te cargó la chingada! ¿Llévenselo, a ver si con ustedes platica el pendejo este!
A punta de madrazos tres hombres encapuchados y corpulentos lo sacan de la camioneta a una casa de los suburbios, lo arrastran a una habitación casi en penumbras, botellas rotas de Buchanan’s y desperdicios de comida están dispersos en el suelo. Huele a sangre y vísceras, a tiempo putrefacto, la oscuridad se ríe en silencio, se burla atascada de coca. Patean a la víctima y la desmayan; la reviven con agua y la abofetean entre risotadas e insultos. Huele a demencia y a sudor de animal drogado mientras el levantado sólo piensa: “¡Por favor, Diosito, ya que me lleve la chingada!”
¿Qué hacer cuando las palabras de narcos y supuestos policías caen como piedras filosas y se entierran en los corazones? ¿A quién pedirle auxilio para que nos ayude a encontrar a nuestros hermanos, hijos, esposas o padres? ¿En qué momento se jodió la vida, bajo qué rifle o maldición? ¿Cuánto dolor acompañará a las víctimas y a sus familiares hasta el día de su muerte, de esa muerte que se vive intensamente desde el momento en que ocurrió el levantón? Porque desde el momento del plagio el miedo es el aire que respiramos, la violencia el agua que bebemos y resulta más sencillo ahora encontrar en baldíos, carreteras desérticas o en lo agreste del monte, los cuerpos despedazados en lugar de una flor silvestre, una esperanza.
Una de las acciones que la delincuencia organizada emplea actualmente en numerosas ciudades de México, en el norte del país en su mayoría, es la privación ilegal de la libertad, las desapariciones forzadas, en su modalidad más salvaje e implacable. Los elegidos son soplones, traicioneros, rivales de algún cartel, policías o militares; pero también obreros, carpinteros, periodistas, doctores, comerciantes, jóvenes que hacen de la calle el paraje de las ilusiones o muchachas en flor que estudian o buscan trabajo; estos últimos seres inocentes que salen de sus hogares para enfrentar el mundo enfermo, oloroso a sangre y rencor.
Mi propósito con este libro es darle voz a las víctimas que padecieron el temible levantón, el secuestro impune y la tortura, darle voz a esos hombres y mujeres que iban al trabajo o platicaban con sus amigos afuera de su casa y grupos armados tomaron sus vidas, golpearon sus huesos y sueños y deseos, y a punta de chingazos, puntapiés, culatazos y puñetazos sometieron su espanto para conducirlos a una habitación fría, húmeda, amueblada por la indefensión.
Doy también la palabra dolorida a sus seres queridos que han dejado trozos de su vida en ministerios públicos, semefos, cementerios y los sitios más recónditos donde opera la maldad, en busca del hermano levantado hace unas horas, unos meses, incluso años; porque para quien es señalado por los sicarios la perra muerte es lenta, eterna y mientras más larga sea la búsqueda, más hondas son las raíces de la desesperación, más se pudre el ánimo de las familias y las lágrimas se vuelven lodo por el odio, la desolación o una amarga ternura.
El narco arrasa con todo. Con la siembra de la droga también siembra la violencia, las ejecuciones de inocentes, las venganzas más atroces, el dolor más cabrón que el ser humano puede soportar: si el hecho de tener un ser querido asesinado es una astilla feroz en el alma, no saber si está vivo es una pesadilla con ojos abiertos, una amargura cotidiana que atenaza.
Con pluma, libreta y grabadora en mano hablé con víctimas y funcionarios, con narcos y familiares de los desaparecidos, investigué en el trabajo de otros periodistas, acudí a las estadísticas, analicé discursos oficiales y declaraciones en radio, televisión y otros medios de comunicación, en estas páginas está el resultado de este trabajo intenso, en los párrafos están los reclamos y las preguntas en el aire enviciado, la angustia de los desaparecidos y sus familia, el testimonio de su lucha por saber la verdad, el camino tortuoso que recorrieron para reconocer los cadáveres, los cuestionamientos a políticos y representantes de la ley que nada hicieron para ayudarlos. Están en estas páginas las esperanzas destrozadas, los minutos de feroz desolación. Estas crónicas, estos reportajes son el rostro de gente que avanza muerta en busca de sus desaparecidos, de narcos ejecutados y también de seres humanos que en medio del más cruel abandono, resquebrajada el alma, salen a buscar a sus levantados con los últimos retazos de esperanza que les quedan.