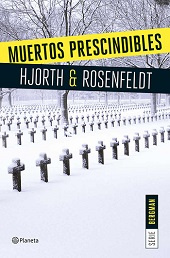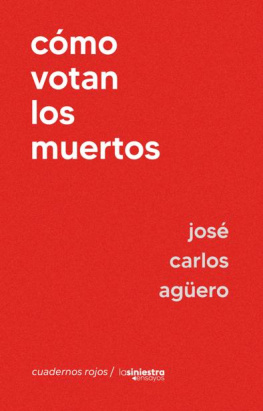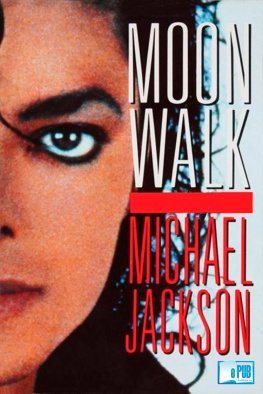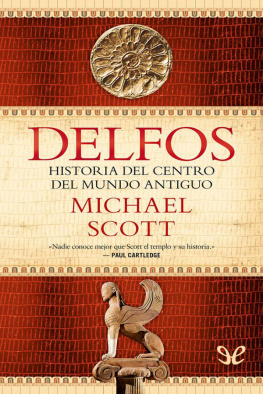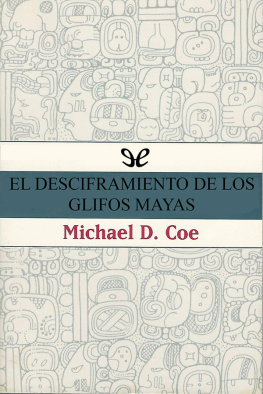Datos del libro
Título Original: Fjällgraven
Traductor: Conde, Claudia
©2012, Hjorth, Michael y Rosenfeldt, Hans
©2012, Editorial Planeta, S. A.
ISBN: 9788408167044
Generado con: QualityEbook v0.84
Generado por: lapmap15, 24/01/2017
Sebastian Bergman — 3
2003
Esta vez se llamaba Patricia.
Patricia Wellton.
Nuevas ciudades, nombre nuevo.
Era lo que más le había costado al principio, tiempo atrás: reaccionar cuando el recepcionista del hotel o el taxista la llamaban.
Pero eso había sido antes. Ahora se adaptaba a la nueva identidad en cuanto tenía la documentación en la mano. Hasta ese momento, solamente una persona se había dirigido a ella por su nombre durante el viaje: el empleado de la agencia de alquiler de coches en Östersund, cuando había salido a su encuentro para anunciarle que ya tenía a su disposición el vehículo que había reservado.
Había aterrizado puntualmente, poco después de las cinco de la tarde del miércoles, y enseguida había cogido el Arlanda Express en dirección al centro de Estocolmo. Era su primera visita a la capital sueca, pero no la prolongó más allá de una cena temprana y bastante mediocre en un restaurante cercano a la estación.
Cuando aún no habían dado las nueve, se embarcó en el tren nocturno que la llevaría a Östersund. Había reservado un compartimento para ella sola en el coche cama, pero no porque temiera que alguien pudiera descubrirla, ni que unos testigos pudieran describir sus facciones a la policía, sino porque no le gustaba dormir con extraños. No le había gustado nunca.
Ni siquiera en su adolescencia cuando jugaba torneos con el equipo de voleibol.
Ni a lo largo de su formación, ya fuera en la base o sobre el terreno.
Ni durante las misiones.
En cuanto el tren salió de la estación se dirigió al vagón restaurante, compró una botella pequeña de vino blanco y una bolsa de cacahuetes, y volvió a su compartimento para sentarse a leer un libro nuevo, que llevaba por título Sé lo que estás pensando y tenía un curioso subtítulo: Lea el lenguaje corporal como un abogado criminalista. La mujer que para la ocasión se llamaba Patricia Wellton no sabía que los juristas destacaran particularmente en la interpretación del lenguaje no verbal, o al menos nunca había conocido a ninguno que se distinguiera en ese aspecto, y si bien el libro no le aportó muchos conocimientos nuevos, al menos le resultó ameno. Poco después de la una, se deslizó entre las pulcras sábanas blancas y apagó la luz.
Cinco horas después, se apeó en Östersund y preguntó por un hotel, donde tomó un copioso desayuno antes de ir a la agencia de Avis a buscar el coche que había reservado. Tuvo que esperar. Le ofrecieron un café de máquina, porque aún estaban limpiando y revisando su vehículo.
Un flamante Toyota Avensis gris.
Después de recorrer unos cien kilómetros de carretera, llegó a Åre. Durante todo el camino procuró respetar los límites de velocidad. No tenía sentido cargarse de multas, aunque en la práctica eso tampoco fuera a cambiar nada. Hasta donde ella sabía, la policía sueca no tenía por costumbre registrar el interior de los vehículos en caso de infracciones leves, e incluso era probable que ni siquiera tuviera derecho a hacerlo. Pero la única amenaza para el éxito de su misión era que descubrieran que iba armada. No tenía ningún documento que la autorizara a portar armas en Suecia. Si descubrían su Beretta M9, empezarían a investigar y averiguarían que Patricia Wellton no existía en ninguna parte, excepto en ese momento y lugar concretos. Por eso levantó el pie del acelerador al pasar junto a las pistas de hierba y al adentrarse en el pueblo, a orillas del lago.
Dio un paseo corto a pie, eligió un bar cualquiera y pidió un bocadillo y una Coca-Cola light. Mientras comía estudió el mapa. Le quedaban unos cincuenta kilómetros por la E-14, antes de tomar el desvío y seguir otros veinte kilómetros a pie. Miró el reloj. Calculó que si tardaba tres horas en llegar, una hora para hacer su trabajo y otras dos en volver al coche e informar, podría estar en Trondheim a tiempo para coger el vuelo a Oslo y volver el viernes a casa.
Tras otro corto paseo por las calles de Åre, se metió de nuevo en el coche y puso rumbo al oeste. Aunque su trabajo la había llevado a muchos lugares, nunca había recorrido un paisaje semejante: montañas suavemente onduladas, con el límite de los árboles claramente marcado en la ladera y, a sus pies, el reflejo del sol en los lagos del valle. Pensó que en un sitio así podría sentirse a gusto. En la soledad y el silencio. Con un aire tan límpido. Habría podido alquilar una cabaña en un lugar apartado y dar largos paseos, pescar... Disfrutar de la luz en verano, y en otoño leer por las noches junto al fuego.
Quizá en otra ocasión.
Probablemente nunca.
Salió de la E-14 al ver el cartel de Rundhögen con una flecha que apuntaba a la izquierda. Poco después, abandonó el coche de alquiler, se echó la mochila a la espalda, sacó el mapa de la zona y empezó a correr.
Ciento veintidós minutos más tarde se detuvo. Le faltaba un poco el aliento, pero no estaba cansada. No se había empleado al máximo, ni mucho menos. Se sentó en una roca y se puso a beber agua mientras recuperaba rápidamente el ritmo normal de la respiración. Sacó los prismáticos y los dirigió hacia la pequeña cabaña, a unos trescientos metros de distancia. Había llegado al lugar que buscaba. La casa tenía el mismo aspecto que en las fotografías de su informante.
Por lo que había entendido, en la actualidad habría sido imposible conseguir los permisos necesarios para construir esa casa, justo al pie de la montaña; pero, según le habían dicho, la cabaña databa de los años treinta. Probablemente la habría construido algún empresario con buenos contactos en el gobierno, que necesitaría un lugar donde refugiarse durante las partidas de caza. En honor a la verdad, ni siquiera podía considerarse una casa y a duras penas llegaba a ser una cabaña. ¿Qué superficie tendría? ¿Dieciocho metros cuadrados? ¿Veinte? Paredes de madera, ventanas pequeñas y una delgada chimenea que atravesaba la cubierta de tela asfáltica. Había dos peldaños delante de la entrada y, a unos diez metros, un cobertizo de menor tamaño, que de un lado estaba cerrado y tenía una puerta —probablemente sería el retrete—, y del otro estaba abierto. Debía de ser la leñera, ya que tenía un tocón delante, con un hacha clavada encima.
Notó un movimiento detrás de la malla mosquitera verde. El hombre estaba en la casa.
Apartó los prismáticos, volvió a meter la mano en la mochila, sacó la Beretta y, con los movimientos rápidos y seguros que confiere la práctica, le ajustó el silenciador. Se puso de pie, se guardó el arma en el bolsillo cosido especialmente con ese fin en la chaqueta y echó a andar. De vez en cuando, se volvía para mirar, pero no notó ningún movimiento extraño. La cabaña estaba un poco apartada del sendero señalizado y a esas alturas del año, a finales de octubre, por la zona no abundaban los excursionistas. Únicamente había visto dos desde que se había bajado del coche.
Cuando sólo le faltaban cincuenta metros para llegar, sacó la pistola del bolsillo, pero la mantuvo pegada al muslo mientras sopesaba las alternativas. Podía llamar a la puerta y dispararle cuando él abriera, o bien entrar sin más y sorprenderlo, ya que probablemente no habría cerrado con llave. Se había decidido ya por la primera opción cuando de repente se abrió la puerta de la casa. Por un segundo se quedó paralizada, pero enseguida reaccionó y se agachó. Un hombre de unos cuarenta años apareció en lo alto de la pequeña escalera. El terreno era abierto y no había ningún lugar donde esconderse. Lo mejor que podía hacer era quedarse quieta. El menor movimiento podía delatarla. Apretó la pistola con más fuerza. En caso de que la descubriera, tendría tiempo de levantarse y dispararle al hombre antes de que huyera. Lo tenía a unos cuarenta metros de distancia. Estaba segura de que podría alcanzarlo e incluso matarlo, pero prefería hacerlo de otra forma. Si solamente lo hería, era posible que entrara otra vez en la cabaña, donde quizá tuviera un arma. Si la veía en ese momento, todo sería mucho más difícil.