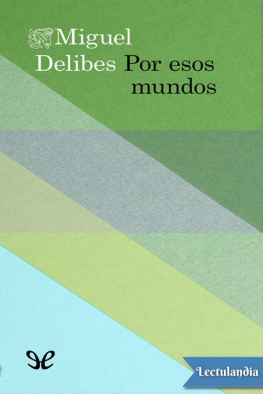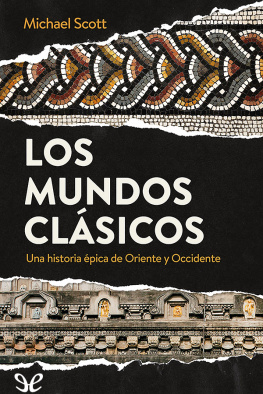Bob Shaw
Los mundos fugitivos
PARTE I — El regreso a Land
El solitario astronauta había caído desde el mismo límite del espacio, atravesando miles de kilómetros de una atmósfera cada vez más densa, en una caída que duró más de un día. En las últimas etapas, el viento empujó su cuerpo, desplazándolo hacia el extremo oeste de la capital. Quizás por inexperiencia, quizás por el ansia de librarse de la presión de la bolsa de descenso, había abierto demasiado pronto el paracaídas. Éste se desplegó a unos quince kilómetros por encima de la superficie planetaria, y como consecuencia fue impulsado por el aire hasta las regiones escasamente pobladas que quedaban al otro lado del río Blanco.
Toller Maraquine II, que llevaba ocho días patrullando por aquella zona, observó con sus potentes prismáticos la mancha de color crema que constituía el paracaídas. Era un objeto indefinido, apenas tan brillante como las estrellas diurnas, aparentemente inmóvil en su sitio, bajo el gran borde curvo del planeta hermano que ocupaba el centro del cielo. El propio desplazamiento de la aeronave de Toller le dificultaba el mantener centrado el paracaídas en su campo de visión; sin embargo pudo distinguir una diminuta figura colgada debajo, sintiendo por ello una creciente ansiedad.
¿Qué información traería el astronauta?
El solo hecho de que la expedición durase más de lo esperado era un buen augurio, en opinión de Toller; en cualquier caso, sería un alivio recoger a aquel hombre y llevarlo hasta Prad.
Patrullar por aquella monótona región, sin nada más que hacer que responder a los amistosos saludos de los campesinos, era tedioso hasta el límite, y Toller estaba deseando volver a la ciudad, en donde al menos podría encontrar una compañía cálida y un vaso de vino decente. Le quedaba también pendiente un asunto sumamente agradable con Hariana, una guapa rubia del Gremio de los Tejedores. La había perseguido apasionadamente durante varios días, y cuando le pareció que ella estaba a punto de entregarse, le enviaron a aquella fastidiosa misión.
El globo navegaba plácidamente gracias a la brisa del este, precisando sólo algún empuje ocasional de los motores de propulsión para secundar a la misma velocidad el movimiento lateral del paracaídas. A pesar de la sombra proporcionada por la elíptica cámara de gas, el calor se hacía cada vez más intenso en la plataforma superior, y Toller sabía que los doce hombres que componían la tripulación estaban tan ansiosos como él de ver terminada la misión. Las camisas color azafrán de los uniformes estaban empapadas de sudor. Su comportamiento era lo más relajado posible dentro de la obligada observancia de la disciplina de a bordo.
Sesenta metros por debajo de la barquilla se deslizaban silenciosamente los campos estriados de la región, formando dibujos en franjas que se extendían hasta el horizonte. Habían transcurrido ya cincuenta años desde la migración a Overland, y los granjeros kolkorroneses tuvieron tiempo de imponer sus diseños al colorido natural del paisaje. En un planeta sin estaciones, las hierbas comestibles y otros vegetales tendían a ser muy variados, siguiendo cada planta su propio ciclo de maduración; pero los campesinos las habían seleccionado cuidadosamente en grupos sincrónicos para obtener las seis cosechas al año tradicionales del Viejo Mundo desde el comienzo de la historia. Cada campo de cereales presentaba sus propias variaciones lineales de color, desde los suaves verdes de los brotes jóvenes hasta el dorado a punto de la cosecha y el marrón negro de la tierra recién arada.
—Hay otra nave más al sur de nosotros, señor —gritó Niskodar, el piloto—. A la misma altitud o un poco más arriba. A unos tres kilómetros.
Toller localizó la nave —una veta oscura en el brumoso horizonte púrpura— y desvió los prismáticos hacia ella. La imagen ampliada mostraba las insignias azules y amarillas del Servicio del Espacio, hecho que causó cierta sorpresa en Toller. En los ocho días anteriores había divisado varias veces la nave, que patrullaba el sector sur adyacente al suyo, pero siempre cada una en el límite de su zona, y los contactos visuales habían sido fugaces. Ahora había penetrado en el territorio asignado a Toller y, según parecía, se acercaba dispuesta a interceptar la caída del paracaidista.
—Coge el luminógrafo —dijo al teniente Feer, que estaba en el puente junto a él—. Envía mis saludos al comandante de esa nave y aconséjale que desvíe su rumbo. Desempeño una misión para la Reina y no toleraré interferencias ni obstrucciones.
—Sí, señor —replicó Feer de inmediato, obviamente complacido de que aquel incidente supusiese una novedad en el antedía.
Abrió una caja y sacó el luminógrafo, que era de los más ligeros, de diseño reciente, con tablillas de espejo plateado en lugar de las convencionales estructuras de vidrio insertadas. Feer apuntó el instrumento, manipuló el disparador y se produjo un ruidoso castañeteo. Durante un minuto no llegó ninguna respuesta; después una diminuta luz comenzó a parpadear rápidamente en la nave distante.
Buen antedía, capitán Maraquine, decía el mensaje. La condesa Vantara le devuelve sus saludos. Ha decidido tomar personalmente el mando de esta misión; en consecuencia se le ordena que vuelva a Prad de inmediato.
Toller se tragó las maldiciones de rabia que le inspiró aquel mensaje. No conocía personalmente a la condesa Vantara, pero sabía que además de ostentar el rango de capitán del Espacio, era nieta de la Reina, y que habitualmente utilizaba su parentesco real para abusar de su autoridad. Otros comandantes enfrentados a una situación similar se habrían retirado, quizás tras una protesta simbólica, por temor a perjudicar sus carreras; pero Toller era por naturaleza incapaz de aceptar lo que para él constituía un insulto. Su mano se fue instintivamente a la empuñadura de la espada que en otra época había pertenecido a su abuelo, y miró con el ceño fruncido hacia la nave intrusa, mientras pensaba una respuesta para el imperioso mensaje de la condesa.
—Señor, ¿desea reconocer el mensaje?
Las maneras del teniente Feer eran absolutamente correctas, pero un cierto brillo en sus ojos demostró que disfrutaba viendo a Toller enfrentado a una peligrosa decisión. Aunque su rango era inferior, en edad le superaba, y suscribía con casi total convencimiento la opinión general de que Toller había logrado prematuramente su puesto de capitán merced a la influencia de su familia. Era evidente que la perspectiva de presenciar un duelo entre dos privilegiados tenía un fuerte atractivo para él.
—Desde luego que deseo reconocerlo —dijo Toller, disimulando su irritación—. ¿Cuál es el apellido de esa mujer?
—Dervonai, señor.
—Muy bien. Olvida ese tratamiento afectado de condesa, y dirígete a ella como capitán Dervonai. Dile: tenemos en cuenta su amable ofrecimiento de apoyo, pero en este caso la presencia de otra nave sería probablemente un estorbo más que una ayuda. Continúe con su misión y no me impida la ejecución de las órdenes directas de la Reina.
Una expresión de satisfacción apareció en el rostro alargado de Feer mientras enviaba las palabras de Toller a la otra nave; no esperaba que se produjese un enfrentamiento directo tan rápidamente. Sólo hubo una breve pausa antes de que llegase la respuesta:
Su muestra de descortesía, por no decir insolencia, es tenida en cuenta, pero me abstendré de informar a mi abuela en caso de que se retire en el acto. Le aconsejo sea prudente.
—¡Zorra arrogante!
Toller arrancó el luminógrafo de las manos de Feer, lo apuntó y manipuló el disparador:
Considero más prudente ser acusado ante su Majestad de descortesía, que por la traición que supondría el que abandonase mi misión. En consecuencia, le recomiendo que vuelva a sus labores.
—¡Sus labores! —el teniente Feer, que pudo leer el mensaje desde el costado, se rió entre dientes cuando Toller le devolvió el luminógrafo—. No creo que a la dama navegante le agrade eso, señor. Me pregunto cuál será su respuesta.