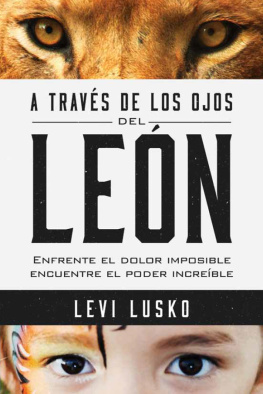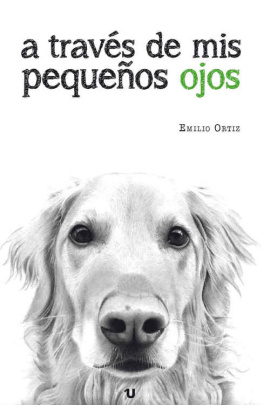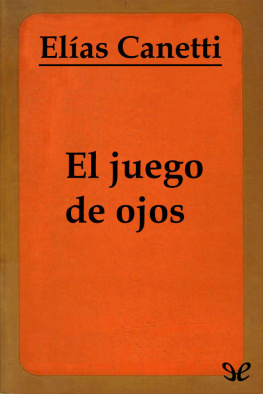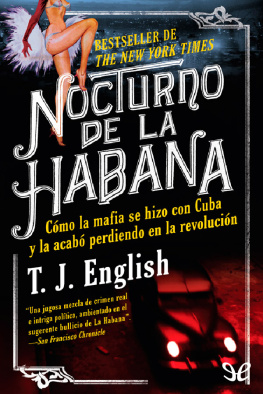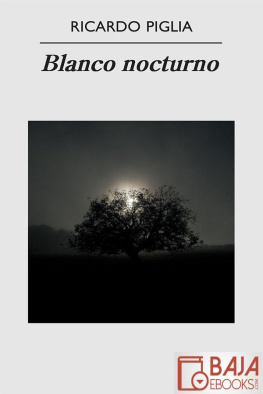Una noche de invierno, cruda y helada, había caído sobre New Wittenburg, ejerciendo dura presión sobre las inhóspitas calles, depositando irregulares capas de escarcha sobre el desierto hormigón de la terminal del espacio.
Tallon se apoyó contra la ventana de su cuarto, mirando al exterior. Las largas horas de la noche yacían ante él, y se preguntó cómo iba a superarlas. Ni siquiera la posibilidad de pasar a través de los ochenta mil portales que conducían a la Tierra podía aliviar su depresión. Había dormitado encima de las revueltas ropas de la cama por espacio de varias horas, y durante aquel tiempo el mundo parecía haber muerto. Daba la impresión de que el hotel estaba vacío.
Encendió un cigarrillo y exhaló un suave río de humo que discurrió llanamente a lo largo del cristal de la ventana. Unas pequeñas áreas circulares de condensación se formaron en el interior del cristal, centradas en gotitas que se pegaban al exterior ¿Vendrían a por él? La pregunta era un sordo dolor que le había mordido desde que se estableció el contacto, una semana antes.
Normalmente, las probabilidades de éxito habrían sido elevadas, pero esta vez sucedieron cosas que a Tallon no le gustaron. Chupó con fuerza el cigarrillo, haciendo que crujiera débilmente. Había sido mala suerte que McNulty sufriera un ataque cardíaco precisamente entonces; pero había sido también un error por parte de alguien en el Bloque. ¿Qué diablos estaban haciendo, situando a un hombre en el campo sin haberse asegurado plenamente de que no podría enfermar? McNulty se había asustado después de sufrir el ataque y había realizado una transferencia tan poco ortodoxa que seguía asombrando a Tallon cada vez que pensaba en ella. Aplastó el cigarrillo bajo la suela de su zapato y juró que alguien pagaría por el error cuando regresara al Bloque. Si lograba regresar al Bloque.
Con un esfuerzo consciente se negó a sí mismo otro cigarrillo. La habitación parecía haberse encogido durante la semana que había permanecido allí. En Emm Lutero, los hoteles estaban en el lugar más bajo de la escala en lo que a comodidades respecta. Su habitación no era cara, pero sólo contenía una cama con una sucia cabecera y unos cuantos muebles desvencijados. Una telaraña oscilaba desamparadamente del tubo del aire caliente. Las paredes estaban pintadas de color verde burócrata: el color de la desesperación.
Sorbiendo aire a través de sus dientes en un siseo de disgusto, Tallon regresó a la ventana y apoyó su frente contra el helado cristal. Miró al exterior a través de las palpitantes luces de la ciudad extraña, notando el sutil efecto de la mayor gravedad en la arquitectura de las torres y capiteles: un recordatorio de que estaba lejos del hogar.
Entre aquí y la Tierra había ochenta mil portales, representando incontables millones de años-luz; cortinas de sistemas estelares, capa sobre capa de ellos, hacían imposible localizar siquiera el racimo suelto del cual formaba parte el Sol. Lejos, demasiado lejos. Las lealtades quedaban demasiado adelgazadas sobre aquellas distancias. La Tierra, la necesidad de nuevos portales, el Bloque: a aquella distancia, ¿qué significaba todo ello?
De pronto, Tallon se dio cuenta de que tenía hambre. Pulsó un interruptor, se encendió la luz, y Tallon se contempló en el único espejo de la habitación. Sus lisos cabellos negros estaban ligeramente revueltos. El rostro alargado, más bien serio —que podría haber sido el de un calculista o de un intérprete de jazz con una inclinación hacia la teoría—, estaba sombreado por una barba incipiente, pero decidió que era improbable que llamara la atención. Momentánea e infantilmente complacido ante la idea de comer, se pasó un peine por los cabellos, apagó la luz y abrió la puerta.
Estaba a punto de salir al pasillo cuando llegó hasta él la primera premonición de peligro. En el hotel reinaba un silencio absoluto. Y ahora que pensaba en ello, ningún vehículo había pasado por la calle habitualmente transitada debajo de su ventana en todo el tiempo que llevaba aquí.
Presa de pánico, frotándose el labio superior con el dorso de la mano, Tallon volvió a entrar en su cuarto y abrió ligeramente la ventana. El desigual murmullo del tráfico de la ciudad penetró en la habitación con el aire frío; sin embargo, nada se movía en la calle inmediatamente debajo. ¿Por qué se habrían tomado todas aquellas molestias? Tallon frunció el ceño, pensando, y luego se dio cuenta de que se estaba engañando a sí mismo simulando una duda. Para apoderarse de lo que tenía en su mente, precintarían la ciudad, el continente, todo el planeta de Emm Lutero.
Me está ocurriendo a mí, pensó, pero una oleada de irritación sumergió su miedo. ¿Por qué todo el mundo tenía que atenerse tan estrictamente a las normas? ¿Por qué, si alguien del bando de uno cometía un error, alguien del bando contrario le hacia pagar siempre a uno las consecuencias? ¿No iban a hacer una excepción, ni siquiera para Sam Tallon, el centro del universo?
Moviéndose con una rapidez súbitamente febril, cerró la puerta y sacó su maleta del armario. Había algo que tenía que haber hecho antes, y su frente se frunció al pensar en el riesgo que había corrido al demorarse tanto. Sacó de la maleta su anticuado transistor, extrajo la batería, y se acercó al espejo. Ladeando ligeramente la cabeza, Tallon separó los cabellos de su sien izquierda y manipuló a través de ellos hasta que hubo aislado dos plateados alambres. Levantó la batería hasta su frente y, tras una leve vacilación, conectó los brillantes alambres a sus terminales.
Con los ojos opacos de dolor, meciéndose ligeramente sobre sus pies, Tallon recitó lenta y claramente la información Tardó sólo unos segundos en enumerar los cuatro grupos de dígitos. Cuando hubo terminado giró la batería y, con una vacilación más prolongada, estableció de nuevo la conexión Esta vez el dolor fue realmente intenso cuando la cápsula del tamaño de un guisante implantada en su cerebro se cerró de golpe, aprisionando un fragmento de tejido vivo.
Volvió a colocar la batería en la radio, encontró de nuevo los pelos metálicos y los arrancó de su cuero cabelludo. Tallon sonrió, satisfecho. Había resultado más fácil de lo que imaginaba. Los luteranos solían evitar el matar a la gente, en parte porque esa era la doctrina oficial del gobierno planetario, pero principalmente porque su conocimiento de las técnicas hipnóticas había progresado lo suficiente como para hacerlo innecesario. Si le capturaban, lo primero que harían sería someterle a un lavado de cerebro para borrar todo lo que había averiguado. Pero ahora resultaría inútil. Incluso suponiendo que le mataran, el Bloque encontraría a un pariente apesadumbrado para solicitar la devolución de su cadáver a la Tierra, y la diminuta cápsula implantada en su cerebro seguiría estando viva en su capullo maravillosamente diseñado. El Bloque podría ex traer lo que necesitaba saber.
Tallon se preguntó si, a pesar de todas las seguridades, un diminuto y asustado fantasma de su propia personalidad permanecería en aquella pequeña celda oscura… vivo y gritando cuando los electrodos empezaran a tantear a ciegas. Me estoy dejando ganar por el pesimismo, pensó. Debía ser una enfermedad profesional. ¿Quién dice que voy a morir?
Sacó la superplana y ultrarrápida automática de su bolsillo y la sopeso en su mano. El Bloque esperaría que la utilizara, a pesar de que la Tierra y Emm Lutero no estaban oficialmente en guerra. Cuando habían implantado la cápsula en su cerebro, en el acuerdo había figurado una cláusula tácita, de la que nadie había hablado. Con la información a buen recaudo, conservada con independencia de su propia vida, el Bloque prefería que Tallon muriese y fuese devuelto a la Tierra a que le encerrasen en una prisión a prueba de fugas. Nadie había aludido a aquella cláusula: Tallon hubiera renunciado en el acto si lo hubieran hecho; pero esto no cambiaba las cosas. Y la mejor manera de hacerse matar sería empezar a disparar contra los miembros de la P.S.E.L. Tallon descargó la automática, la tiró a un cajón y dejó caer el cargador en el cubo de la basura.