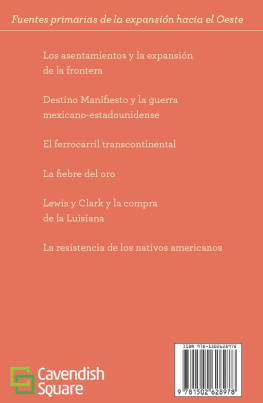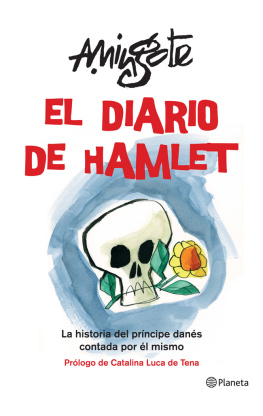Bob Shaw
Los astronautas harapientos
PARTE I — SOMBRA A MEDIODÍA
Para Toller Maraquine y algunos más que observaban desde tierra, era obvio que la aeronave se precipitaba hacia el peligro pero, increíblemente, su capitán parecía no darse cuenta.
— ¿Qué se cree ese imbécil que está haciendo? — dijo Toller en voz alta, aunque no había nadie cerca que pudiera oírlo.
Se protegió los ojos del sol para divisar mejor lo que estaba ocurriendo. El paisaje era familiar para cualquiera que viviese en aquellas longitudes de Land; el impecable mar añil, un cielo azul pálido con pinceladas blancas y la brumosa vastedad del mundo hermano, Overland, suspendido inmóvil junto al cenit, con su disco atravesado una y otra vez por franjas de nubes. A pesar de la claridad del antedía, se podía distinguir algunas estrellas, incluso las nueve más brillantes que constituían la constelación del Árbol.
Con ese telón de fondo, la nave se dejaba arrastrar por una leve brisa marina; el piloto reservaba los cristales de energía. El vehículo se dirigía directamente hacia la costa; su envoltura azul grisácea se redujo a un círculo, un diminuto eco visual de Overland. Avanzaba de forma ininterrumpida, pero su capitán aparentemente ignoraba que aquella brisa en la que viajaba hacia tierra era muy superficial, con una profundidad de no más de noventa metros. Sobre ésta, y en dirección opuesta, soplaba un viento de poniente procedente de la meseta Haffanger.
Toller pudo deducir con precisión las corrientes y contracorrientes de aire porque las columnas de vapor de los crisoles del pikon a lo largo de la costa eran arrastradas hacia tierra sólo una corta distancia antes de elevarse y volver hacia el mar. Entre esas bandas de niebla producidas por el hombre había jirones de nubes procedentes de la cumbre del altiplano; ahí se encontraba el peligro para la aeronave.
Toller sacó de su bolsillo un pequeño telescopio que llevaba desde su infancia y examinó las capas de nubes. Como más o menos esperaba, le bastaron unos pocos segundos para distinguir varias manchas difusas de color azul y magenta suspendidas en la matriz de un vapor blanco. Un observador casual no las habría advertido o las habría despreciado creyendo que las vagas motas eran sin efecto óptico, pero la sensación de alarma de Toller se hizo mucho más intensa. El hecho de haber sido capaz de reconocer algunos pterthas tan deprisa, significaba que toda la nube debía de estar plagada de ellos, llevando ocultamente cientos de criaturas hacia la nave.
— Usen un luminógrafo — gritó con toda la fuerza de sus pulmones —. Digan a ese loco que dé la vuelta, o que suba, o que baje, o…
Profiriendo incoherencias por las prisas, Toller miraba a un lado y a otro, intentando decidir una manera de actuar. Las únicas personas visibles entre los crisoles rectangulares y los bidones de combustible, eran los fogoneros y rastrilladores semidesnudos. Parecía que todos los capataces y funcionarios se hallaban en el interior de los edificios de anchos alerones característicos de la estación, huyendo del creciente calor del día. Las estructuras bajas eran típicas del estilo kolkorroniano (ladrillos amarillos y naranjas dispuestos en complejas configuraciones romboidales, revestidos con arenisca roja en todos los cantos y esquinas) y en cierto modo recordaban a serpientes adormecidas bajo la intensa luz del sol. Toller ni siquiera pudo avistar a un oficial en las estrechas ventanas verticales. Sujetando con una mano la espada, salió corriendo hacia el edificio de los supervisores.
Era excepcionalmente alto y musculoso para ser un miembro de las órdenes filosofales, y los trabajadores que cuidaban los crisoles de pikon se apartaron rápidamente para no cortarle el paso. Justo cuando llegaba al edificio de una planta, un controlador subalterno, Comdac Gurra, salía llevando un luminógrafo. Al ver a Toller dirigiéndose apresuradamente hacia él, retrocedió e hizo como si fuera a entregarle el instrumento. Toller lo apartó.
— Hágalo usted — dijo con impaciencia, disimulando que también él habría sido demasiado lento para ensartar las palabras de un mensaje —. Usted ya lo tiene en sus manos; ¿a qué espera?
— Lo siento, Toller.
Gurra apuntó con el luminógrafo a la aeronave que se acercaba y las tablillas de vidrio de su interior empezaron a castañear al accionar el gatillo.
Toller saltaba de un pie a otro buscando alguna señal de que el piloto recibía y atendía el aviso del haz luminoso. La nave se desplazaba a la deriva hacia delante, despreocupada y serena. Toller alzó su telescopio y concentró su mirada en la barquilla pintada de azul, sorprendiéndose al ver que llevaba el símbolo de la espada y la pluma, que indicaba que la nave era un mensajero real. ¿Qué razón podría tener el rey para comunicarse con una de las más remotas estaciones experimentales del gran Filósofo?
Después de lo que pareció una eternidad, su visión incrementada le permitió distinguir apresurados movimientos en la baranda de la plataforma delantera. Unos segundos más tarde había una humareda gris a la izquierda de la barquilla, que delataba que los tubos de propulsión laterales entraban en ignición. La envoltura de la aeronave se agitaba y todo el conjunto se inclinó cuando el aparato viró hacia la derecha. Durante la maniobra perdió altura rápidamente, pero para entonces ya estaba rozando la nube, desapareciendo de la vista de vez en cuando al ser envuelta por los zarcillos vaporosos. Un gemido de terror, minimizado por la distancia y la corriente de aire, llegó hasta los silenciosos espectadores de la costa, haciendo que algunos hombres se inquietasen.
Toller supuso que alguien en la nave había encontrado un ptertha, y sintió un escalofrío de pánico. Era algo que le había sobrecogido muchas veces en malos sueños. La esencia de la pesadilla no estaba en las visiones de muerte, sino en la sensación de absoluta desesperación, en la inutilidad de intentar resistirse después de que un ptertha había conseguido aproximarse, situando a su víctima dentro de su radio destructivo. Enfrentado a asesinos o a animales feroces, un hombre podía, con independencia de lo arrolladora que fuese la fuerza, luchar y de esa forma aspirar a una extraña reconciliación con la muerte, pero cuando llegaban las burbujas lívidas rastreando y trepidando, no habría nada que hacer.
— ¿Qué pasa aquí?
El que hablaba era Vorndal Sisstt, jefe de la estación, que había aparecido en la entrada principal del edificio de los supervisores. Era un hombre maduro, con una cabeza redonda y calva y la postura severamente erguida de una persona acomplejada por tener una estatura menor de lo normal. Sus pulcras y bronceadas facciones mostraban una mezcla de enojo y aprensión.
Toller señaló la nave que descendía.
— Algún idiota ha hecho todo este recorrido para suicidarse.
— ¿Hemos enviado un aviso?
— Sí, pero creo que demasiado tarde — dijo Toller —. Hace un minuto había pterthas alrededor de la nave.
— Eso es terrible — dijo Sisstt con voz temblorosa, pasándose el dorso de la mano por la frente —. Daré la orden de que eleven las pantallas.
— No es necesario; la base de la nube no baja más y las burbujas no vendrán hacia nosotros a través del campo abierto y a plena luz del día.
— No voy a arriesgarme. ¿Quién sabe lo que…? — Sisstt se interrumpió y lanzó una mirada feroz a Toller, satisfecho de encontrar la forma de dar salida a su irritación —.
Exactamente, ¿cuándo se le autorizó a tomar decisiones aquí, en lo que yo creía que era mi estación? ¿Le ha ascendido el gran Glo sin informaren?
— Nadie necesita ascender en lo que a usted respecta — dijo Toller, reaccionando maliciosamente al sarcasmo del jefe, con su mirada fija en la aeronave que ahora descendía hacia la costa.
Sisstt aflojó la mandíbula y sus ojos se estrecharon, al tiempo que intentaba deducir si el comentario se refería a su estatura o a sus facultades.