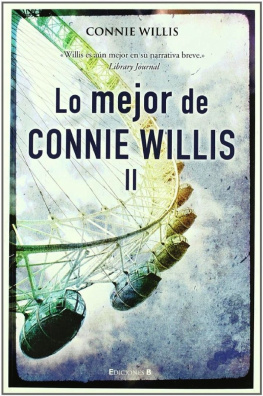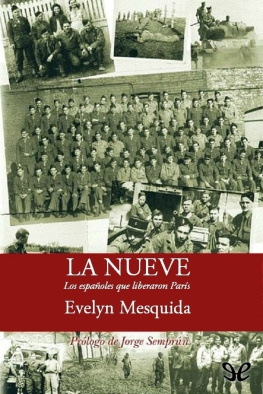Connie Willis
Territorio inexplorado
Todavía estábamos a tres kloms de la Cruz del Rey cuando Carson escrutó el polvo.
—¿Qué demonios es eso? —preguntó. Se inclinó sobre el pomohueso de su poni para señalar algo, aunque yo no veía de qué se trataba.
—¿Dónde? —dije.
—Allí. Todo ese polvo.
Yo seguía sin ver nada, excepto la cordillera rosácea que ocultaba la Cruz del Rey y un par de equipajes pastando en los matojos, y así se lo hice saber.
—Mierda, Fin, no vayas a decirme que no puedes… —dijo, disgustado—. Pásame los binos.
—Los tienes tú. Te los di ayer. ¡Eh, Bult! —llamé a nuestro guía.
Él estaba encogido sobre su cuaderno en el sillahueso de su poni, tecleando números.
—¡Bult! —grité—. ¿Ves polvo ahí delante?
Él siguió sin levantar la cabeza, cosa que no me sorprendió. Estaba haciendo lo que más le gustaba: sumar multas.
—Te devolví los binos —dijo Carson—. Esta mañana, cuando empaquetábamos.
—¿Esta mañana? Tenías tanta prisa por regresar a la Cruz del Rey y conocer a la nueva prestamista que probablemente los dejaste tirados en el campamento. ¿Cómo se llama? ¿Evangeline?
—Evelyn Parker. Y yo no tenía ninguna prisa.
—¿Cómo es que sumaste doscientos cincuenta en multas al deshacer el campamento, entonces?
—Porque Bult se ha entregado a una bacanal de multas desde hace unos días —replicó—. Y la única prisa que tengo es terminar esta expedición antes de que las multas se lleven hasta el último centavo de nuestros sueldos, lo que parece que es ya una causa perdida ahora que has extraviado los binos.
—No tenías prisa ayer —repliqué—. Ayer estabas dispuesto a recorrer cincuenta kloms al norte por si nos encontrábamos por casualidad con Wulfmeier, cuando llamó C.J. y te dijo que la nueva prestamista había llegado y que se llama Eleanor, y de repente pierdes el culo por volver a casa.
—Evelyn —precisó Carson, ruborizado—, y sigo diciendo que Wulfmeir está explorando ese sector. Lo que pasa es que no te gustan los prestamistas.
—En eso tienes toda la razón. Causan más problemas de lo que valen. Nunca he conocido a un prestamista con el que merezca la pena hablar, y las mujeres son las peores.
Sólo existe un tipo: lloricas. Se pasan toda la expedición quejándose: por los servicios al aire libre, por Bult, por tener que montar en ponis y por cualquier cosa que se les ocurra. La última se pasó toda la expedición gimoteando no sé qué sobre los «terrocéntricos imperialistas esclavizadores», es decir, Carson y yo, y acerca de cómo habíamos corrompido a los «sencillos y nobles seres indígenas», es decir Bult, lo que ya nos mosqueó bastante. Pero es que encima se plantó ante Bult y le soltó que nuestra presencia «destrozaba la misma atmósfera del planeta» y Bult empezó a intentar multarnos hasta por respirar.
—Dejé los binos justo al lado de tu petate, Fin —dijo Carson, rebuscando en su alforja.
—Bueno, pues no los he visto.
—Eso es porque estás a un paso de la ceguera —insistió él—. Ni siquiera puedes ver una nube de polvo cuando viene hacia ti.
Bueno, la verdad es que llevábamos tanto tiempo discutiendo que ahora podía ver una polvareda rosa cerca del risco.
—¿Qué crees que es? ¿Un berrinche de polvo? —le sugerí, aunque un berrinche habría estado dando vueltas sobre el sitio, no avanzando en línea recta.
—No lo sé —me respondió mi compañero, cubriéndose los ojos con una mano—. Una estampida, tal vez.
La única fauna de la zona eran los equipajes, y no salían de estampida en un tiempo seco como éste, y de todas formas la nube no era lo bastante ancha para ser una estampida. Parecía el polvo que levantaba un rover, o la abertura de una puerta.
Conecté mi terminal con el pie y solicité el paradero de los rompepuertas. Había mostrado a Wulfmeier en Dazil el día anterior cuando Carson estaba tan decidido a perseguirlo, y ahora el paradero lo mostraba en la Puerta de Salida, lo que significaba que probablemente tampoco estaba allí. Bueno, tenía que estar loco para abrir una puerta tan cerca de la Cruz del Rey, aunque hubiera algo allí debajo (que no lo había, yo ya había explorado terrenos y subsuperficies), sobre todo sabiendo que íbamos camino de casa.
Escruté el polvo, preguntándome si debería pedir una verificación. Ahora podía ver que se movía con rapidez, lo que significaba que no era una puerta, o un poni, y el polvo era demasiado bajo para ser un heli.
—Parece el rover —dije—. Tal vez la nueva prestamista (¿cómo se llamaba? ¿Ernestine?) está tan loca por ti como tú lo estás por ella, y ha venido a conocerte. Será mejor que te arregles el bigote.
Él no me prestaba atención. Todavía andaba revolviendo en su alforja, buscando los binos.
—Los puse junto a tu petate cuando estabas cargando los ponis.
—Bueno, pues no los vi —suspiré, contemplando el polvo. Menos mal que no era una estampida, o nos habría arrasado mientras estábamos todavía discutiendo por el asunto de los binos—. Tal vez los cogió Bult.
—¿Para qué demonios iba a cogerlos Bult? —exclamó Carson—. Él ya tiene unos cien veces mejores que los nuestros.
Sí que lo eran, con sensores selectivos y polarizadores programados, y Bult se los había colgado alrededor de la segunda articulación del cuello y escrutaba el polvo a través de ellos. Me acerqué a él.
—¿Puedes ver lo que levanta el polvo? —pregunté.
Él no apartó los binos de sus ojos.
—Perturbación de la superficie terrestre —respondió severamente—. Multa de cien.
Tendría que haberlo sabido. A Bult le importaba un rábano lo que estuviera levantando el polvo mientras pudiera sacar una multa de ello.
—No puedes multarnos por el polvo a menos que nosotros lo levantemos —objeté—. Dame los binos.
Inclinó su cuello doble, se quitó los binos y me los tendió; luego volvió a inclinarse sobre su ordenador.
—Confiscación forzada de propiedad —le dijo al archivo—. Veinticinco.
—¡Confiscación! —protesté—. No vas a multarme por confiscar nada. Te pregunté si podías prestármelos.
—Tono y modo de hablar inadecuados hacia una persona indígena —le dijo al ordenador—. Cincuenta.
Lo dejé correr y miré a través de los binos. La nube de polvo parecía levantarse ante mis narices, pero seguía sin ver nada. Aumenté la resolución y eché otro vistazo.
—Es el rover —le grité a Carson, que se había bajado de su poni y estaba vaciando la alforja.
—¿Quién conduce? ¿C J.?
Conecté los polarizadores para anular el polvo y eché otro vistazo.
—¿Cómo dijiste que se llamaba la prestamista, Carson?
—Evelyn. ¿La trae C.J. consigo?
—C.J. no conduce.
—Bueno, ¿quién demonios es? No me digas que uno de los indígitos volvió a robar el rover.
—Acusación injusta de persona indígena —sentenció Bult—. Setenta y cinco.
—¿Sabes que siempre te enfadas porque los indígitos le dan a las cosas nombres equivocados? —dije.
—¿Qué tiene eso que ver con quién demonios conduce el rover? —preguntó Carson.
—Por lo visto los indígitos no son los únicos que lo hacen. Parece que el Gran Hermano también.
—Dame esos binos —dijo él e intentó arrebatármelos.
—Confiscación forzada de propiedad —objeté, apartándolos de su alcance—. Tendrías que haberte tomado tu tiempo esta mañana y no haber partido con tanta prisa dejando olvidados los nuestros.
Le tendí los binos a Bult, y sólo por llevar la contraria él se los pasó a Carson, pero el rover estaba ya tan cerca que no los necesitábamos.
Rugió en medio de una nube de polvo y se detuvo en lo alto de un matacamino. El conductor saltó y se acercó a nosotros sin esperar siquiera a que el polvo se posara.
—Carson y Findriddy, supongo —dijo, sonriente.
Normalmente, cuando conocemos a un prestamista, no tienen ojos más que para Bult (o para C.J., si está presente y el prestamista es varón), sobre todo si Bult se estaba despegando del poni como lo hacía ahora, extendiendo sus articulaciones traseras una tras otra hasta que parece un gran juego Erector rosa.