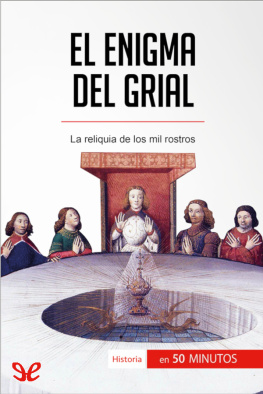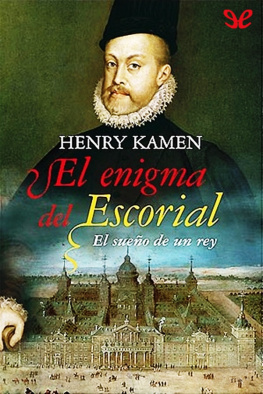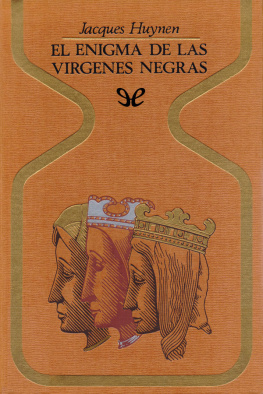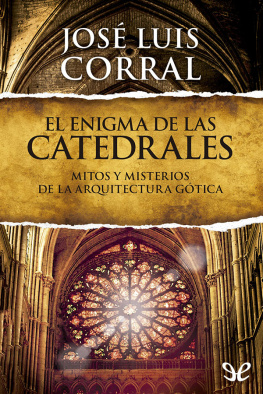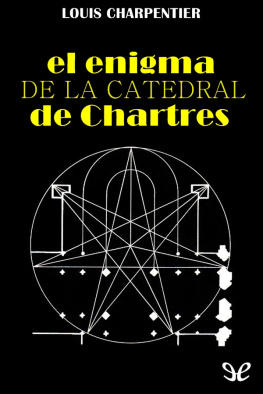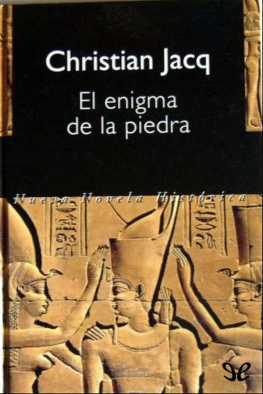Alexei Tolstoi
El hiperboloide del ingeniero Garin
Aquella temporada, los hombres de negocios de París almorzaban en el “Majestic”. Podía verse allí a ejemplares de todas las naciones, menos de la francesa. Entre plato y plato, se hablaba allí de negocios, cerrando tratos bajo los acordes de la orquesta, los taponazos del champagne, el cantarino parloteo de las mujeres.
En el lujoso vestíbulo del hotel, ornado con valiosas alfombras, un hombre alto, de cabellera cana y rostro enérgico, pulcramente afeitado, que traía a la memoria el heroico pasado de Francia, iba y venía con grave empaque junto a la encristalada puerta giratoria. Vestía un holgado frac negro, medias de seda y zapatos de charol con hebillas. Cruzaba su pecho una cadena de plata. Era el conserje mayor, el representante espiritual de la sociedad por acciones que explotaba el “Majestic”.
A la espalda sus manos gotosas, el conserje se detenía ante la pared de cristal tras la que, entre palmeras y otros árboles florecientes en verdes cubas, almorzaban los parroquianos. Parecía en aquellos instantes un profesor que estudiara la vida de plantas e insectos metidos en un acuario.
Las mujeres, huelga decirlo, eran preciosas. Las jóvenes cautivaban por su frescor y por el brillo de sus ojos, azules los de las anglosajonas, negros como la noche los de las criollas y liláceos los de las francesas. Las mujeres de mediana edad lucían vestidos extraordinariamente llamativos, que sazonaban, como una salsa picante, su marchita belleza.
Sí, a las mujeres no se les podía poner peros, mas el conserje mayor no hubiera dicho lo mismo de los hombres que llenaban el restaurante.
¿De dónde diablos habrían salido después de la guerra todos aquellos cebados sujetos de menguada estatura, velludos dedazos colmados de anillos e irritadas mejillas insumisas a la navaja de afeitar?
De la noche a la mañana tragaban apresuradamente todas las bebidas imaginables. Sus vellosos dedos hacían del aire dinero, dinero, más dinero… En su mayor parte habían llegado de América, país maldito en el que la gente andaba con el oro por la rodilla y se disponía a comprar a bajo precio, como una ganga, el buen viejo mundo.
Un Rolls Royce se detuvo silencioso ante el hotel. Era un coche largo, con carrocería de caoba. El conserje, acompañado del tintineo de su cadena, se llegó, presuroso, a la puerta giratoria.
Entró primero un hombre bajo, de tez amarillenta, barba negra muy recortada y carnosa nariz de dilatadas aletas. Vestía un ancho y largo abrigo y un bombín calado hasta las cejas.
El hombre se detuvo, esperando con cara de mal humor a su acompañante, una mujer muy bonita que estaba hablando con un joven que había salido de la columnata de la entrada al encuentro del automóvil. Despidiéndose con una leve inclinación, la mujer cruzó la puerta giratoria. Era la célebre Zoya Monroz, una de las cortesanas más elegantes de París. Llevaba un traje blanco de lana, con las mangas guarnecidas, de la muñeca al codo, de largas pieles de mono negro. Su sombrerito de fieltro era creación de la mejor casa de modas de París. Sus movimientos eran a la vez graciosos y lánguidos. Zoya era guapa, fina, alta, con cuello de cisne, boca un poco grande y naricita ligeramente respingona. Sus ojos, de un azul grisáceo, denotaban un carácter frío y voluptuoso.
—¿Vamos a almorzar, Rolling? —preguntó al hombre del bombín.
—No. Quiero hablar con él antes del almuerzo.
Zoya Monroz sonrió irónica, como si perdonara, condescendiente, el brusco tono de la respuesta. En aquel instante entró rápido el joven que había hablado con Zoya Monroz junto al automóvil. Llevaba, desabrochado, un viejo abrigo y sostenía en sus manos un bastón y un sombrero de fieltro. Su excitado rostro lo acribillaban incontables pecas rojizas. Su ralo y áspero bigote parecía pegado al labio superior. El hombre quiso tender la mano a Rolling, pero éste, sin sacar las suyas de los bolsillos del abrigo, dijo en tono aún más duro:
—Llega usted con un cuarto de hora de retraso, Semiónov.
—No he podido venir antes… Estaba ocupado en nuestro asunto… Mil perdones… Lo he arreglado todo… Están de acuerdo… Pueden salir mañana para Varsovia…
—Si sigue usted gritando de esta manera, lo echarán del hotel —observó Rolling, clavando en el joven sus ojos turbios, que nada bueno prometían.
—Perdone, hablaré en un hilo de voz… En Varsovia ya lo tienen todo preparado: los pasaportes, la ropa, las armas y demás. A primeros de mayo cruzarán la frontera…
—La señorita Monroz y yo vamos a almorzar —dijo Rolling—. Mientras, irá usted a ver a esos caballeros y les dirá que deseo entrevistarme con ellos después de las cuatro. Adviértales que, si piensan engañarme, los entregaré a la policía…
Esta conversación tuvo lugar a comienzos de abril de mil novecientos veintitantos.
En Leningrado, una barca de dos remos se detenía al amanecer junto al atracadero del club náutico del Krestovka.
Saltaron a tierra dos hombres y, junto al agua misma, sostuvieron una breve conversación. Uno de ellos hablaba en tono brusco e imperioso; el otro miraba el caudaloso, apacible y oscuro río. En el azul de la noche se iba extendiendo, tras los bosques de la isla Krestovski, el rosa primaveral de la aurora.
Los dos hombres se inclinaron sobre la barca, y la llama de una cerilla iluminó sus rostros. Sacaron del fondo de la embarcación unos envoltorios, el hombre que callaba se ocultó con ellos en el bosque, y el que había hablado saltó a la barca, empujó con un remo y, apresurado, hizo chirriar los escalamos. La silueta del hombre que iba a los remos cruzó una franja de agua iluminada por la aurora y se esfumó luego en la sombra de la orilla opuesta. Una dulce ola golpeó el embarcadero.
Tarashkin, remero de la sociedad deportiva Espartaco, estaba aquella noche de guardia en el club. Bien porque era joven o bien porque en torno reinaba la primavera, en vez de gastar insensatamente en el sueño las cortas horas de la vida, Tarashkin, sentado en el atracadero, los brazos ceñidos a las rodillas, contemplaba absorto el dormido río.
El silencio invitaba a pensar. Hacía ya dos veranos que los malditos moscovitas, aunque no sabían ni qué olor tenía el agua de verdad, zurraban al club en todas las pruebas. ¡Era desesperante!
Pero cada deportista sabe que la derrota lleva a la victoria. Esto, y quizás también el encanto de la primaveral alborada, que olía intensamente a hierbas y a madera húmeda, daban a Tarashkin la presencia de ánimo necesaria para entrenarse antes de las grandes regatas de junio.
Desde el embarcadero vio Tarashkin que atracaba y se alejaba después aquella lancha de dos remos. Tarashkin acogía muy tranquilamente todos los fenómenos de la vida. Sin embargo, no pudo por menos de causarle extrañeza que aquellos dos hombre se parecieran el uno al otro como se parecen dos remos. Eran de la misma estatura, llevaban dos anchos abrigos idénticos y dos sombreros de fieltro muy encasquetados y gastaban ambos pequeña y puntiaguda barbita.
En fin de cuentas, en la república no se prohibía a nadie vagar de noche, en compañía de su doble, por tierra o por agua. Seguramente, Tarashkin no hubiera vuelto a recordar a los hombres de puntiaguda barbita de no haber ocurrido aquella misma mañana un extraño acontecimiento en un chalet, medio derruido y con las ventanas condenadas, que se alzaba en el bosquecillo de abedules cercano al club.
Cuando el sol se levantó del tenue arrebol que se extendía sobre el arbolado de las islas, Tarashkin se desperezó, haciendo crujir sus brazos, y se encaminó, para recoger unas astillas, hacia el patio del club. Era poco más de las cinco de la mañana. Chirriaron los goznes de la cancela y, por el húmedo sendero, se acercó, llevando de la mano su bicicleta, Vasili Vitálievich Shelgá.