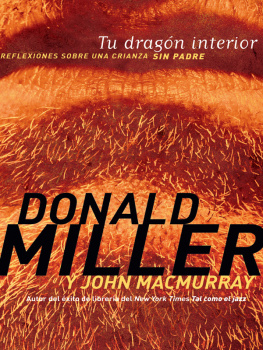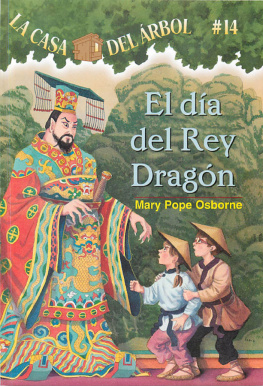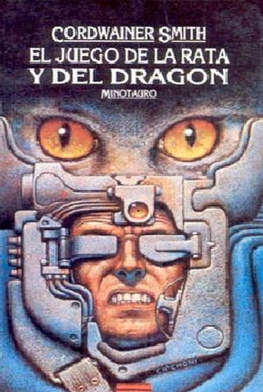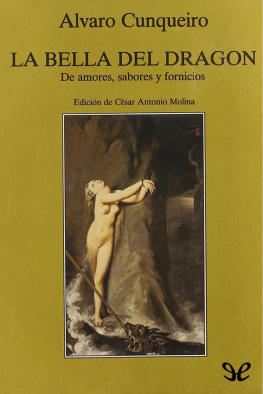Naomi Novik
El dragón de su Majestad
Para Charles, sine qua non.
En primer lugar, y por encima de todo, debo especial gratitud a los lectores del borrador, que vieron evolucionar Temerario desde el primer al último capítulo, y que me prestaron no sólo una atención entusiasta, sino una ingente cantidad de buenos consejos: Holly Benton, Dana Dupont, Doris Egan, Diana Fox, Laura Kanis, Shelley Mitchell, L. Salom, Micole Sudberg y Rebecca Tushnet; y a Francesca Coppa, por ser la primera en decirme que lo hiciera. Gracias también a Sara Rosenbaum y a todos los demás partícipes de la weblog que me hicieron sugerencias para el título.
Me considero afortunada por haber contado con la ayuda de una agente maravillosa, Cynthia Manson, que es también una amiga, y el asesoramiento de no uno, sino dos magníficos editores: Betsy Mitchell, en Del Rey, y Jane Johnson, en Harper Collins, Inglaterra. Muchos otros amigos y lectores me dieron ánimos y consejos a lo largo del camino, y ayudaron desde todo tipo de pequeñas sugerencias hasta a localizar términos de época. Me gustaría poder enumerarlos a todos, pero tendrán que conformarse con un agradecimiento sincero, pero no detallado. También me gustaría dar las gracias a varias personas que hicieron lo indecible para ayudarme en mi búsqueda: Susan Palmer del Soane Museum de Londres, Fiona Murray y el personal voluntario del George House en Edimburgo, y Helen Roche del Merrion Hotel de Dublín.
Para mi madre, mi padre y Sonia, con todo mi amor y gratitud.
Por último, y el más importante, dedico este libro a mi esposo, Charles, que me ha dado tantos dones que ni siquiera puedo mencionarlos todos, el primero y el mejor de todos el de la alegría.
El navío francés cabeceaba en el oleaje picado. Su cubierta estaba resbaladiza a causa de la sangre. Un golpe de mar podía derribar a cualquier marino con la misma facilidad que un disparo intencionado. En el fragor de la batalla, Laurence no tuvo tiempo para sorprenderse de la notable resistencia del enemigo pero, a pesar del brutal aturdimiento en el ardor del combate, la confusión de espadas y el humo de las pistolas, se percató de la honda angustia del rostro del capitán francés mientras animaba a voz en grito a los suyos.
Después de aquello, aún pasó un breve lapso de tiempo hasta que se encontraron en cubierta y el hombre le entregó la espada a regañadientes. Hizo ademán de cerrar la mano sobre la hoja en el último momento, como si tuviera intención de retirarla. Laurence alzó la vista para asegurarse de que habían arriado el pabellón y entonces aceptó el acero con un asentimiento mudo. No hablaba francés, y un cruce de palabras más formal le hubiera obligado a esperar a que estuviera presente el tercer teniente, un joven que en aquel momento se hallaba bajo cubierta para asegurar la artillería francesa. Los franceses supervivientes se dejaron caer literalmente en sus puestos en cuanto cesaron las hostilidades. Laurence se percató de que eran menos de lo que cabía esperar en una fragata de treinta y seis cañones, y de que parecían enfermos y demacrados.
Muchos de ellos yacían muertos o agonizantes en la cubierta. Sacudió la cabeza a la vista de aquel despilfarro de vidas y dirigió una mirada de reprobación al capitán francés. Nunca debería haber presentado batalla. Dejando a un lado el simple hecho de que, en el mejor de los casos, el Reliant aventajaba ligeramente en cañones y hombres al Amitié, era obvio que la enfermedad o el hambre habían diezmado la tripulación. Para empezar, las velas que tenía sobre la cabeza eran un triste enredo, y aquello no era resultado de la batalla, sino de la tormenta que acababa de pasar esa misma mañana. Ni siquiera habían conseguido disparar una andanada antes de que el Reliant se hubiera acercado y los hubiera abordado. El capitán estaba manifiestamente afectado por la derrota, pero no era un hombre joven que se dejase llevar por la fogosidad. Debería haber hecho lo mejor para su tripulación en lugar de empujarla a un combate perdido de antemano.
—Señor Riley —llamó Laurence para atraer la atención de su alférez—, que nuestros hombres lleven abajo a los heridos. —Enganchó al cinto el sable del capitán francés. No creía que aquel hombre se mereciera la cortesía de que se lo devolviera, aunque lo habitual hubiera sido hacerlo así—. Haga venir al señor Wells.
—Muy bien, señor —respondió Riley mientras se volvía para dar las órdenes pertinentes.
Laurence anduvo hacia la balaustrada para mirar hacia abajo y evaluar los daños que había sufrido el casco. Parecía razonablemente intacto. Había ordenado a sus hombres que no dispararan por debajo de la línea de flotación. Pensó con satisfacción que no tendría por qué haber dificultad alguna en llevarlo a puerto.
Los cabellos se le habían soltado de la pequeña coleta y le cayeron sobre los ojos al agacharse a mirar. Los apartó con gesto impaciente cuando alzó la cabeza, dejando rastros de sangre en la frente y en el pelo descolorido por el sol; esto, añadido a los anchos hombros y la mirada severa, le confería una apariencia fiera de la que él no era consciente mientras inspeccionaba la nave apresada, una apariencia completamente opuesta a la habitual amabilidad de sus facciones.
Wells subió en respuesta a la llamada del capitán y llegó a su altura.
—Señor —dijo sin esperar a que le dirigiera la palabra—, le pido perdón, señor, pero el teniente Gibbs dice que hay algo raro en la bodega.
—¿Sí? Iré a mirar —respondió Laurence—. A ver si consigue que este caballero se comprometa a no intentar nada, ni él ni sus hombres, para poder dejarlos en libertad bajo palabra. —Señaló al capitán francés—. De lo contrario, los encerraremos.
Éste no respondió de forma inmediata; miró a sus hombres con gesto abatido. Les haría mucho bien poder permanecer en la cubierta inferior y cualquier recuperación de la nave era prácticamente imposible en las circunstancias actuales. Aun así, vaciló, flaqueó y al fin farfulló: «Je me rends»1, con un aspecto todavía más desdichado.
Laurence le dirigió una breve señal de asentimiento.
—Puede volver a su camarote —le dijo a Wells; luego, se volvió para bajar a la bodega—. Tora, ¿me acompaña? Perfecto.
Descendió con Riley pegado a los talones y encontró al primer teniente esperándole. El rostro orondo de Gibbs aún relucía por el sudor y la emoción. Sería él quien llevaría la presa a puerto y lo más probable es que asumiera también el cargo de capitán cuando la hubieran acondicionado para ser una fragata inglesa. Eso complacía sólo a medias a Laurence. Aunque Gibbs se había desenvuelto competentemente, era un oficial impuesto por el Almirantazgo y nunca habían llegado a intimar. Hubiera preferido a Riley en lugar del primer teniente y, si hubiera estado en su mano, sería Riley quien conseguiría ahora ese ascenso. Así era la naturaleza del servicio y no envidiaba la buena suerte de Gibbs pero, aun así, no se alegraba con el mismo entusiasmo que si hubiera visto a Tom conseguir su propio barco.
—Muy bien, ¿qué ocurre aquí?— preguntó Laurence a continuación.
La marinería se apiñaba alrededor de una mampara extrañamente orientada hacia el área de popa de la bodega, descuidando la tarea de catalogar los pertrechos de la nave apresada.
—Señor —contestó Gibbs—, haga el favor de venir por aquí. Abrid paso ahí delante —ordenó.
Cuando se apartaron los marinos, Laurence vio una entrada situada en un tabique que habían levantado en la parte posterior de la bodega hacía poco tiempo, ya que la madera era notablemente más ligera que la de los tablones circundantes.
Después de agacharse para cruzar la puerta baja, se encontró en una pequeña cámara de apariencia extraña. Habían reforzado las paredes con metal de verdad, lo cual había añadido a la nave un peso enorme e innecesario, y habían acolchado el suelo con lonas viejas. Además, en un rincón, había una pequeña estufa de carbón apagada en aquel momento. El único objeto guardado en el interior de la cámara era un gran cajón de embalaje —que, a simple vista, tendría la altura y anchura de la cintura de un hombre— amarrado al suelo por medio de gruesas guindalezas sujetas a anillos metálicos.