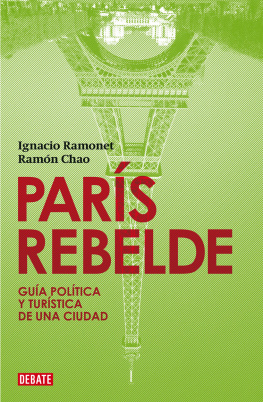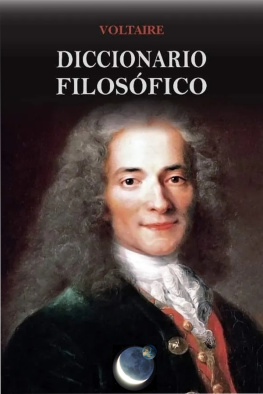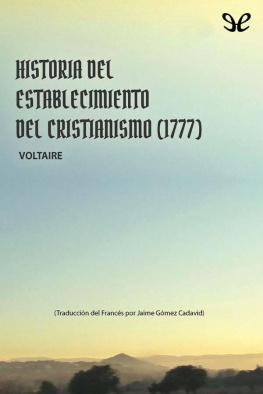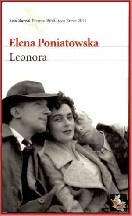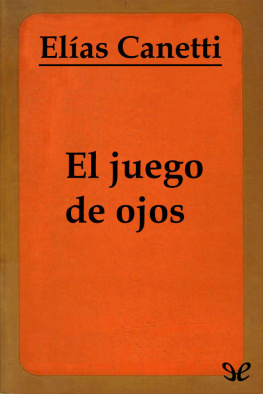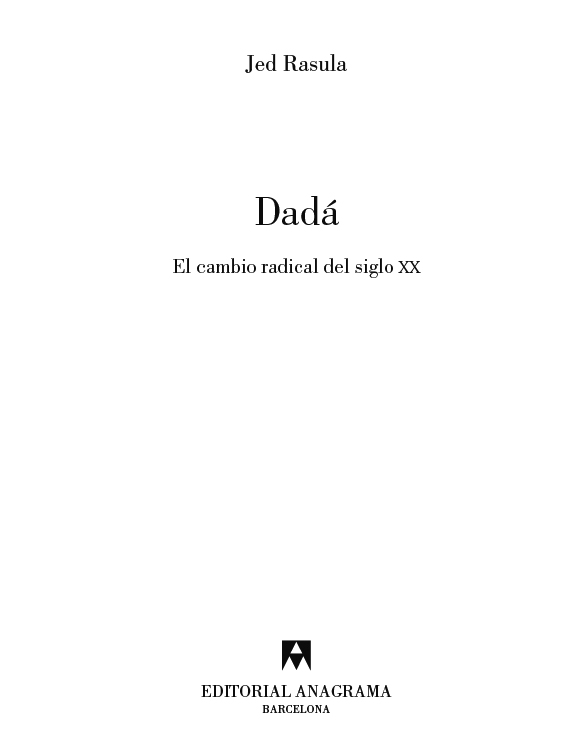INTRODUCCIÓN
Decir Zúrich en febrero es decir pleno invierno. La nieve recién caída cubre las calles como una capa de polvo que cruje cuando se la pisa; el frío de las montañas hace brillar la nariz y las mejillas de los viandantes. En el viejo barrio bohemio, a apenas una calle del río que, desde el norte, desemboca en el lago, la puerta se abre en el número 1 de la Spiegelgasse (la calle del Espejo..., vaya nombre); allí nos recibe una densa nube de humo de tabaco. Estamos en 1916, en el Cabaret Voltaire.
El local está hasta los topes y apenas caben ya más mesas; asientos hay, con suerte, para cincuenta personas, y en la tarima que hace las veces de escenario tampoco cabe ya un alfiler. En las paredes –pintadas de negro bajo un techo azul–, máscaras lascivas y grotescas y obras de Pablo Picasso, Amedeo Modigliani y August Macke.
Un hombre demacrado y levemente picado de viruela toca al piano, para crear ambiente, música de cafetín. Tras entonar con suavidad una tierna balada, una ingenua delgada y con aspecto de estar ligeramente achispada interpreta de sopetón un número procaz. Luego, con el porte de una madona, concluye su intervención haciendo el spagat. A continuación salen a escena algunos actores para acompañarla en un cuadro de vodevil, seguido de un recitado simultáneo de poemas de Goethe, el Shakespeare alemán, y de Ben Franklin. Un joven bajito con monóculo declama un conjuro tribal maorí («Ka tangi te tivi / kivi / Ka tangi te moho»), y gira y se contonea como una bailarina que ejecutara la danza del vientre. Un pianista y un violonchelista se permiten tocar un sentido movimiento lírico de una sonata de Saint-Saëns compuesta cuarenta años antes. Después, tres actores del grupo balbucean al unísono un poema para tres voces escrito en tres lenguas (francés, alemán e inglés). Estudiantes de la academia de danza moderna de Rudolf Laban, situada no muy lejos del cabaret, se descuelgan con un número expresionista. Un personaje de aire amenazador y socarrón mira fijamente al público mientras recita una de sus «plegarias fantásticas» –una sarta de gruñidos y rugidos– a la vez que aporrea un bombo enorme y agita una fusta. El esquelético pianista, sentado otra vez al teclado, toca ahora una Fantasía húngara de Franz Liszt.
Al fin y al cabo, es un espectáculo de variedades, y al público sólo se le ofrecen retazos de lo que esperaría encontrar en un establecimiento convencional, cosa que el Cabaret Voltaire no es en absoluto. Hay en el aire una fiebre palpable, una electricidad que no cesará de percibirse durante los cinco meses de vida del cabaret. Y, cuando eche el cierre, ese local tan original ya tendrá un retoño.
Lo llamaron dadá, y la cuestión en torno a quién lo bautizó siempre ha sido objeto de disputa. Una entrada del diario de Hugo Ball sólo indica que el 18 de abril de 1916, o antes, el poeta alemán intercambió opiniones sobre el término con Tristan Tzara. Lo único seguro es que la palabra salió por casualidad de un diccionario francés, lengua en la que puede significar «caballito de madera» y «niñera». Cuando se pusieron a indagar más sobre su significado, a los artistas del cabaret les encantó descubrir que también puede designar la cola de una vaca considerada sagrada por una tribu africana, y que en ciertas regiones de Italia puede querer decir «cubo» y «madre». Para los artistas rumanos del cabaret, era algo que se decían entre ellos continuamente cuando conversaban: da, da, es decir, «sí, sí», y decidieron que era la palabra perfecta para designar el estado de ánimo que los invadía. Pero ¿qué quiere decir dadá?
Dice el Eclesiastés: «Componer muchos libros es nunca acabar», y lo mismo podría decirse si hablamos de dar definiciones de dadá, el movimiento artístico más revolucionario del siglo XX. «Dadá es osado per se.» «La autocleptomanía es la condición humana normal: eso es dadá.» «Dadá es la esencia de nuestro tiempo.» «Dadá lo reduce todo a la sencillez de los orígenes.» Con frases así, entre otras, lo definieron los propios dadaístas. Sin embargo, puesto que dadá nació desafiando las definiciones –ridiculizando la complacencia y las certezas–, el aluvión de definiciones a que ha dado lugar debería tomarse con pinzas, con una reserva que va creciendo hasta el punto de poder afirmar que no tiene fin.
«Los verdaderos dadás están en contra de DADÁ », señaló Tzara, uno de los rumanos fundadores del cabaret; pero lo dijo en un manifiesto, y el manifiesto de vanguardia tiende a ser un fárrago de provocaciones y sinsentidos, salpicado con algunas explicaciones hábiles y otras tantas gemas de sabiduría. ¿Cómo aproximarse, pues, a algo que extrae la seriedad de la payasada? Richard Huelsenbeck, estudiante de medicina alemán, otro pionero del movimiento, supo impedir el paso de cualquier respuesta sencilla concluyendo así un manifiesto dadá: «¡Ser dadaísta es estar en contra de este manifiesto!» Y el propio Tzara dijo, descaradamente (y nada menos que en un manifiesto): «En principio, estoy en contra de los manifiestos de la misma manera en que estoy en contra de los principios.»
Dadá resuena con contradicciones. Sus creaciones artísticas se ofrendaban al antiarte. Ladino y bromista, dadá podía, no obstante, ser decididamente moral. Con frecuencia se lo consideró una expresión de su época, un estallido característico del momento. Con todo, a los dadaístas no les molestaba reconocer la existencia de «dadá antes de dadá», algo tan antiguo como el budismo, afín a lo que el filósofo alemán Mynona llamó «indiferencia creativa». Esa tendencia a buscar el equilibrio de los opuestos, a sentirse cómodo en la contradicción, llevó a uno de los defensores del nuevo fenómeno artístico a decir que dadá era «la elasticidad propiamente dicha». A veces, las afinidades con el budismo han hecho pensar en una supuesta negatividad situada en el corazón mismo de dadá, y algunos dadaístas fomentaron esa aspiración; pero el no de dadá lleva un signo de interrogación, igual que la afirmación: sí y no como partes del discurso, no como señales que indican avanzar o detenerse.
El inquietante enigma que radica en el núcleo de dadá implica que decir no es, con todo, decir algo. Lo negativo magnifica el resultado positivo. En un número dadaísta que se representó en París en 1920, André Breton enseñaba a la concurrencia una pizarra con un insulto escrito por su amigo Francis Picabia, pintor y poeta francés; después, en cuanto el público lo leía, borraba el texto, una performance que capta la estrategia de dadá, consistente en dar y negar en un solo gesto.
En lugar de una definición, una síntesis más apropiada de dadá podría ser una imagen del artista francés Georges Hugnet, de 1932: «Dadá, un espantajo plantado en la encrucijada de una época.» El presente libro cuenta la historia de ese espantajo: cómo esa palabra absurda, dadá, surgió en la Suiza neutral en plena Primera Guerra Mundial hace ahora un siglo, y se propagó por Europa y, luego, por todo el mundo como un «microbio virgen», tal como lo denominó genialmente Tristan Tzara. En esa historia se entremezclan personalidades desbordantes de vitalidad que se conocieron hablando de cosas distintas y formaron alianzas momentáneas, adoptando, de forma muy diversa, la misma etiqueta: dadá. Para algunos, era una misión; para otros, sólo una herramienta o un arma prácticas para sus propios fines artísticos. Una de los primeros representantes del dadaísmo, Hannah Höch, resumió ingeniosamente la actitud de sus compatriotas: «Éramos una pandilla muy golfa.»
Dadá surgió de unas circunstancias históricas determinadas, pero, cada vez que migró, se adaptó a las distintas situaciones locales e hizo todo lo posible para echar raíces. Esa capacidad de adaptación lo convirtió en un fenómeno difícil de encasillar, aunque eficaz también como arma y estrategia. Podría decirse que fue una especie de guerra de guerrillas cultural que estalló en medio de una guerra oficial catastrófica, oficiosa y obtusa que galvanizó, en primer lugar, a quienes no tardaron en ser dadaístas, agitando su enfático