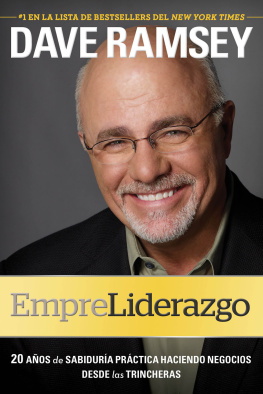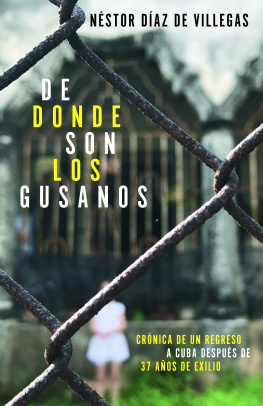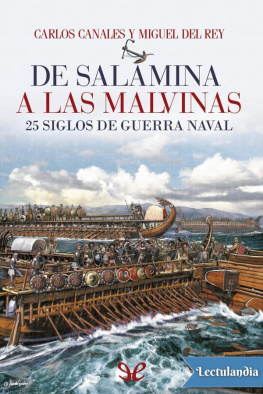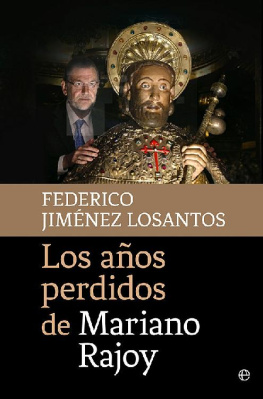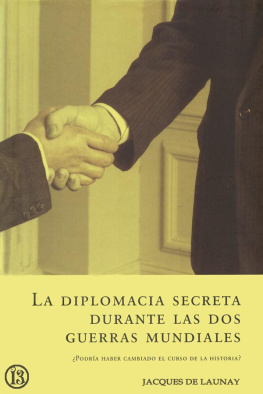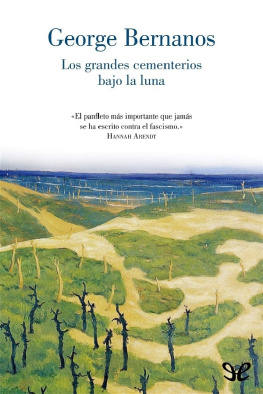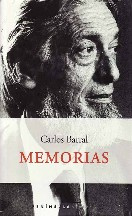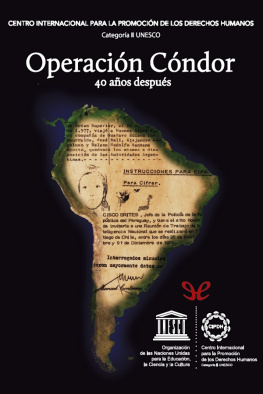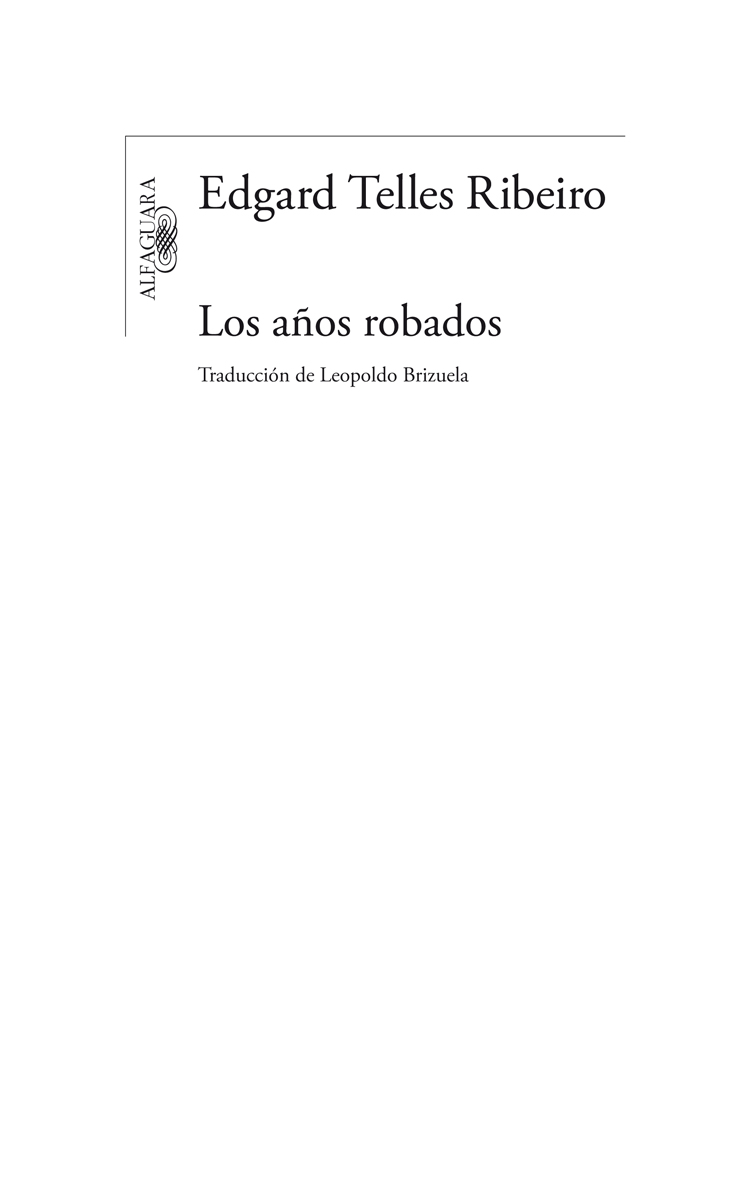Este libro es una obra de ficción. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es mera coincidencia. Arranqué a mis personajes de su tiempo, los disloqué de sus paisajes. Tan sólo los escenarios son reales.
Es posible que historias iguales a la mía hayan sucedido en los cuarenta años de que se ocupa este relato —o en el escenario escogido por mí para contarla—. Algunas saldrán un día a la superficie, otras no.
Mientras ese proceso se lleva adelante, sin embargo, hago votos para que mi texto se sume a otras obras que vienen dando a las nuevas generaciones una idea aproximada de lo que sucedió en el Brasil —en nuestra región— y en cierta época. Soy de aquellos que aún creen que la ficción es la mejor manera de lidiar con la realidad, cuando ésta insiste en escapar continuamente al escrutinio general.
En cuanto a mis amigos y colegas del Ministerio, pasado el susto inevitable que mi libro probablemente provocará (por lo menos al principio), espero que sepan entender que, al denunciar el mal que reinó en determinada etapa en nuestro medio, alabo una institución que se mantuvo esencialmente inmune a él —a pesar de la triste actuación de unos pocos.
Y si aun así hay quien me critique por traer a la superficie temas que muchos preferirían ver para siempre relegados al olvido, yo le recordaría el comentario de André Gide en su libro sobre Dostoyevski: «No hay obra de arte sin la colaboración del diablo».
Y que el diablo se hizo presente entre nosotros en aquellos tiempos, ya ni aquellos que hicieron tratos con él osarían negarlo.
E. T. R.,
Si es complicado escribir la historia de un país, más difícil, sin duda, es esbozar la de un hombre. Sobre cualquier país, contamos con antecedentes, libros y tratados, mapas y registros iconográficos, archivos y testimonios, leyendas y conjeturas.
Pero en el caso de cualquier hombre ¿de qué antecedentes se dispone? ¿Cuáles son sus mapas más secretos? ¿Y sus fronteras? ¿Qué se esconde detrás de su fachada? ¿Y qué descubrirá él mismo en su mirada si, en una noche de crisis o ansiedad, sucumbe a la tentación de contemplarse en el espejo?
El primer recuerdo que conservo de mi personaje data de 1968 y fue en cierto modo premonitorio: su sombra proyectada sobre mi escritorio del Palacio de Itamaraty —sede del Ministerio al que yo mismo había ingresado menos de un año atrás—. Sin que yo hubiera oído sus pasos o notado de alguna forma su presencia, surgió por detrás de mi sillón, un mueble de espaldar alto y madera tallada, y se precipitó sin gran ceremonia sobre el texto que yo escribía. Como era habitual en la época, escribía a mano, en una hoja de papel oficio que más tarde una secretaria pasaba a máquina. En el Ministerio, ese género de intimidad, ese surgir de la nada para curiosear lo que un colega redactaba, era un privilegio reservado tan sólo a los más veteranos.
Si su sombra no llegó a alarmarme fue por una razón prosaica: en aquel instante mis ojos buscaban a lo lejos la palabra que mejor conviniese a la frase con la cual me debatía. El texto, considerado en su conjunto, era sin dudas anodino. Pero la frase, no. Por una de esas cuestiones de simetría tan caras a los jóvenes, la irrelevancia del conjunto volvía imperativa la necesidad, en la oración, de un término que brillase con la fuerza de una lámina puesta al sol.
— Fortuito ... —murmuró la sombra.
Y como yo me volviera en dirección a la voz, el desconocido inclinó a un lado la cabeza y, con una sonrisa, insistió en un tono alentador:
—Fortuito. Ésa es la palabra que necesitas. Viene del latín. «Fortuitus.»
Para entonces, yo ya estaba de pie. Lo conocía apenas de vista, porque trabajaba en la Secretaría General. Se presentó, tendiéndome la mano.
—Marcílio Andrade Xavier. Puedes llamarme Max.
—¿Max?
—Son mis iniciales. Un invento de mi exmujer.
Se apoyó en el borde del escritorio. Y cruzó los brazos, confiriendo al diálogo el clima de informalidad que el momento exigía.
—No lograba pronunciar mi nombre completo. Era americana.
Se corrigió a tiempo.
— Es americana... Está viva. Y bien viva, por lo demás.
Y rió, aunque de un modo amargo. Enseguida agregó:
—En fin, aquí en el Itamaraty, ese alias ha terminado por imponerse a causa de la costumbre de rubricar con las iniciales los informes que redactamos. Me he vuelto Max para el resto del camino. Y para la posteridad, si tengo suerte.
Aquella broma me hizo sonreír. Pero seguía sin entender qué hacía él en mi oficina.
—Vine a invitarte a almorzar —aclaró mi visitante—. Por sugerencia de un amigo común cuyo nombre por ahora no te revelaré. Él me ha pedido que lo esperásemos en tu oficina mientras termina un informe. Y me garantizó que tu personalidad dinámica te sitúa como una persona «eminentemente almorzable».
—¿Almorzable?
—Según él, formas parte del raro grupo de gentes con las cuales uno puede compartir una comida sin sufrir después de la indigestión aguda (indigestione acuta) que provoca el tedio, tan común en nuestro ambiente.
— Taediu ... —arriesgué a mi vez.
Y así, riendo e intercambiando media docena de frases en un latín precario por mi parte, salimos en busca de aquel amigo común. Recuerdo que me sentía muy contento junto a mi colega. Y levemente gratificado de saberme centro de las atenciones de una persona más veterana en la carrera y, por lo demás, asesora del hombre número dos del Ministerio. Nuestra conversación corría con fluidez. Cuando se es joven y se tiene toda una vida por delante y un vago halo de inmortalidad en torno de uno, son grandes y variados los anhelos que nos cercan y hasta nos dominan. Anhelos de virtuosismos de todo tipo, que nos llevan a encender reflectores y enfocarlos en nuestra dirección, y a producir frases de efecto. O a encontrar afinidades que nos permitan echar raíces en territorios familiares.
Respecto de las afinidades, Max y yo teníamos por lo menos una. Y era de las más relevantes, como pronto descubrimos mientras deambulábamos por escaleras y corredores: la pasión por la lectura. Habíamos leído los mismos autores, Joyce, Proust, Flaubert, Chéjov, Fitzgerald, Machado, Borges, pero también (y con igual voracidad) Debray, Gramsci, Chomsky, Lukács... Gracias a ello, hablábamos mediante metáforas. De ser necesario, en cualquier momento podíamos erguir barreras infranqueables entre nosotros y nuestros colegas. Porque, además, la mayoría de ellos jamás expresaba un pensamiento sin haberlo sometido antes al filtro de la razón. Sentido común y prudencia era lo que más abundaba a nuestro alrededor. Ese exceso de cuidados privaba a las alegorías de espontaneidad y frescura.
Pero no entre nosotros, y eso quedó claro ya a los quince minutos de conversación: en un ambiente donde la discreción prevalecía, nosotros operábamos en la frontera de la irreverencia. Sin correr riesgos, por supuesto, porque no convenía criticar excesivamente a nuestros superiores, ni exponer a los poderosos en sus vulnerabilidades, ni siquiera cuando estábamos solos.
Afinidades de esa naturaleza abren paso a deseos de otro nivel, y, por lo tanto, a nuevas preguntas. Max enseguida demostró curiosidad por mi historia personal. Sabía que yo era hijo de un diplomático, pero eso no le bastaba. Le interesaba confirmar las leyendas que corrían en el Ministerio respecto de mi padre. ¿En verdad había tenido orígenes tan humildes? ¿Había egresado de la escuela pública? ¿Y había trabajado duro como profesor de Geografía en escuelas de suburbio? ¿Cómo había logrado ingresar al Itamaraty?