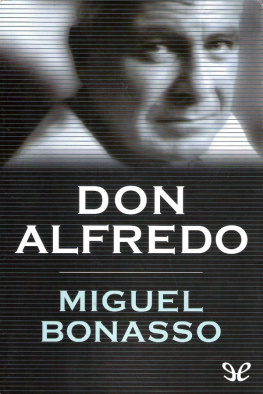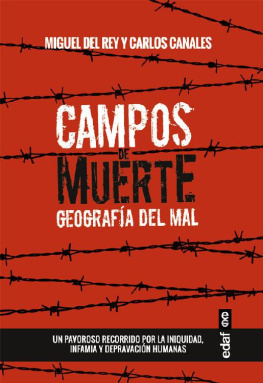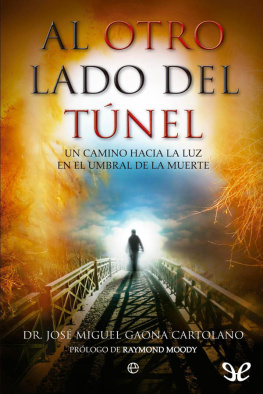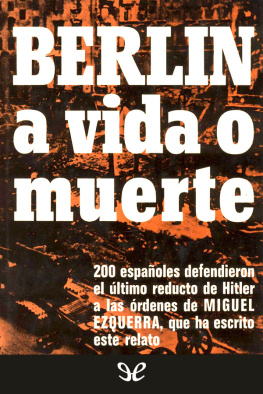Miguel Bonasso
Lo que no dije en Recuerdo de la muerte
Sudamericana
I
EL TOPO Y OTRAS INTOXICACIONES
Parece un personaje de John Le Carré, pero no lo es. Sin embargo, es un espía que llegó del frío. A estas comarcas bonaerenses. A este suburbio peronista de casas con techo a dos aguas, de tejas rojas, laceradas por muchas lluvias.
Escucha muy bien, pero utiliza su disfonía transitoria para que su voz no llegue a ningún grabador oculto.
—Son de la CIA… —dice— siguen siendo de la CIA.
Con Paloma, mi colaboradora de siempre, le llevamos unas masitas secas que observa pero no prueba.
Hace catorce años este hombre extremadamente delgado, envejecido, que parece a punto de extinguirse en la hondura del sillón raído, me salvó la vida. Vino a mi casa para alertarme sobre un atentado que estaban organizando dos militares carapintadas. Uno de ellos muy bien preparado y dispuesto para matar.
—Lo van a disfrazar de incidente callejero —me dijo entonces—. Y el tipo que me lo contó… —bajó la voz y se pegó a mi oído— es un marino. “Ideológicamente estoy en la vereda de enfrente”, me dijo el marino, “pero no me hace feliz que lo bajen como un pajarito”.
Le doy las gracias nuevamente, en este vidrioso presente de 2014, y su mirada se ilumina fugazmente.
Se interrumpe la charla. Ingresa una anciana robusta, modestamente vestida, que sonríe con amabilidad y observa con desconfianza. Se sienta, con agobio de rodillas, junto al espía que me salvó. Tiene un rostro redondo e inocultablemente eslavo que acentúa el clima Smiley de toda la escena. Paloma simula que no ha escuchado para que el Topo repita:
—¿Stiusso es de la CIA…?
El Topo asiente sin palabras.
Releo lo que escribí a comienzos de los ochenta en un departamento decadente de la ciudad de México, que en sus tiempos de esplendor supo alojar a Hugo del Carril:
Se sacó la capucha que le habían puesto los militares uruguayos y su mirada los fue recorriendo lentamente, como en un travelling cinematográfico: el primero que vio era alto, gordo, con esa gordura fuerte de los levantadores de pesas. La cara enorme y colorada anticipaba reacciones violentas. Los labios denunciaban sensualidad y grosería. Tenía el cabello abundante y entrecano. Parecía el mayor de los cuatro.
Abro en el presente la carpeta Número 5 que reza: “Prefecto Héctor Febres (a) Selva. Muerte”.
En la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada), donde reinaban el Tigre Acosta, el Puma Perrén, el Pingüino Scheller, la Jirafa Damario, la Rata Pernías, el Halcón Savio, el León Paso o el Cuervo Astiz, Febres era Selva porque reunía a “todos los animales juntos”.
En México dicen que sólo los guajolotes mueren en la víspera. En la Argentina, en cambio, son los represores quienes mueren un día antes de ser juzgados.
Lo encontraron cadáver el lunes 10 de diciembre de 2007 en el confortable “camarote” que ocupaba como “detenido” en la Prefectura Naval de Tigre. Tenía 65 años y había muerto súbitamente, cuatro días antes de que se conociera el veredicto del Tribunal Oral Nº 5, que lo juzgaba solamente por cuatro casos de secuestros y torturas. A él, nada menos, que había participado en cientos de “chupes”, “quiebres” y era el que se ocupaba personalmente de sacarles los bebés a las subversivas apenas parían, en aquel altillo apestoso de la ESMA, que habían bautizado con macabra ironía “la Maternidad Sardá”.
Era de la Prefectura, sí, gordo y plebeyo, pero se jactaba de haber secuestrado más subversivos que los oficialitos de Marina, esos cajetillas que se soñaban nacidos para darle órdenes.
Ya los pondría a parir si se presentaba la ocasión.
Por alguna razón había sido tratado por la Prefectura a cuerpo de rey: una celda de más de cuarenta metros cuadrados con baño privado en suite, computadora con Internet, aire acondicionado, heladera, televisor, confortables sillones para recibir a los colegas que iban a jugar a las cartas los sábados a la noche y una llave de la “celda” para salir a caminar por la terraza o jugar al tenis con otros prefectos en actividad. La “Fuerza” era tan considerada con el “prisionero” que le había puesto a un oficial como chofer de su esposa y le había cedido el lujoso Casino de Oficiales para que pudiera celebrar el bautismo de su nieto. Como premio, tal vez, por haber arrebatado a tanto bebé de padres ateos y terroristas.
El robo de niños, precisamente, había sido el cargo principal por el cual había sido procesado en 1998 y estaban por sentenciarlo nueve años después, justo el día en que Cristina Fernández de Kirchner asumiría la Presidencia. El lunes 10 de diciembre de 2007.
Esa mañana, a las diez y media, extrañados de que no hubiera bajado a desayunar, sus amigables carceleros entraron en la habitación y lo encontraron muerto.
De inmediato, los querellantes, entre los que se contaban víctimas de Selva y miembros del Espacio Justicia Ya, exigieron una autopsia. El resultado provocó escalofríos: había fallecido por ingerir cianuro.
Otros datos, algunos escabrosos y unos cuantos bastante ingenuos, fueron difundidos por el periodismo local. Raúl Kollman reveló en el diario oficialista Página/12 que la investigación judicial tropezaba con los “misterios” habituales en la criminalística criolla: la total alteración de la escena del crimen; la aparición de un vaso con agua y sin huellas digitales, que no había sido registrado en la primera filmación de la propia prefectura pero sí estaba presente cuando acudió la justicia; restos de un pastel de almendras en el estómago del cadáver (como para recordar ese viejo “gusto a almendras amargas”, que en realidad se vincula literariamente con el arsénico); la desaparición temporal de la computadora del difunto; la ausencia de notas aclaratorias típicas de los suicidios y el supuesto hallazgo de semen en el recto del represor, que podía ser propio o ajeno.
Las sospechas de homicidio comenzaron a crecer entre los denunciantes. Pero también en el juzgado y en la propia familia de Febres.
La última cena del genocida había sido con el prefecto Ángel Mario Volpi, uno de sus colaboradores más estrechos en la ESMA. ¿Amado discípulo o Judas enviado por el poder en la sombra?
La causa, en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, no ha prosperado, como no ha prosperado ninguna investigación criminal en el Río de la Plata desde el envenenamiento de Mariano Moreno. A pesar (todo hay que decirlo) de que la doctora Salgado tiene estrechas relaciones con la SI (Secretaría de Inteligencia) y su esposo Alberto Nisman es el famoso fiscal del caso AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina).
Cierro la carpeta. No hay que sobresaltarse demasiado: los asesinos siguen entre nosotros.
Imagino el gesto escéptico de algún lector: “No hay que exagerar”.
¿No? El 25 de febrero de 2008, otro ladrón de bebés aparecía con un balazo en la sien y una pistola 9 milímetros en la mano, tirado en el césped de un hotel de la Fuerza Aérea en la localidad cordobesa de Ascochinga. Aunque durante la dictadura operó en Santa Fe y en Paraná, el ex teniente coronel Paul Alberto Navone también tuvo que ver con la saga de Funes relatada por el “Pelado” Jaime Dri en Recuerdo de la muerte.
A Navone se lo acusaba de haber comandado el traslado ilegal de Raquel Negro —compañera de Tulio Valenzuela— al Hospital Militar de Paraná. Allí la legendaria “María” había dado a luz a dos mellizos antes de ser escamoteada para siempre.
Como suele suceder, sin averiguar demasiado, las fuentes de siempre adelantaron que “se trataría de un suicidio”. Según algunos testimonios, el teniente coronel, devenido propietario del restaurante Puesto Roca, solía correr todas las mañanas por el parque del hotel aeronáutico. Se rumoreaba que abastecía a turistas extranjeros que iban de caza, con un material que nada tenía que ver con la pólvora: una sustancia blanca y onerosa que los gringos embutían en los cartuchos de escopeta.