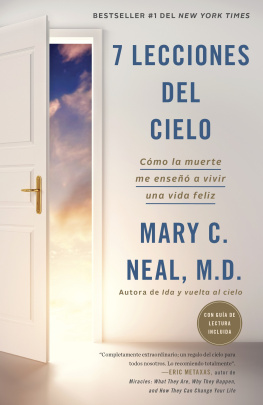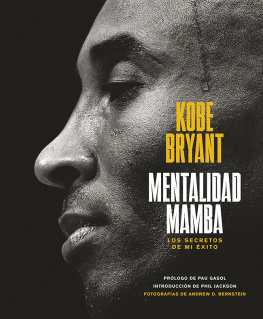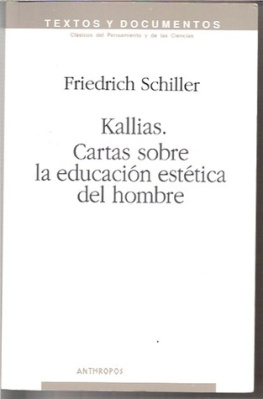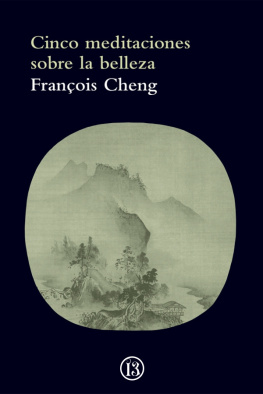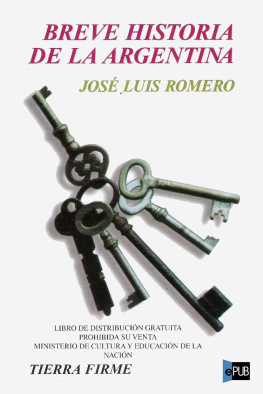Prólogo
José María Valverde ha sido, probablemente, el hombre más culto que he conocido en mi vida. Su cultura era inagotable abarcando todos los campos del conocimiento humano, pero con especial referencia a la literatura, el arte y el pensamiento. Sin embargo la suya no era una erudición estática sino en continuo movimiento, vivificada por una experiencia apasionada de la época que le tocó vivir. Hombre de grandes compromisos morales, supo vincular con extraordinaria fluidez la ética con la estética. Su larga carrera universitaria en España, Estados Unidos y Canadá estuvo siempre al servicio de esa visión dinámica de la cultura y guiada a la sombra por la vocación principal de Valverde que era la creación poética. Como catedrático fue el hombre que modernizó definitivamente los estudios de estética en España y el que propició a un nutrido grupo de discípulos que, en cierto modo, continuaron su orientación. Para Valverde la estética era una suerte de comparativismo entre la literatura, el arte y la filosofía. Todo lo que quedaba en el interior de esas relaciones era susceptible de ser abordado en sus cursos.
Como resultado de éstos, en un momento determinado, José M. Valverde sintió la necesidad de ofrecer un compendio de sus lecciones. A partir de aquí surgió Breve historia y antología de la estética, un libro conciso que despliega de manera fascinante los grandes momentos de la reflexión estética en la cultura occidental. Como hombre de palabra simultáneamente profunda y clara Valverde tenía una enorme capacidad de síntesis. El libro que ahora se reedita refleja de manera brillante esa capacidad y ofrece ese don didáctico que el profesor Valverde poseía como pocos y que le valió el reconocimiento de sucesivas generaciones universitarias. La propia estructura del texto expresa muy bien el modo de hacer de Valverde en sus cursos con esa alternancia de explicaciones propias y de lecturas que remitían a los autores comentados. De ahí que considere tan oportuna la presentación de una pequeña antología de textos que Valverde ofrece tras cada una de sus lecciones.
Creo que tenemos que congratularnos por la reedición de este libro de José M. Valverde que dará a conocer a las últimas generaciones la autoridad intelectual y moral de un maestro indiscutible.
R AFAEL A RGULLOL
Este libro, nacido de la enseñanza, pero con esperanzas de interesar también a lectores libres de cursos y exámenes, sólo pretende ofrecer una mínima síntesis del desarrollo histórico de la estética, sobre todo en su núcleo conceptual. En lo que se llama «ideas estéticas» se reúnen varias perspectivas en cada momento: así, lo que dijeron los grandes filósofos sobre belleza y arte —cuando no callaron sobre tal tema—, y lo que opinaron los propios hacedores o sus críticos inmediatos sin ambición filosófica; todo ello en el contexto de la mentalidad de cada época, y, claro está, teniendo como interés supremo la realidad misma de lo estético, es decir, los hechos de las artes y las letras. Sabemos que sobre estos hechos singulares se puede hablar interminablemente sin llegar a conclusiones fijas, pero se hacen aún más interesantes cuanto más los vemos sobre el trasfondo de las ideas y la sociedad en que se insertaron.
Cada capítulo lleva, tras su sucinta exposición, una antología de textos típicos, cuyas traducciones —a veces más adaptadas que literales— son de nuestra propia responsabilidad si no se indica otra cosa.
Acaso el designio principalmente informativo que ha movido esta obra no la haya librado de sectarismos de diversa índole: querríamos que el más importante de ellos fuera la oposición a la tendencia contemporánea —ya señalada y fomentada por Hegel— a dar más valor a las ideas generales que a los hechos y obras singulares.
LA ANTIGÜEDAD: LOS GRANDES FUNDADORES
El pitagorismo: la armonía como ley del Universo
En Grecia, el pitagorismo presenta la primera gran cuestión estética: la armonía —auditiva y visual—. No nos interesa aquí si existió realmente Pitágoras en el siglo VI , ni si tomó de Egipto toda una sabiduría más o menos mágica o agrícola sobre relaciones numéricas y geométricas, ni si la cuestión de la armonía la planteó él mismo en ese período o fue aportación posterior de su escuela. Lo que nos interesa es que desde el pitagorismo cabe pensar que en todo lo que nos encanta y atrae por su forma pueda (¿quizá deba siempre?) haber alguna formalidad universal, objetiva e incluso mensurable en términos numéricos: es decir, que la belleza acaso implique algún modo de estructura armónica. Armonía, claro está, supone una combinación de elementos, una unidad en una pluralidad, como organización proporcionada, matemática, de algo sensible, material. Por consiguiente, esto sólo se puede dar propiamente en la vista y el oído —aunque no sea del todo disparatado hablar de armonías en lo culinario—, y aquí hay que apresurarse a señalar que, aunque la armonía visual fue la que tuvo mayor importancia en Grecia y en su herencia cultural, era, sin embargo, la auditiva la que desde el principio podía imponer mejor la sorprendente maravilla de que una combinación sensible resultase placentera sólo cuando, ante un posterior análisis, se revelara como organizada, dentro de un estrechísimo margen de tolerancia, según una razón matemática. Recordemos una de las muchas versiones legendarias del descubrimiento de la armonía: tres herreros estarían martillando en grata alternativa musical: al ser pesadas las cabezas de los martillos, resultarían estar en relación 3:4:5 —acorde básico—. O bien: tomando tres cuerdas del mismo grosor, el acorde se producía, con toda su reacción de placer, precisamente cuando tenían unas longitudes que, al ser medidas, se mostraban conformes a esa relación numérica. Tal descubrimiento tendría un carácter de revelación religiosa: el placer del alma resultaba ser el reconocimiento intuitivo e inconsciente de haberse conectado con la ley divina que organiza el universo. (Conviene ir repasando aquí la Oda a Salinas, de Fray Luis de León, exacta versión poética de la idea pitagórica de la música.) El alma humana, procedente de quién sabe qué regiones celestes, y caída, quién sabe por qué faltas, en la cárcel del cuerpo material, al percibir la armonía musical se sentiría confusamente transportada a su feliz origen: un recuerdo esperanzador con caracteres de éxtasis y embriaguez, que se enmarcaba dentro de la religiosidad órfica, en cuyas ceremonias —«bacanales»— la música, por supuesto danzada, es decir, seguida con todo el cuerpo, serviría para salir del encierro de la carne, el aquí y el ahora, y «entusiasmarse» (literalmente, «endiosarse»), en anticipo de una felicidad a la que retornar tras esta vida. Cierto que también cabía una versión más serena de este efecto: la música, no como arrebato, sino como serenamiento, cuando su armonía hace «templarse» por simpatía las destempladas facultades del alma, imponiéndoles su propio equilibrio. Pero insistimos en remitir a la Oda a Salinas para la descripción de este proceso, que todo aficionado a la música conoce en sus dos vertientes, de excitación y de pacificación.
La armonía, pues, asumiría en el hombre un carácter de «expresión», de «representación» —si se quiere, incluso, de «imitación» de la ley básica del Universo—, y por tanto la música —y su consecuencia, la danza— tendrían mayor o menor valor moral —luego hablará Platón de formas musicales ennoblecedoras o corruptoras—, pero no por manifestar un estado de ánimo individual y momentáneo, sino porque serían el ámbito de encuentro e identificación con el mismísimo Dios ordenador del mundo. Dios siempre matematiza: así creemos que conviene traducir el viejo lema que a menudo se interpreta en sentido de