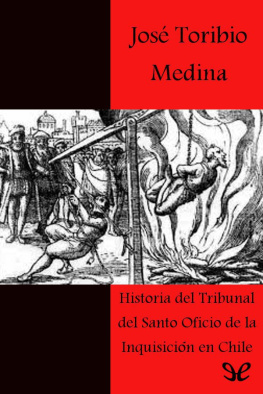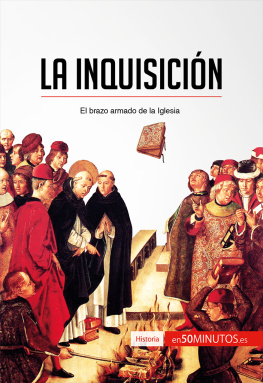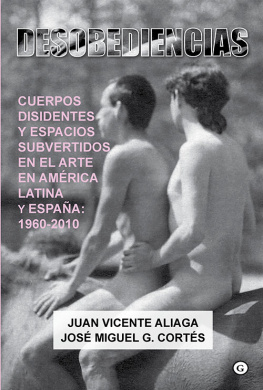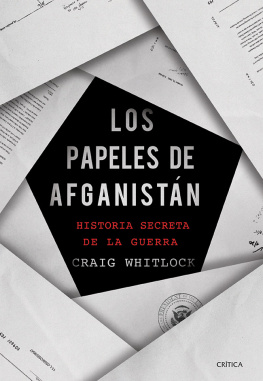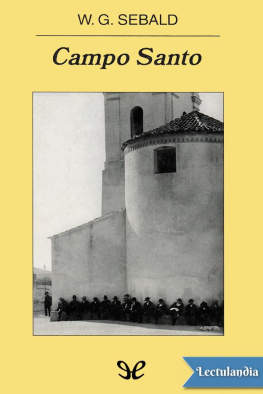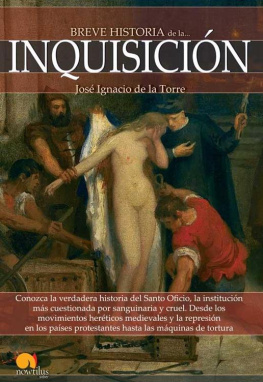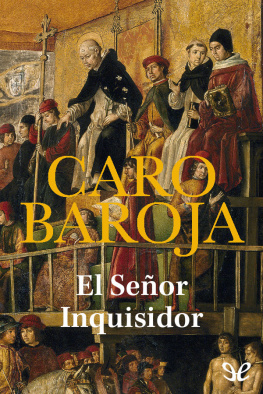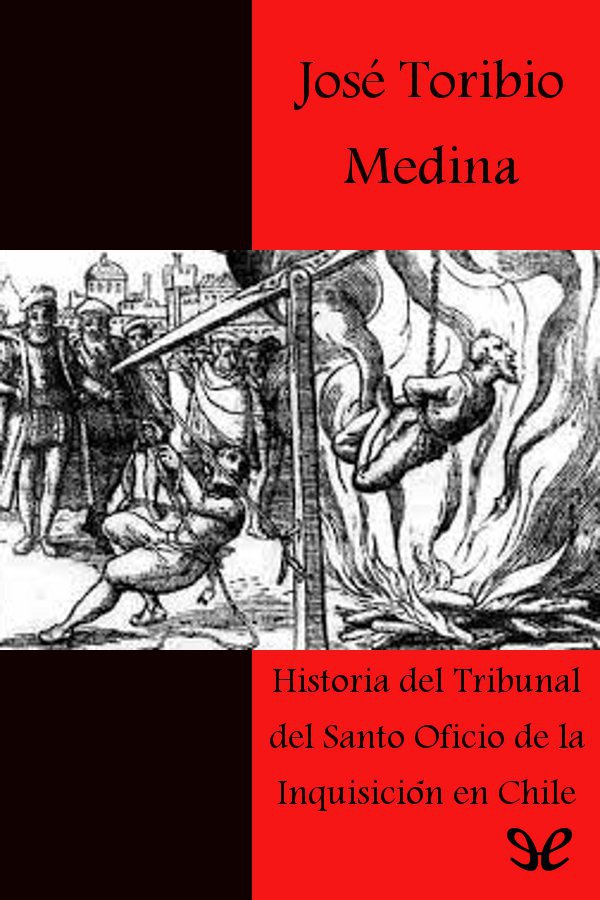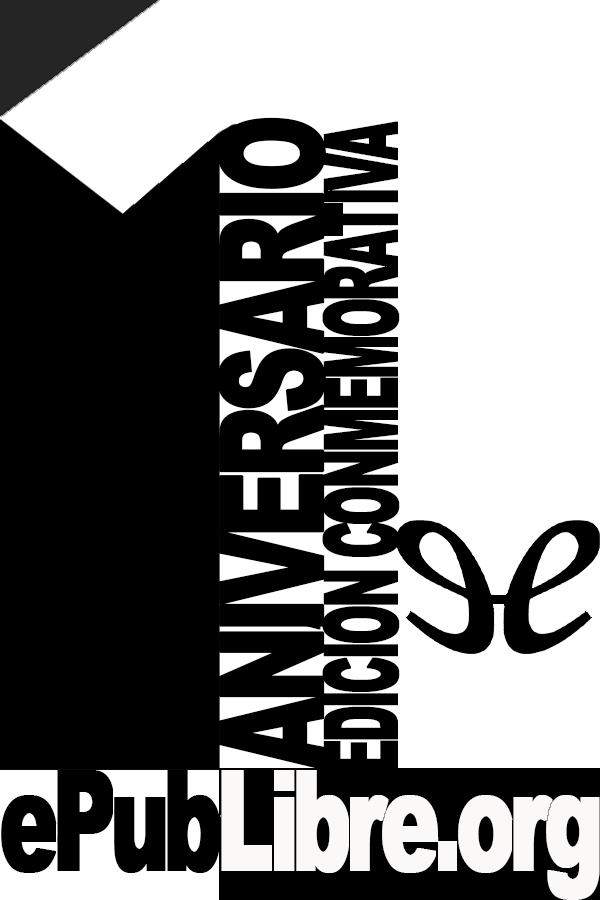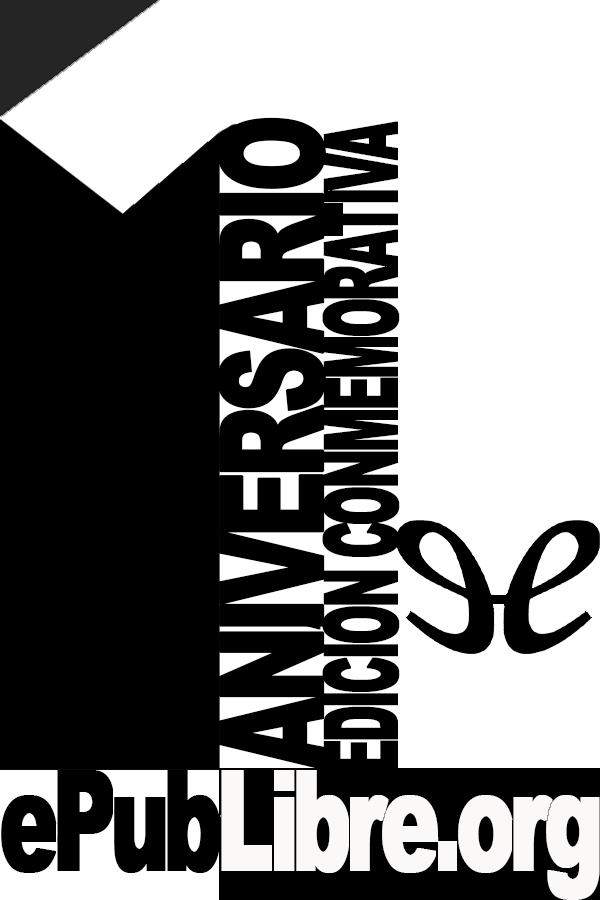
Prólogo
I
A la época del descubrimiento de América, existía ya en España el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, organizado por los Reyes Católicos, y el dominicano fray Juan de Torquemada desempeñaba las funciones de Inquisidor General de los reinos de Castilla y de Aragón; pero no fue esta inquisición apostólica o delegada, sino la ordinaria, a cargo de los obispos, la que pasó primero al Nuevo Mundo desde el segundo viaje de Colón, extendiéndose luego a todo el vasto territorio conquistado por los españoles. El Santo Oficio, como institución separada y dependiente en forma directa del Consejo de la Santa y General Inquisición, se estableció en América muchos años después, por real cédula de 1569, creándose, al efecto, los Tribunales de Méjico y de Lima, con jurisdicción, cada uno, en toda la extensión del respectivo Virreinato; a los cuales se agregó posteriormente, en 1610, un tercer Tribunal con sede en Cartagena de Indias.
El objeto de la Inquisición era el mantenimiento de la unidad espiritual de la fe católica, persiguiendo especialmente a judíos, luteranos y demás herejes; a blasfemos, hechiceros y adivinos; a invocadores del demonio, astrólogos y alquimistas, y a los que leían o eran poseedores de libros prohibidos. Pero en una real cédula de Felipe II, dictada en 1575, y que pasó a ser la ley 35 del título 1º del libro VI de la Recopilación de Leyes de las Indias, se dispuso que los inquisidores apostólicos no procedieran contra los indios, cuyo castigo se reservó a los ordinarios eclesiásticos.
Durante los siglos XVI y XVII —tiempos de gran fervor religioso— el Santo Oficio no sólo era aceptado sino aún aplaudido por los súbditos de la corona de España en Indias. Fue ésa la «época de oro de la inquisición americana», y nada tiene de extraño que Pedro de Oña hiciera su elogio pomposo en El Vasauro (1635).
Pero ya en el siglo XVIII se inicia para el Tribunal un período de decadencia, que luego apresuran las nuevas ideas, y a comienzos del siglo siguiente la institución se extingue sin dejar rastros.
Nada la reemplazó; y de su actuación no quedaron tampoco otros recuerdos que los del espectáculo pavoroso de sus autos de fe, donde los «relajados» ardieron en la pira, porque los procesos se llevaban en riguroso secreto y a nadie le era permitido rasgar el velo que ocultaba los procedimientos del terrible Tribunal.
En Chile eran más ignoradas que en otras partes las actividades que desarrollara el Santo Oficio: no funcionó aquí el Tribunal y sólo actuaban comisarios que, con el auxilio de notarios, familiares y alguaciles, recibían las denuncias, realizaban las primeras indagaciones y remitían en seguida el expediente a Lima, donde se seguía y fallaba el proceso y se aplicaban las penas.
Fue pues una novedad para su tiempo el discurso pronunciado por don Benjamín Vicuña Mackenna en agosto de 1862, al incorporarse a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, acerca de Lo que fue la Inquisición en Chile.
Escrito sobre la base de documentos inéditos, compulsados poco antes por el autor en el archivo de la Tesorería General de Lima, referíase este discurso a una grave y larga cuestión suscitada entre el comisario del Santo Oficio, don Tomás Pérez de Santiago, sobrino del obispo Pérez de Espinosa y tan tieso y tenaz como él, con el Cabildo Eclesiástico, primero, y con el obispo don Gaspar de Villarroel y la Real Audiencia, después, con motivo del embargo de unos bienes pertenecientes a la testamentaría del comerciante don Pedro Martínez Gago, que debía unos dos mil pesos al judío Manuel Bautista Pérez, condenado a la hoguera en el auto de fe del 23 de enero de 1639, con que terminó el proceso llamado de «la complicidad grande», la mayor iniquidad cometida por la Inquisición de Lima.
No quedaba bien parado el Santo Oficio en estas páginas de Vicuña Mackenna, que luego se publicaron en un folleto; y en su defensa salió, cinco años después, en 1867, el prebendado don José Ramón Saavedra, quien, en un trabajo más extenso, pretendió a su decir, «trazar el panegírico» de aquel Tribunal. A sus argumentos respondió Vicuña publicando a mediados del año siguiente, en El Mercurio, bajo el título de Francisco Moyen o lo que fue la Inquisición en América; cuestión histórica y de actualidad, una relación circunstanciada del proceso seguido en Lima, a mediados del siglo XVIII, contra un francés que, en viaje a Lima desde Buenos Aires, había sido denunciado en Potosí como hereje, sobre la base de sus propias declaraciones, formuladas en el trayecto a los que hacían camino con él. Escribió Vicuña su relación a la vista de los expedientes originales, existentes en la Biblioteca Nacional de Lima.
Publicado en un libro el mismo año de 1868, este trabajo dio origen a una polémica por los diarios con el mismo prebendado Saavedra y con el periodista don Zorobabel Rodríguez, que defendían la Inquisición, sin rectificar, empero, los datos revelados por Vicuña Mackenna. «Mientras el señor Saavedra —escribía Rodríguez— habla de la Inquisición en general y de la española en particular, el señor Vicuña habla de la Inquisición de Lima en general y del proceso de Francisco Moyen en particular». «La historia de Francisco Moyen —agregaba— no será nunca más que la historia de Francisco Moyen; pero jamás la de la Inquisición de Lima; mucho menos la de la Inquisición de América y muchísimo menos todavía la de la Inquisición española».
Tenía razón Rodríguez: la historia de la Inquisición en América era entonces casi del todo ignorada. De la de Lima y de Chile, además de las investigaciones de Vicuña Mackenna, no existía sino el libro publicado por don Ricardo Palma en 1863 con el título de Anales de la Inquisición de Lima. Sólo algunos años más tarde, en 1876, el coronel Odriosola reprodujo en el tomo VII de sus Documentos Literarios del Perú, algunas de las antiguas relaciones de autos de fe, tomándolas de impresos de ocasión casi desconocidos por su rareza.
En realidad, los escritos de Vicuña Mackenna bien poco decían de la Inquisición en Chile: el discurso narraba las incidencias de un conflicto en que se enredó un comisario del Santo Oficio, por cuestión de intereses, y el proceso del francés ninguna relación tenía con nuestro país.
Así se explica que don Miguel Luis Amunátegui, en los tres tomos de Los Precursores de la Independencia de Chile, no hiciera mérito de la Inquisición al diseñar con obscuros caracteres el régimen colonial, y que don Diego Barros Arana no le dedicara algunas páginas en los siete tomos de su Historia General de Chile (publicados en los años 1884 a 1886), que llegan hasta los sucesos de 1808.
II
Reanudadas en 1883, por el tratado de Lima, las relaciones diplomáticas de Chile con España, que estaban rotas desde la guerra de 1866, fue designado Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno de Su Majestad Católica, el vicealmirante don Patricio Lynch, que acababa de volver del Perú, donde se había desempeñado con brillo como jefe del ejército de ocupación, y a insinuación suya se nombró, por decreto de 22 de septiembre de 1884, como secretario de la legación, a don José Toribio Medina.
Aunque Medina había ocupado años atrás, desde 1874 a 1876, un puesto análogo en nuestra legación en el Perú, al aceptar el nuevo empleo no lo animó el propósito de perseverar en la carrera diplomática, sino el de aprovechar su permanencia en la madre patria para continuar sus investigaciones acerca del período colonial, a fin de escribir más tarde una historia de Chile sobre amplia base documental. Ya como fruto de anteriores estudios y peregrinaciones por los archivos y bibliotecas del país, del Perú y de Europa, tenía publicadas al respecto dos obras de importancia fundamental: la