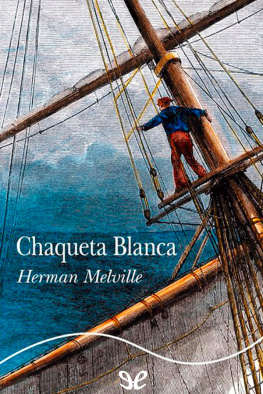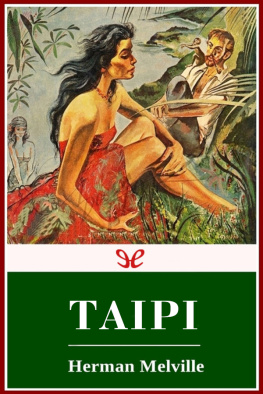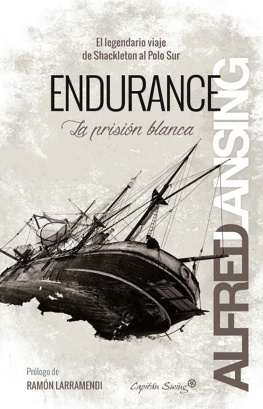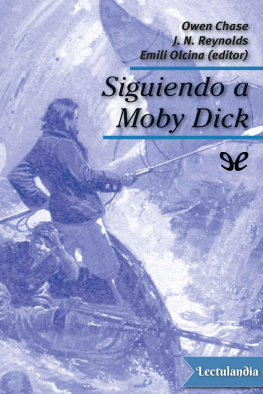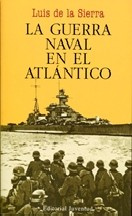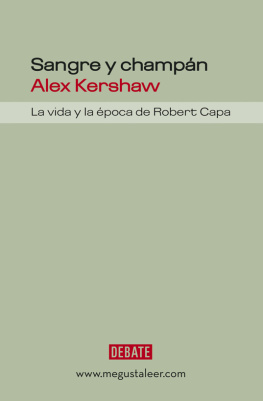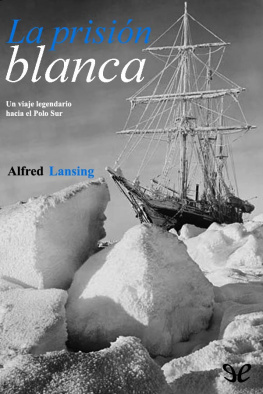HERMAN MELVILLE nació el 1 de agosto de 1819 en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), hijo de Allan Melville y María Melville Gansevoort, comerciantes de pieles.
A los once años se trasladó con su familia a Albany, donde estudió hasta que, dos años después, tras la quiebra de la empresa familiar, tuvo que ponerse a trabajar. Impartió clases en una escuela de Greenbush durante un breve período. Posteriormente, comenzó a vivir una existencia aventurera que le llevó a enrolarse, en 1841, como marinero en el ballenero Acushnet. Fruto de sus experiencias en alta mar fueron Taipi: un Edén caníbal (1846) y Omu: un relato de aventuras en los mares del sur (1847), escritas a su regreso a Estados Unidos en 1844.
Entre sus muchas tribulaciones acontecidas entre 1839 y 1844, Melville vivió con caníbales en las Islas Marquesas, residió en Honolulu y fue encarcelado en Tahití.
En 1847 contrajo matrimonio con Elizabeth Shaw, una amiga de la familia con la que tuvo cuatro hijos. Tres años después se trasladó a vivir en una granja situada en Pittsfield. En ese ambiente campestre se relacionó habitualmente con uno de sus mejores amigos, el literato Nathaniel Hawthorne, autor de La letra escarlata a quien le dedicó su obra más famosa, Moby Dick (1851).
Como sus trabajos no ofrecían el fruto económico deseable, a partir del año 1866 Herman Melville trabajó como inspector de aduanas, profesión que terminó abandonando en 1885.
El 28 de septiembre de 1891 falleció en Nueva York a causa de un ataque al corazón. Tenía 72 años.
La obra de Melville, que destaca por la penetración psicológica y filosófica de sus personajes, no fue suficientemente reconocida en su día, pero actualmente goza de un merecido prestigio, convirtiendo a su autor en uno de los principales novelistas de su país y uno de los precursores de la literatura de carácter existencialista.
Entre sus principales obras se cuentan Moby Dick, Benito Cereno, Bartleby, el escribiente y Billy Budd, marinero.
CAPÍTULO I
LA CHAQUETA
Para ser sinceros, no era una chaqueta muy blanca pero, como se verá a continuación, sí lo bastante blanca.
He aquí cómo la obtuve.
Cuando nuestra fragata estaba anclada en El Callao, frente a las costas del Perú —su última escala en el Pacífico—, me vi sin un grego o sobretodo de marinero; y puesto que, al final de una travesía de tres años, era imposible obtener del contador un chaquetón de abrigo y, al ir rumbo al cabo de Hornos, se hacía indispensable algún tipo de sucedáneo, me dediqué durante varios días a elaborar una extravagante prenda de mi propia invención, para guarecerme del pésimo clima que pronto encontraríamos.
No era más que un sayo de lona blanca, o más bien una camisa que, puesta sobre cubierta, plegué doblemente a la altura del pecho y, ampliando allí la hendidura, abrí a lo largo, del mismo modo que cortarías tú una página de la última novela. Hecha la incisión, tuvo lugar una metamorfosis superior a cualquiera narrada por Ovidio. Pues hete aquí que, de pronto, ¡la camisa era un abrigo! Un abrigo de extraño aspecto, sin duda: de una anchura digna de un cuáquero a la altura de los faldones, con un cuello precario y destartalado, y una torpe sobreabundancia a la altura de los puños. Y blanca; sí, blanca como un sudario. Y más tarde casi resultó ser mi sudario, como averiguará el que siga leyendo.
Pero, por Dios, amigo mío, ¿qué clase de chaqueta de verano es ésta, con la que pretendes montar el cabo de Hornos? Quizá pareciera una prenda de lino blanco muy bella y atractiva; aunque bien es cierto que casi todo el mundo lleva sus prendas de lino en estrecho contacto con la piel.
Muy cierto; y ese pensamiento me pasó por la cabeza. Pues no tenía la menor intención de correr alrededor del cabo de Hornos en camisa, pues eso, qué duda cabe, hubiese sido casi como correr a palo seco.
Así que, con muchos restos y retales —calcetines viejos, viejas perneras y similares— zurcí y acolché el interior de mi chaqueta, hasta que, toda rígida y acojinada, parecía el jubón del rey Jacobo, relleno de algodón y a prueba de puñaladas. Y jamás hubo plaquín de bocací o acero que se irguiese con más firmeza.
Hasta aquí, muy bien. Pero dime, Chaqueta Blanca, ¿cómo pretendes guarecerte de la lluvia y la humedad en este grego acolchado que te has hecho? ¿No pretenderás llamar mackintosh a ese amasijo de parches viejos, verdad? ¿No pretenderás decir que ese montón de estambre es impermeable?
No, amigo mío; y ahí estaba lo bueno. No era impermeable; no más que una esponja. A decir verdad, había acolchado mi chaqueta con tal negligencia que, en un aguacero, me convertía en un absorbente universal, que secaba hasta la médula las amuradas sobre las que me apoyaba. Los días húmedos, mis despiadados compañeros de a bordo solían incluso apoyarse contra mí, tan poderosa era la atracción capilar entre mi desafortunada chaqueta y toda gota de humedad. Goteaba como un pavo al asarse; y mucho después de concluidos los temporales, cuando el sol mostraba su rostro, yo todavía avanzaba entre una bruma escocesa; y cuando hacía buen tiempo para los demás, ¡ay!, yo padecía un tiempo de perros.
¿Yo? ¡Ah, yo! Empapada y pesada, vaya carga era esa chaqueta como para llevarla encima, especialmente cuando me enviaban a la cofa, y me arrastraba hacia arriba, paso a paso, como si levara el ancla. Poco tiempo había entonces, cuando no estaba permitido rezagarse o retrasarse, para quitársela y escurrirla bajo la lluvia. No, no; a lo alto debes subir, gordo o magro, Lambert o Edson; no importa tu peso. Y así, en mi propia persona, muchos aguaceros volvieron a ascender hacia los cielos, de acuerdo con las leyes naturales.
Pero hago saber aquí que sufrí un terrible contratiempo al llevar adelante mis planes iniciales para esta chaqueta. Mi intención había sido hacerla totalmente impermeable dándole una capa de pintura. Pero a nosotros los desafortunados el terrible destino siempre nos da alcance. Tanta había sido la pintura robada por los marineros, para reparar pantalones y sombreros alquitranados, que para cuando yo —hombre honrado— hube terminado mi acolchado, los botes de pintura fueron retirados y puestos bajo llave.
El viejo Brush, el custodio del pañol de la pintura me dijo:
—Mira, Chaqueta Blanca, no puedo darte pintura.
Así era, pues, mi chaqueta: una prenda con parches por todas partes, acojinada y porosa; ¡y en una noche oscura resplandecía como la Dama Blanca de Avenel!
CAPÍTULO II
RUMBO A CASA
—¡Todos a levar el ancla! ¡Armad el cabestrante!
—¡Duro, muchachos, vamos rumbo a casa!
¡Rumbo a casa!, ¡armoniosas palabras! ¿Habéis marchado alguna vez rumbo a casa? ¿No? ¡Rápido!, tomad las alas de la mañana, o las velas de un buque, y volad hasta los últimos confines de la tierra. Una vez allí, quedaos uno o dos años; y después, dejad que el más ronco de los contramaestres, con los pulmones hechos piel de gallina, grite esas palabras mágicas, y juraréis que «el arpa de Orfeo no era tan seductora».
Todo estaba listo: izados los botes, hecha la maniobra con los aparejos de las alas, pasado el virador de combés, colocadas en su sitio las barras del cabestrante, bajada la escala real. Con una moral excelente, nos sentamos para el almuerzo. En la cámara baja los oficiales hacían correr su oporto más añejo, brindando por sus amigos; en la antecámara los guardiamarinas pedían préstamos para saldar las exigencias de sus lavanderas o bien —como se dice en la Armada—, se preparaban para pagar a sus acreedores con un velacho ondeante. En la toldilla, el capitán miraba a barlovento; y en su soberbio e inaccesible camarote, el elevado y poderoso comodoro permanecía silencioso y solemne, como la estatua de Júpiter en Dodona.