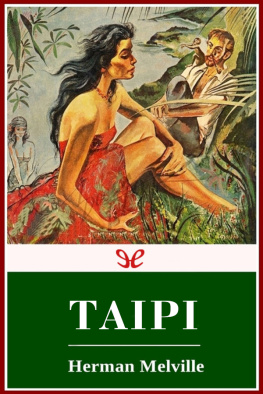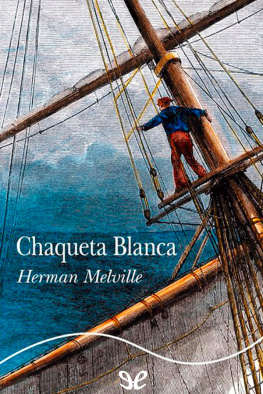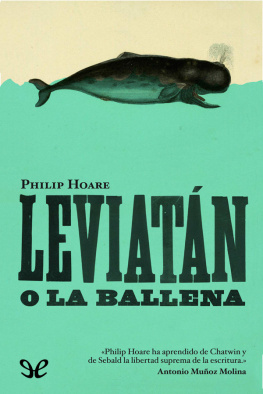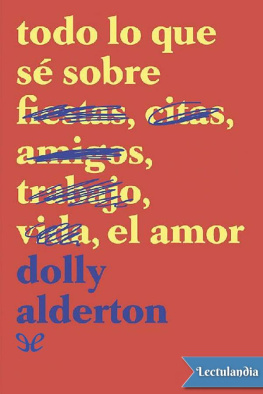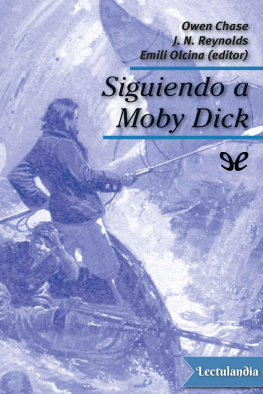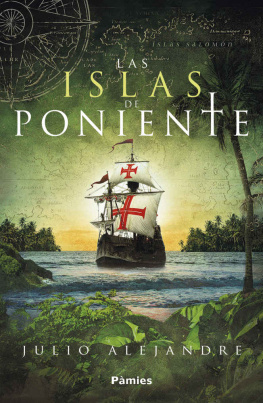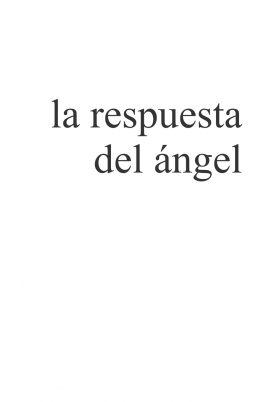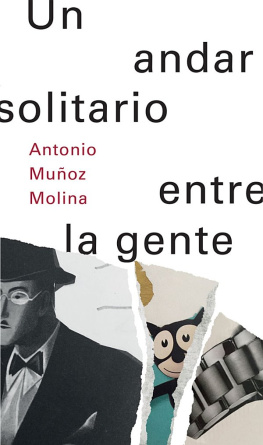APÉNDICE
El autor de este libro llegó a Tahití el mismo día en que los inicuos propósitos de los franceses se cumplieron al inducir a los jefes nativos subordinados, en ausencia de su reina, a ratificar un mañoso tratado por el cual la destronaban virtualmente. En esa ocasión se utilizaron tanto amenazas como halagos y los cañones de 232 libras que atisbaban a través de las troneras de la fragata fueron los principales argumentos aducidos para acallar los escrúpulos de los isleños más concienzudos.
Sin embargo, esta piratesca toma de Tahití, con toda la aflicción y la desolación que produjo, no ocasionó ni la mitad de la conmoción causada, al menos en los Estados Unidos, por los procedimientos de los ingleses en las Islas Sandwich. Ninguna transacción había sido jamás tan burdamente tergiversada como los sucesos que ocurrieron con la llegada de lord George Paulet a Oahu. El autor, durante una estancia de cuatro meses, en Honolulu, la metrópoli del grupo, obtuvo la confidencia de un inglés que fue empleado del lord; y grande fue la sorpresa del autor al llegar a Boston, en el otoño de 1844 y leer los relatos distorsionados y las invenciones que produjeron en los Estados Unidos una violenta oleada de indignación contra el inglés. Considera, por tanto, un simple acto de justicia hacia un valeroso oficial plantear brevemente las circunstancias principales relacionadas con el suceso en cuestión.
No es necesario enumerar todos los abusos que durante algún tiempo anterior a la primavera de 1843 colmaron a los residente británicos, especialmente sobre el capitán Charlton, cónsul general de Su Majestad británica, por parte de las autoridades nativas de las Islas Sandwich. Muy favorecido del imbécil rey de entonces era un tal doctor Judd, un beato aventurero farmacéutico, quien, con otros individuos afines e influyentes, estaba animado por un inveterado desprecio hacia Inglaterra. Los sucesores de una vieja facción de ignorantes e intrigantes metodistas en el consejo de un rey semicivilizado, y expuesta a desacostumbradas dificultades debido a las particularidades de sus relaciones con los estados extranjeros, no se esperaba precisamente que impartiera un tono saludable a la política del gobierno.
Al final los asuntos llegaron a tal extremo, a causa de la inicua y mala administración de sus relaciones, que se hicieron irresistibles los insultos y las injurias hacia el cónsul inglés. El capitán Charlton, a quien injuriosamente se le había prohibido abandonar las islas, se retiró clandestinamente a Valparaíso donde conferenció con el contraalmirante Thomas, comandante en jefe inglés de la estación del Pacífico. Como consecuencia de esta comunicación, lord George Paulet fue enviado por el almirante en la fragata «Carysfort», a investigar y corregir los supuestos abusos. Al llegar a su destino, envió a tierra a su primer teniente con una carta dirigida al rey, en la cual, acompañada de las mayores cortesías, le solicitaba audiencia. Al mensajero se le negó llegar a Su Majestad y Paulet fue remitido tranquilamente a ver al doctor Judd y le informaron que el farmacéutico estaba investido de plenos poderes para tratar con él. El lord, rechazando esta insolente propuesta, escribió nuevamente al rey, repitiendo su petición anterior; pero fue rechazado de nuevo. Justamente indignado por este tratamiento, escribió una tercera misiva en la cual enumeraba los agravios que debían repararse y demandaba el cumplimiento de su requisitoria, so pena de comenzar las hostilidades.
Ahora el gobierno se vio obligado a actuar y se decidió un mañoso ardid político por parte de los despreciables consejeros del rey para ganarse las simpatías y suscitar la indignación de la cristiandad. Convencieron a Su Majestad a decir al capitán inglés que, como gobernante consciente de su querido pueblo, no podía cumplir las arbitrarias demandas del lord, y por despreciar los horrores de la guerra, le ofreció que aceptara la «cesión provisional» de las islas, sujeto a las negociaciones que estaban pendientes en Londres. Paulet, marino rudo y honesto, confió en la palabra del rey y luego de algunos arreglos preliminares, tomó el mando de los asuntos hawaianos, con el mismo espíritu firme y benevolente que marcaba la disciplina de su fragata, y que le había hecho el ídolo de la tripulación del barco. Pronto se granjeó las simpatías de casi todos los isleños; pero el rey y los jefes, cuyo gobierno feudal sobre la gente común tratan laboriosamente de perpetuar sus consejeros misioneros, vigilaron todos sus pasos con la mayor animosidad. Celosos de su creciente popularidad, e incapaces de refrenarla, se dispusieron a socavar su reputación en el extranjero protestando ostentosamente contra sus actos y apelando, con frases muy orientales, a que el ancho universo observara y se apiadara de sus agravios sin par.
Haciendo caso omiso a estos clamores infructuosos, lord George Paulet se encomendó a la tarea de reconciliar las diferencias existentes entre los residentes extranjeros, deshaciendo sus entuertos, promoviendo sus intereses mercantiles y mejorando, cuanto pudiera, las condiciones de los degradados nativos. Las iniquidades que trajo a la luz y suprimió de inmediato son demasiado numerosas para registrarlas aquí; pero puede mencionarse un ejemplo que dará cierta idea del mal gobierno lamentable a que estaban sometidos estos pobres isleños.
Es bien conocido que las leyes de las Islas Sandwich están sujetas a las alteraciones más caprichosas, que, a través de la confusión de todas las ideas del bien y el mal en las mentes de los nativos, producen los efectos más perniciosos. En ningún caso es más discernible este agravio que en las regulaciones en constante cambio sobre el libertinaje. En un momento las libertades más inocentes entre los sexos son castigadas con multa y prisión; en otro, la revocación de la ley es seguida de la más abierta y desnuda prodigalidad.
Sucedió que en el momento de la llegada de Paulet, las leyes azules de Connecticut ya regían en el país desde hacía tres semanas. En consecuencia, el fuerte de Honolulu se llenó de gran cantidad de muchachas, confinadas en esas tierras cumpliendo penitencia por sus deslices. Paulet, aunque al principio no quiso interferir con las regulaciones que se referían a los nativos solamente, al final, por la frecuencia de algunos reportes, fue inducido a realizar una estricta investigación de la administración interna del general Kekuanoa, gobernador de la isla de Oahu, uno de los pilares de la Iglesia hawaiana y capitán de la plaza. Pronto descubrió que grupos de mujeres empleadas durante el día en labores en beneficio del rey, por la noche eran pasadas subrepticiamente por sobre las murallas del fuerte —que en uno de sus lados da directamente al mar— y eran trasladadas furtivamente a bordo de aquellos barcos que habían concertado el correspondiente convenio con el general. Antes del amanecer regresaban a sus aposentos y su silencio respecto a estas secretas excursiones se compraba con una pequeña parte de los pagos regulares que se ponían en manos de Kekuanoa.
La fuerza con que las leyes concernientes al libertinaje se aplicaron en ese período permitió al general monopolizar en gran medida el detestable tráfico en que participaba y, por consiguiente, grandes cantidades de dinero engrosaron sus arcas, y algunos dicen que las del gobierno también. Realmente es un hecho lamentable que los ingresos principales del gobierno hawaiano provinieran de las multas impuestas por este motivo, o más bien por las licencias sacadas del vicio, cuya prosperidad está vinculada con la del gobierno. Si el pueblo se vuelve honrado, las autoridades se empobrecerán; pero ante lo dicho, no hay temor a tener que preocuparse por esas cosas.
Unos cinco meses después de la fecha de la cesión, la fragata «Dublín», que portaba la insignia del contraalmirante Thomas, entró al puerto de Honolulu. La agitación que su repentina aparición produjo en tierra fue extraordinaria. Tres días después de su llegada, un marinero inglés arrió la bandera con la cruz británica que había ondeado en lo alto del fuerte y de nuevo la insignia hawaiana se izó en la misma asta. En ese instante los largos cañones 42 de Punchbowl Hill hicieron rugir sus gargantas en respuesta triunfante a los truenos de salva de los cinco barcos de guerra que estaban en la bahía; y el rey Kamehameha III, rodeado de un espléndido grupo de oficiales británicos y norteamericanos, desplegó el estandarte real para reunir a miles de sus súbditos, quienes, atraídos por la imponente demostración militar de los extranjeros, se habían agrupado para presenciar la restauración formal de las islas a sus antiguos gobernantes.