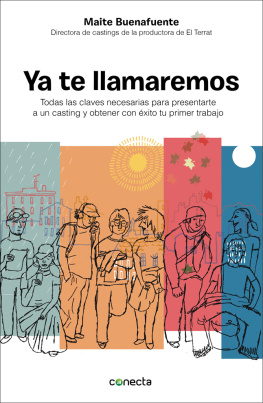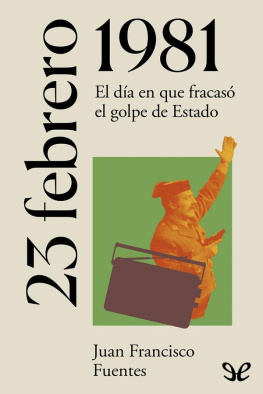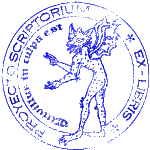Maite Pagazaurtundua y hermana de Joxeba Pagazaurtundua, ertzaina asesinado por ETA en febrero de 2003, emprende aquí el emotivo rescate de la memoria de su propia familia, en medio de los conflictos de una sociedad dominada por el miedo y las diferencias políticas. Un libro valiente y turbador, que ilumina la escalofriante realidad del País Vasco desde la perspectiva de un testimonio íntimo, que enfrenta el dolor y la sinrazón de la violencia con las mejores armas posibles: el pensamiento y la palabra.

Maite Pagazaurtundua
Los Pagaza
Historia de una familia vasca
ePub r1.0
Mangeloso 06.05.14
Título original: Los Pagaza
Maite Pagazaurtundua, 2004
Retoque de cubierta: Mangeloso
Editor digital: Mangeloso
ePub base r1.1
A Estíbaliz, Alain y Ander.
A los escoltas, gracias.
Joxeba, un beso.
Palabras preliminares
La memoria convocada
Las ondas sonoras se alejan como los anillos de humo, pero en algún sitio quedan todavía. Quedan siempre, el mundo está lleno de voces, un nuevo Marconi podría inventar un aparato capaz de captarlas todas, infinito vocerío sobre el que la muerte no tiene poder.
Claudio Magris
Microcosmos
Los recuerdos son una materia menos inconexa de lo que solemos considerar. Esa materia se relaciona con nuestros deseos, emboza nuestros miedos, y si nos alejamos lo suficiente y nos tomamos un tiempo, podemos llegar a reconocer algunas verdades que ocultamos a los otros, e incluso, a veces, a nosotros mismos. En los recuerdos se encuentran nuestros ajustes de cuentas con el pasado. Y se alían con el autoengaño que llevamos a cabo escrupulosamente para dar sentido al destino que labramos o al que dejamos que nos arrastre. Y a lo que ya no somos. Los recuerdos nos sirven además para intentar dar coherencia —como organizando un cuento o una narración— a la pura materia de vida que somos. La memoria es selección. Puede ser asidero o autodestrucción.
Me resulta imposible en estos momentos no seguir el paso a la memoria instalada, con todos sus trucos y trampas. Precisamente por ello no aspiro al rigor del historiador ni a la mirada crítica del periodista. En el fondo de estas páginas que convocan algunos capítulos de la memoria de la familia reside el deseo de respetar tanto el recuerdo común como nuestras lagunas de memoria, porque al fin y al cabo unos y otros territorios los hemos ido estableciendo respetuosamente como espacios de convivencia y tolerancia mutua.
Pilar Ruiz, mi madre, es una gran contadora de historias. Como lo fue la suya. Sus hijos —Joxeba, Iñaki y yo— fuimos creciendo bajo los ecos de sus relatos. La experiencia que recordaba con mayor gravedad, la que la marcó como ser humano desde que era una niña de cuatro años, fue la vida de refugiada durante la guerra civil española, como parte de una familia con padre de izquierdas en el frente y madre nacionalista vasca.
Pilar iba eligiendo las historias adecuándolas a las circunstancias concretas de los días y a nuestra capacidad infantil de comprensión para transmitirnos los valores que la acompañan.
El mundo está lleno de voces y de historias. Las suyas son pedazos de una vida como la de tantas otras mujeres dignas y anónimas. Lo especial en ella tal vez es que, además de contar, poseía y posee un especial instinto para extraer enseñanzas y para educar.
Desde hace algún tiempo, cada vez con menor timidez, comienza a contar aquellas historias y sus vivencias cotidianas a su nieto mayor, Alain. A sus nietos Ander y Clara, más pequeños, alguna cosa les va contando. Con Alain lo hace en los momentos de complicidad entre ambos, cuando están solos, porque el chaval come en su casa los días de escuela. A Clara, cuando le da de merendar casi todas las tardes después del colegio. María es muy pequeña para los relatos de la abuela Pilar. Ander escucha alguna historia, si se tercia la ocasión, durante los fines de semana.
Nada deseo tanto como que Pilar Ruiz Albisu tenga tiempo y salud suficiente para tejer esos lazos invisibles entre su memoria y la de todos sus nietos.
I
Rentería
Isidro Ruiz, el aitona
Debo decir «He visto». Y me lo callo
Apretando los ojos. Juraría
Que no, que no he visto. Y mentiría
Hablando, hablando, hablando.
Blas de Otero
Pido la paz y la palabra
A Isidro y Antonio Ruiz Arroyo los llamaban en los años veinte «los chicos guapos de la Papelera». Isidro era un joven obrero esbelto, serio, de facciones alargadas, con cejas negras muy dibujadas. Poseía una mirada intensa y un carisma natural. Era elegante.
La familia Ruiz Arroyo había recalado en Rentería en 1907 desde una localidad riojana en una de las primeras oleadas de inmigración que acogería la villa galletera y papelera. Isidro, el benjamín, contaba con 5 años de edad.
Cuenta Pilar, mi madre —lo ha contado decenas de veces—, que su padre, Isidro Ruiz, hombre de izquierdas, no quería empuñar las armas por razones de conciencia. Pero Isidro deseaba defender el régimen republicano en el verano de 1936, así que se alistó voluntario, e hizo la guerra con los gudaris zapadores, abriendo trincheras, destripando terrones. Parece ser que fue militante de las Juventudes Socialistas y que leyó algunos clásicos de la literatura española en la Casa del Pueblo de Rentería, cuando funcionaba también como espacio de difusión cultural. Le apasionaba la zarzuela.
Isidro Ruiz cayó preso tras la rendición de las tropas en Santoña en julio de 1937 porque los nacionalistas del Gobierno Vasco al mando consideraron que una vez vencido el territorio vasco no era preciso seguir defendiendo la legalidad en conflicto y habían negociado con los fascistas italianos condiciones favorables para su gente. Podría considerarse que actuaron con una mezcla de deslealtad hacia sus aliados, de falta de firmeza en los principios democráticos y de ingenuidad, porque su gente sufrió represalias, cárcel y en algunos casos fusilamiento.
Isidro pasó cárcel en el Penal de Santoña, en Cantabria y en la cárcel de Ondarreta, conocida como El Infierno, en San Sebastián, y fue liberado unos meses después de finalizada la guerra, en algún momento de 1940. Cuenta Pilar que cuando su padre volvía de la cárcel, se encontraron en un puente de Rentería. Él le pidió un beso, pero ella no lo reconoció. No sé qué pasaría por la cabeza de nuestro abuelo en ese momento en que volvía derrotado y en silencio. Se había quedado sin pasado, el presente era miserable y el futuro lo vislumbraba, casi con toda certeza, lleno de complicaciones y de sinsabores. Hacía varios años que no veía a sus hijos y los había llorado durante algún tiempo creyéndolos muertos, ahogados en un barco llamado El Sotón, hasta que supo que los refugiados embarcados lo abandonaron antes de que se hundiera.
De vuelta del infierno de los medio vivos tomaba contacto con un nuevo infierno, había llegado a la posguerra de los vencidos. Su hija, que ya tenía siete años, había doblado en altura desde la última vez que la había visto. La niña estaba delgada, sus rasgos faciales eran alargados y las cejas muy marcadas, como los de su sangre. No se atrevió a abrazar a su hija después de casi tres largos años y por eso sólo le pidió un beso. Pero la niña lo miró como a un desconocido.