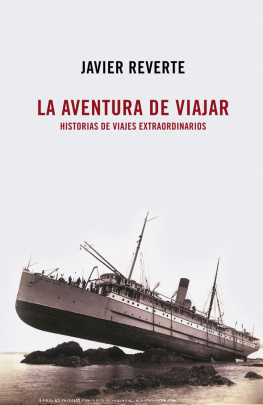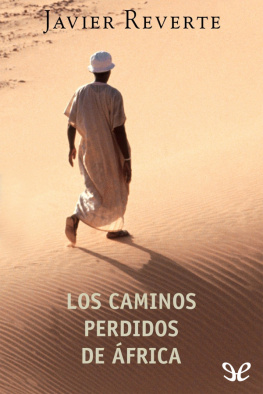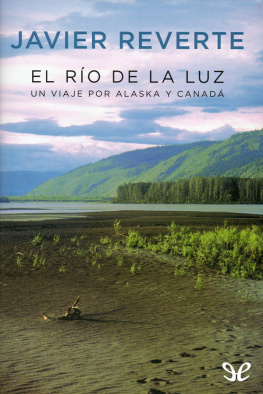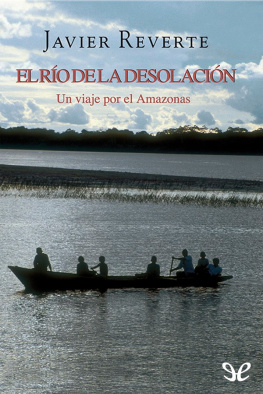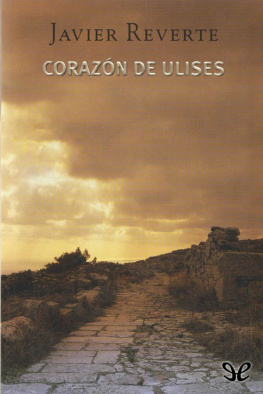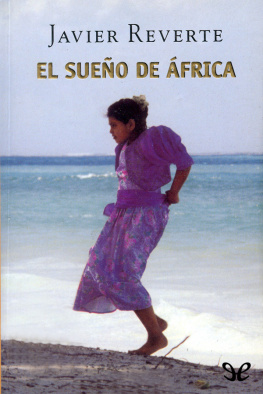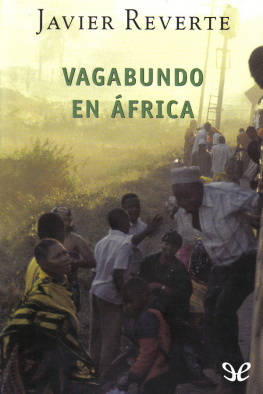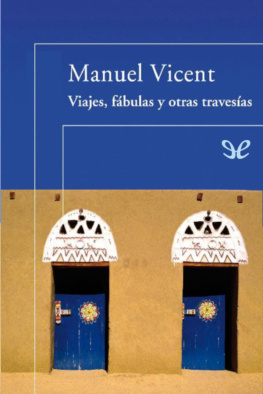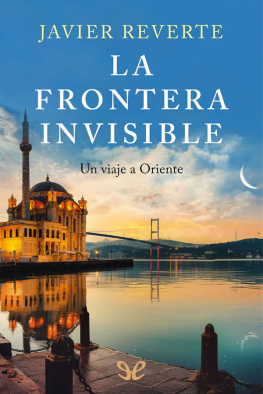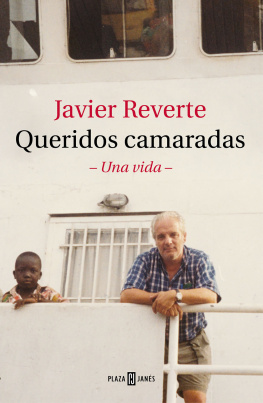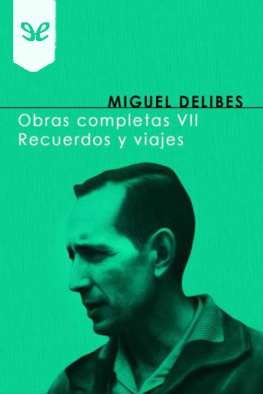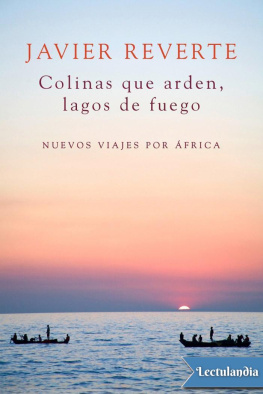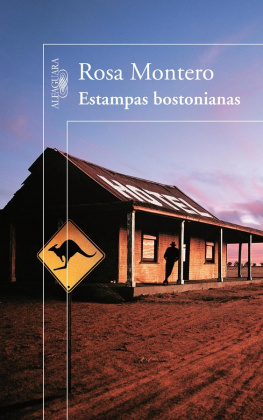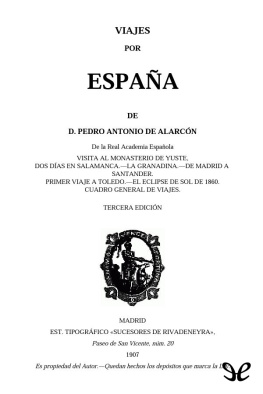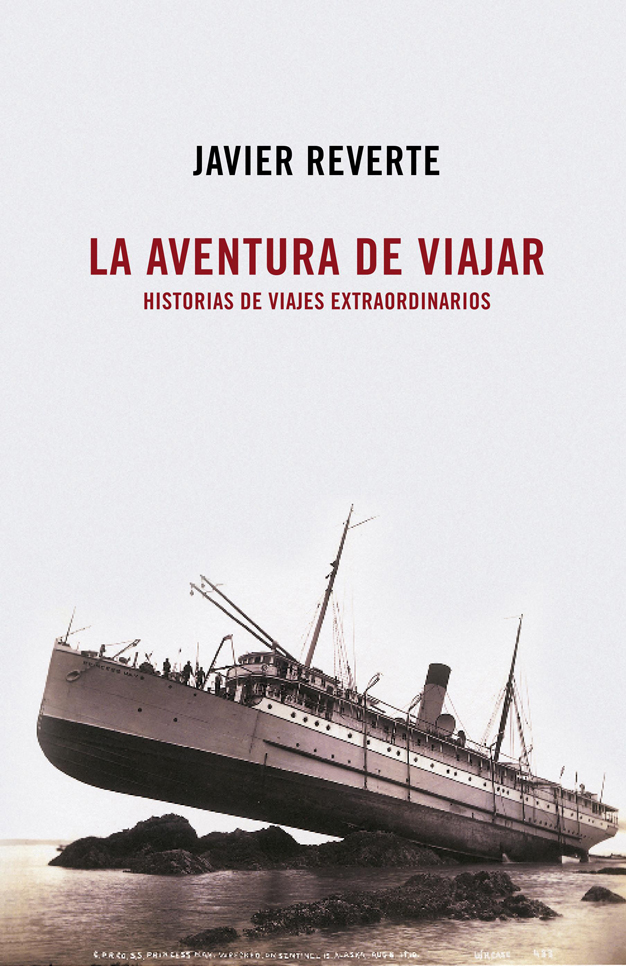Prólogo
Siempre tuve el propósito, hasta donde mi memoria alcanza, de ser escritor. Pero nunca, hasta hace muy pocos años, se me ocurrió ser un narrador de viajes. Mi primer libro viajero surgió de manera espontánea y por casualidad.
Siendo un niño de ocho o nueve años, le dije a mi tía Amelia, una hermana de mi padre, que quería ser misionero, marcharme a África y, a la vuelta, hacerme escritor. Ella me dio un capón cariñoso y me contestó que me olvidase de la idea, que Dios ya estaba muy bien servido. Entonces pensé que sería explorador en lugar de misionero; pero mi tía volvió a propinarme un capón y me informó de que ya no quedaba ningún territorio por explorar en el mundo. Debió de ser en ese momento cuando decidí dedicarme a relatar aventuras imaginarias, copiadas de los libros que leía entonces, tomando la precaución de no decírselo a mi tía, por si acaso trataba de disuadirme a base de capones. Empecé varias novelas sobre piratas y galeones, sobre policías y ladrones, sobre forajidos y sheriffs del Oeste americano, sobre exploradores y tribus salvajes, y sobre cazadores de fieras y buscadores de oro. Cada día comenzaba una novela nueva y al siguiente la abandonaba por otra. No concluí ninguna de ellas.
Por aquellos días los niños viajábamos muy poco y la realidad de nuestro entorno ofrecía escasas emociones. Yo creo que, hasta los once o doce años, no me había alejado de Madrid más allá de ochenta kilómetros. Ni desde luego había visto el mar, ni por supuesto había vivido una verdadera aventura. Pero los chavales de entonces teníamos otra forma de viajar y apasionarnos con la existencia: la imaginación.
En la acera de enfrente de la casa madrileña donde nací, en el número 20 de la calle Joaquín María López, había una pequeña tienda, junto a una carbonería, que guardaba lo que varios de mis amigos y yo considerábamos los mejores tesoros. Era un comercio estrecho y profundo, sin ventanas al exterior. A la entrada se vendían golosinas, y el resto de la oferta la constituían los maravillosos tebeos. Muy viejos casi todos, por lo general gastadísimos, a punto de desencuadernarse la mayoría, incluso algunos con una buena parte de sus hojas comidas por las polillas. El dueño, que se sentaba al fondo, alumbrado por la mezquina luz de una bombilla de pocos vatios, era un hombre grueso y silencioso que nos producía cierto temor. Casi nunca hablaba. Se contentaba con gruñir cuando le cambiábamos nuestros tebeos usados por los suyos, añadiendo unos céntimos de peseta. Me pregunto ahora cómo podían sobrevivir muchas familias de la posguerra española con aquellos misérrimos negocios.
A bordo de los cuadernos de viñetas coloreadas navegué por los Mares del Sur y entré en el corazón de las selvas amazónicas, busqué oro en las minas de Alaska y tesoros en las sierras inaccesibles de los Andes, asalté carruajes al lado de Dick Turpin y acabé con bandas de gánsteres malignos junto a Roberto Alcázar y Pedrín, e incluso recorrí el espacio en la nave de Diego Valor, perseguido por el pérfido Mekong, rey de los marcianos.
Los tebeos llenaban nuestros sueños de paisajes y hechos extraordinarios; pero contábamos además con lo que entonces se llamaba cines «de sesión continua», esto es: las salas que programaban dos películas y, al término de la segunda, volvían a proyectarlas sin apenas interrupción, de tal modo que había una oferta de cuatro películas diarias, si querías repetir, por el precio de una entrada. Estos cines abundaban en los barrios madrileños, en tanto que en el centro de la ciudad estaban los «de estreno», que tan sólo ofrecían un filme y cuyas entradas eran mucho más caras.
Sentados en las butacas o en el «gallinero» (la parte superior del anfiteatro), los chicos podíamos cabalgar con John Wayne por las praderas del territorio indio, o recorrer África cazando animales y combatiendo tribus caníbales junto a Stewart Granger y Deborah Kerr, o vengar las injusticias uniéndote a la tropa de Robin Hood, o asaltar galeones cargados de riquezas enrolado en la banda del pirata Errol Flynn.
Por si fuera poco, cuando yo tenía unos diez años, comencé a asomarme a los libros de aventuras escritos por Edgar R. Borroughs, Zane Grey, Oliver Curwood… Ellos hicieron crecer y ampliar la geografía de mis hazañas imaginarias. Una tarde combatía hasta la muerte contra el gran mono Kerchak, la siguiente defendía Fort Henry junto a los hermanos Zane, enfrentado a los enfurecidos ataques de los indios, y una tercera me internaba en las inmensas soledades nevadas del Yukon, perseguido por miríadas de lobos hambrientos, en busca de una mina de oro. Durante mis primeros años fui educado por libros que narraban historias sencillas en las que se hablaba del honor y del coraje. Después, al crecer, el mundo se volvió más complejo.
Pero el placer de los tebeos, el cine y los libros no terminaba ahí. Al regreso del colegio, los amigos del barrio nos reuníamos en algunos de los desmontes y descampados que abundaban en el Madrid de la posguerra, y jugábamos a ser protagonistas de lo imaginario, representábamos en la realidad las aventuras que habíamos seguido en los tebeos, en los filmes y en los libros. «¿Vale que yo era Dick Turpin?», «¿Vale que tú eras John Wayne en Fort Apache?», «¿Vale que yo era el Corsario Negro?», «¿Vale que tú eras Jonathan Zane?». Entretanto, las chicas de nuestra edad saltaban a la comba en las calles sin tráfico del barrio, ignorantes de que nosotros estábamos jugándonos la vida luchando contra indios, cuatreros, gánsteres y fieras salvajes.
Viajábamos al último rincón del planeta, brincando tan campantes sobre los siglos y las geografías. Y en todas partes nos esperaban aventuras que forjaban nuestro heroísmo.
Años más tarde, cuando comencé a trabajar en el periodismo, fui enviado muy joven al extranjero en calidad de corresponsal y pronto comencé a viajar por el mundo como informador. Muchos de mis viajes resultaron a la postre bastante extraños y en algunos de ellos me sucedieron cosas extraordinarias. De esos viajes quiero hablar en los siguientes capítulos, los viajes extraordinarios, esto es: los que de alguna manera resultaron un poco insólitos y fuera de lo común.
Desde muy pequeño, viajar me parecía la mejor de las aventuras. Después, mi trabajo como periodista convirtió el viaje en una parte de mi oficio. Más adelante, los viajes se hicieron importantes en mi tarea de escritor. Luego, se transformaron casi en una droga. Ahora, los vivo como una aventura. El viejo regresa al lado del niño.
«Dadme el rostro de la tierra en torno y ante mí la carretera», pedía Stevenson en un verso. Es lo único que necesitamos, ciertamente.
1
Olores, visiones, sabores y canciones
Esos días azules, ese sol de la infancia…
Último verso escrito
por A NTONIO M ACHADO
El sabor caldorro del agua de una cantimplora y la frescura del agua en las fuentes serranas, el olor a pinos en verano, el gusto de un bocadillo frío de tortilla de patatas, mi visión del mar un día de la infancia y el sonido del cencerro de los bueyes de una yunta constituyen las primeras sensaciones que identifico con el viaje. Hasta los once años yo no me había alejado más allá de ochenta kilómetros de Madrid, mi ciudad natal, y ello tan sólo durante las excursiones que se organizaban en el colegio y en los veraneos. No todos los centros escolares, por supuesto, planeaban jornadas campestres para los alumnos; únicamente lo hacían los de cierto postín, en su mayoría religiosos. Ni tampoco todas las familias podían pagar unas vacaciones de verano a sus hijos. Pero mi padre hacía un esfuerzo que hoy imagino enorme, trabajando en varias empresas periodísticas, para conseguir el dinero suficiente con el que pagar unas vacaciones estivales a sus seis hijos.