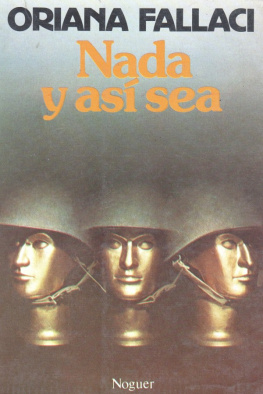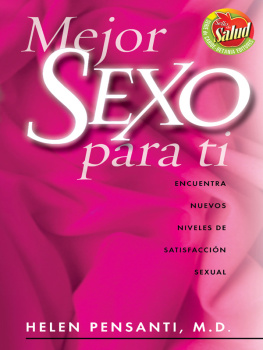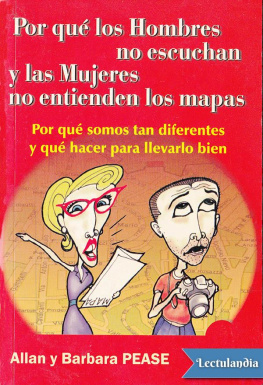ORIANA FALLACI nació en Florencia. Su carrera de periodista se inició precozmente en la ciudad del Arno, siendo su primer cometido dentro de la profesión el de reportero de sucesos en las páginas del «Giornale del Mattino». A la edad de veinte años escribió la primera de sus hoy famosas colaboraciones en la revista «L’Europeo». Ha publicado los siguientes libros: Los siete pecados de Hollywood, El sexo inútil, Penélope en la guerra, Los antipáticos, Si el Sol muere, Nada y así sea, traducidos todos ellos a diversas lenguas.
I
En la oscuridad de la noche un cuervo graznó como un niño enloquecido. Me aparté al instante de la ventana. Por otra parte, poca cosa se veía desde los ventanales del Beach Luxury Hotel. Debía de estar el mar por allí cerca; pero ni siquiera se oía su rumor, porque la instalación de aire acondicionado dominaba todos los ruidos, excepto el graznido de los cuervos. Había en la ventana una tela metálica para impedir el acoso de las moscas. Más allá del tamiz enrejado se divisaba indefinido el jardín: con sus árboles iluminados por lucecitas amarillas, encamadas y azules; los europeos desplomados en butacones de mimbre, atentos a enjugarse el sudor del rostro con un pañuelo que adivinaba empapado. Desde la terraza que domina la entrada del Beach Luxury Hotel, construido hace cincuenta años por los ingleses en un pomposo estilo colonial, se veía perfectamente la calle, donde deslumbrantes automóviles evitaban con virajes furibundos a los camellos, y luego más allá aparecía una extensión pedregosa, y después un desierto arenoso, y finalmente una claridad mortecina que era el centro de Karachi a las diez de la noche.
Salí de la habitación y avancé por el corredor dispuesta a olvidar la turbación que produce un país donde nada te es familiar: ni el ambiente, ni los rostros, ni el cielo que al anochecer se pinta de oscurísimo esmalte y donde luce una luna agresiva como un cuchillo. Un servidor negro, de facciones huesudas, permanecía en cuclillas mientras clavaba en mí sus pacientes ojos inmóviles. Por la puerta entreabierta de su habitación llegaba hasta mí la melodía que silbaba Duilio. Estuve tentada de llamarle, pero cambié al instante de idea. Hacía un calor excesivo, estaba cansada, al día siguiente me esperaba una serie de citas fastidiosas: me iría a dormir.
Pero tal como siempre acaece cuando hueles en el ambiente algo que no sabes en realidad qué es, me sorprendí a mí misma bajando al jardín, arrellanándome como los demás en un butacón de mimbre y pidiendo un whisky. Y aquí fue donde, al levantar distraídamente la vista, la vi.
Desde luego no advertí en seguida que fuera una mujer, porque desde lejos ni siquiera parecía una mujer: quiero decir algo con un rostro, un cuerpo, dos brazos y dos piernas. Parecía un objeto sin vida, un bulto frágil y deforme que unos hombres vestidos de blanco llevaban hacia la salida con enorme cautela, como si temieran que se les quedara entre los dedos. El bulto estaba totalmente cubierto, como las estatuas que suelen inaugurarse en Occidente en una plaza pública, con una funda de tela, y la tela era roja: de un rojo agresivo y sanguinolento, cruzado por bordados de oro y plata que brillaban a la luz de las bombillas con destellos tétricos.
Nada en absoluto se veía, salvo aquel paño rojo salpicado de oro y plata. Ni manos, ni pies, ni forma que recordara la humana criatura que sin embargo avanzaba, lentísimamente, como una larva que se arrastra hacia su escondrijo, sin saber lo que la espera al adentrarse en él. Tras ella seguía un hombre joven y ágil, vestido con larga chaqueta de damasco dorado, pantalones ribeteados de oro y estrechos a la moda pakistaní, rostro bruñido y redondo, y la cabeza coronada con una guirnalda de flores. Luego iban varios hombres, vestidos unos como él, pero de blanco; otros, a la europea. Después seguían algunas mujeres con el rostro cubierto por el velo, y otras con sari. El cortejo avanzaba sin un rumor, una palabra, una risa: en un silencio de funeral.
Para convencerme de que no se trataba de un sueño bastaba el estridente graznido de los cuervos, que revoloteaban golpeando con las alas el bulto. Pero el bulto no les prestaba la menor atención, del mismo modo que un objeto que ni ve ni siente.
Corrí a llamar a Duilio para preguntarle si comprendía algo. Duilio vino en seguida, pero no consiguió entender nada. Entonces interrogué a un europeo, pero se encogió de hombros: no le interesaba. Me decidí a formular la pregunta a un pakistaní que cerraba el cortejo, y mis palabras le resultaron muy divertidas.
—¿Qué es?
—Nada —contestó—. Una mujer.
—¿Qué hace?
—Nada —contestó—. Se casa.
—¿Adónde va?
—A casa —contestó.
—Lléveme allí, por favor.
—¿Para qué? El matrimonio musulmán es asunto privado.
Le expliqué los motivos. Sonrió y me prometió hacerlo con una condición: que no comentáramos con los demás nuestra intrusión y que no preguntase el nombre del esposo, ni mucho menos lo publicáramos.
—Ni siquiera el de la esposa —prometí.
—¡Oh, eso no importa! La esposa no cuenta para nada.
Siempre lentísimamente, con su caminar de larva atemorizada, el bulto encarnado acababa de llegar al fondo del jardín.
—¿Por qué camina así? —pregunté—. ¿Es ciega?
—No —contestó—. Tiene los ojos cerrados.
—¿Por qué tiene los ojos cerrados?
—Porque no debe ver a su marido —respondió.
—¿Aún no le ha visto?
—No. No le ha visto jamás —concluyó.
El esposo subió a un automóvil cubierto de flores. Se había quitado la guirnalda y parecía contento. Mi pakistaní me confió que tampoco el presunto marido conocía a la esposa, pero que había visto su retrato y era de su agrado. Y si la muchacha no le gustaba después, paciencia. Podría escoger otra mujer cuando quisiera. Con la bendición de Alá, no le faltaría el dinero. El bulto rojo, en cambio, fue colocado en el segundo automóvil, sin flores, y varias mujeres se sentaron a su lado, como si quisieran protegerlo de alguien que pudiera robarlo. Los invitados, comprendidos Duilio y yo, subieron a otros automóviles. Duilio, perplejo, repetía que aquélla era la mejor manera para meterse en complicaciones.
—¿Cómo vamos a justificar la bolsa de las cámaras fotográficas y las fotos que hagamos?
—Diréis que sois marido y mujer en viaje de bodas y que tenéis la manía de retratar a la gente —dijo conciliador mi pakistaní.
Era gentil el señor Zarabi Ahmed Hussan. Había estudiado en Cambridge y hablaba un espléndido inglés. Después partió el cortejo. Viajamos durante casi media hora en plena oscuridad, y como todas las calles de Karachi son semejantes no logramos adivinar dónde estábamos. Al término de la ceremonia el mismo señor Zarabi Ahmed Hussan nos conduciría otra vez al hotel, y así, cuando intentamos dar de nuevo con la casa para obsequiar a la novia con un ramo de flores, dimos vueltas y más vueltas durante medio día, hasta que decidimos renunciar, y el ramo de flores, mustias ya, acabó en la acera pisoteado por la gente.
La casa era moderna, fresca aún la cal. Hacía cinco minutos que había llegado el auto del esposo, y ahora alguien daba vueltas a su alrededor tirando de una cabra, para augurarle prosperidad. También la esposa había llegado, pero la habían ocultado inmediatamente. Así la cabra auguraba prosperidad únicamente al marido.
Entramos. Las habitaciones carecían casi por completo de muebles, como las típicas habitaciones musulmanas. En la planta baja había una especie de comedor con una mesa donde se había preparado el refresco, a base de arroz con curry, carne de carnero y agua fresca.
Los hombres se acomodaron al instante, junto con el esposo, y comenzaron a comer sin cuchara ni tenedor, ensuciándose las manos. Las mujeres, en cambio, subieron al primer piso, donde no había más que un baldaquín. En el suelo se veía una estera de paja. Sobre la estera estaban sentados varios niños y mujeres, algunas de las cuales se habían quitado el velo y reían. En medio de toda aquella gente, hecha un ovillo de trapos, estaba el bulto, quiero decir, la esposa.