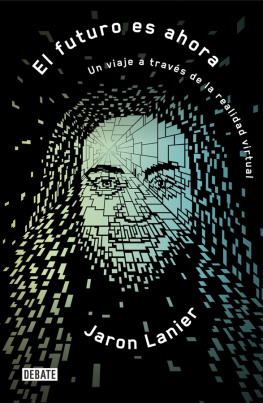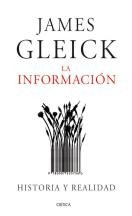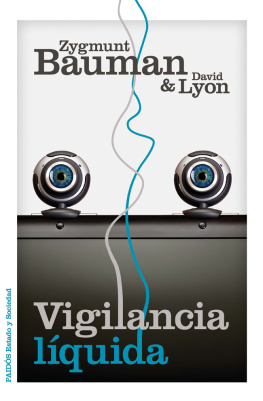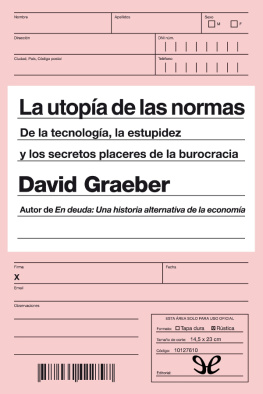1
Caída en el abismo
«Ojalá la tecnología inventase alguna manera de contactar contigo en caso de emergencia», repetía una y otra vez mi ordenador.
Tras el resultado de las elecciones estadounidenses de 2016, junto con otras personas que conozco, e incitado quizá por la mente colectiva de las redes sociales, empecé a ver de nuevo El ala oeste de la Casa Blanca: un ejercicio de vana nostalgia. No sirvió de nada, pero adopté la costumbre de ver uno o dos episodios cuando estaba solo, por las noches después de trabajar o en los aviones. Tras leer los más recientes y apocalípticos artículos de investigación sobre el cambio climático, la vigilancia total y las incertidumbres de la situación política, había cosas peores en las que sumergirse que una obrita neoliberal de la primera década del siglo. Una noche estaba a mitad de un episodio de la tercera temporada en el que Leo McGarry, jefe de gabinete del presidente Bartlett, lamenta haber asistido a una reunión de Alcohólicos Anónimos y, como consecuencia, haberse perdido los primeros momentos de una emergencia.
«¿Qué habrías hecho hace media hora que no se haya hecho ya?», pregunta el presidente en la serie.
«Habría sabido media hora antes lo que sé ahora —responde McGarry—. Exactamente por eso no volveré a las reuniones: son un lujo.»
Bartlett acorrala a McGarry y lo provoca: «Lo sé. ¡Ojalá la tecnología inventase alguna manera de contactar contigo en caso de emergencia! Una especie de dispositivo telefónico con un número personalizado al que pudiésemos llamar para decirte que te necesitamos». El presidente rebusca en el bolsillo de Leo y saca su teléfono: «¡Quizá sería algo así, Mr. Moto!».
Aunque no logré ver hasta ese punto del episodio. La imagen en la pantalla siguió cambiando, pero mi portátil se había quedado colgado y el sonido de una frase se repetía una y otra vez: «¡Ojalá la tecnología inventase alguna manera de contactar contigo en caso de emergencia! ¡Ojalá la tecnología inventase alguna manera de contactar contigo en caso de emergencia! ¡Ojalá la tecnología inventase alguna manera de contactar contigo en caso de emergencia!».
Este es un libro sobre lo que la tecnología intenta decirnos en caso de emergencia. Y es también un libro sobre lo que sabemos y cómo lo sabemos y sobre lo que no podemos saber.
A lo largo del último siglo, la aceleración tecnológica ha transformado nuestro planeta, nuestras sociedades y a nosotros mismos, pero no ha sido capaz de transformar nuestra forma de entender todas esas cosas. Las razones son complejas y las soluciones también, en buena medida porque vivimos enredados en sistemas tecnológicos que a su vez influyen en cómo actuamos y en cómo pensamos. No podemos situarnos fuera de ellos; no podemos pensar sin ellos.
Nuestras tecnologías son cómplices de los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy: un sistema económico descontrolado que aboca a muchos a la miseria y continúa ampliando la brecha entre ricos y pobres; el colapso del consenso político y social a lo largo y ancho del planeta, que resulta en el auge de los nacionalismos, las divisiones sociales, los conflictos étnicos y las guerras no declaradas, y un cambio climático que constituye una amenaza existencial para todos.
En las ciencias y en la sociedad, en la política y en la educación, en la guerra y en el comercio, las nuevas tecnologías no se limitan a aumentar nuestras capacidades, sino que las determinan y dirigen activamente, para bien y para mal. Cada vez es más necesario que seamos capaces de repensar las nuevas tecnologías y de adoptar ante ellas una actitud crítica, para así poder participar de manera significativa en el proceso por el que estas determinan y dirigen nuestras capacidades. Si no entendemos cómo funcionan las tecnologías complejas, cómo se interconectan los sistemas de tecnologías y cómo interactúan los sistemas de sistemas, estaremos a su merced, y será más fácil que las élites egoístas y las corporaciones inhumanas acaparen todo su potencial. Precisamente porque estas tecnologías interactúan entre sí de formas inesperadas y a menudo extrañas, y porque estamos completamente vinculados a ellas, este conocimiento no puede limitarse a los aspectos prácticos de cómo funcionan las cosas: debe ampliarse a cómo las cosas llegaron a ser como son y a cómo continúan funcionando en el mundo de maneras a menudo invisibles y complejas. Lo que se necesita no es comprensión, sino alfabetización.
Una verdadera alfabetización en sistemas consiste en mucho más que en la mera comprensión, y podría entenderse y llevarse a la práctica de diversas maneras. Va más allá del uso funcional de un sistema; abarca también su contexto y sus consecuencias. Se niega a ver la aplicación de cualquier sistema individual como una panacea y, en lugar de ello, se centra en las interrelaciones de los sistemas y en las limitaciones intrínsecas de cualquier solución aislada. Significa hablar con fluidez no solo el lenguaje de un sistema, sino también su metalenguaje (el lenguaje que ese sistema emplea para hablar de sí mismo y para interactuar con otros sistemas), y es sensible a las limitaciones y a los usos y abusos potenciales de ese metalenguaje. Supone ser —y esto tiene una importancia crucial— capaz de hacer críticas y responder a ellas.
Una de las propuestas que a menudo se plantean en respuesta a una pobre comprensión pública de la tecnología es un llamamiento a incrementar la educación tecnológica; en su formulación más sencilla: aprender a programar. Es un llamamiento que suelen hacer políticos, tecnólogos, expertos y líderes empresariales, y muchas veces se argumenta en términos descarnadamente funcionales y mercantilistas: la economía de la información necesita más programadores y los jóvenes necesitarán trabajo en el futuro. Es un buen comienzo, pero aprender a programar no basta, como aprender a instalar un lavabo no es suficiente para entender las complejas interacciones entre capas freáticas, geografía política, una infraestructura envejecida y las políticas sociales que definen, determinan y crean en la sociedad verdaderos sistemas de apoyo vital. Una comprensión meramente funcional de los sistemas es insuficiente; hemos de ser capaces de pensar también en términos de antecedentes y consecuencias. ¿De dónde salen estos sistemas? ¿Quién los diseñó? ¿Para qué? ¿Cuáles de sus intenciones originales perviven aún hoy ocultas en su seno?
El segundo peligro de una comprensión puramente funcional de la tecnología es lo que llamo pensamiento computacional. Se trata de una extensión de lo que otros han denominado solucionismo: la creencia de que cualquier problema que se presente puede resolverse mediante la aplicación de la computación. Sea cual sea el problema práctico o social al que nos enfrentemos, existe una app para solucionarlo. Pero también el solucionismo es insuficiente; esta es una de las cosas que nuestra tecnología trata de decirnos. Más allá de este error, el pensamiento computacional supone —a menudo a un nivel subconsciente— que el mundo es en realidad como proponen los solucionistas, e interioriza el solucionismo hasta el extremo de que es imposible pensar o articular el mundo en términos que no sean computables. El pensamiento computacional es predominante en el mundo actual; fomenta las peores tendencias en nuestras sociedades e interacciones, y una verdadera alfabetización sistémica debe plantarle cara. Así como la filosofía es la parte del pensamiento humano que trata con aquello que las ciencias no pueden explicar, la alfabetización sistémica trata con un mundo que no es computable, al tiempo que reconoce que este está irrevocablemente moldeado e informado por la computación.